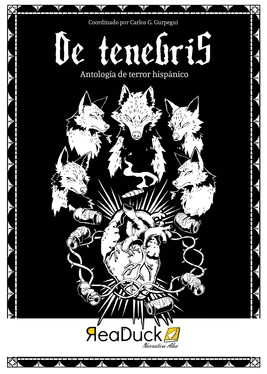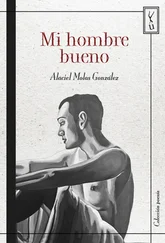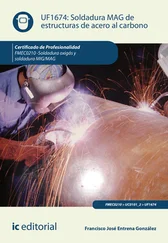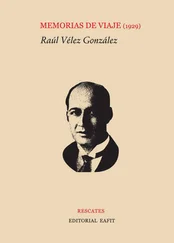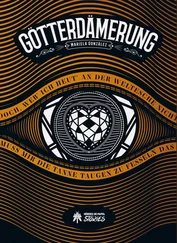—Está bien, pero si maíta nos pilla, le voy a decir que fuiste tú la que no me hicistes caso.
La batalla apenas duró unos minutos, pero cuando Rafael, Diego y Juanín la rememoraran el lunes en clase sería tan épica como la de Waterloo. Yo ya no iba al colegio, así que no podría vanagloriarme de mi papel en la lucha. Siendo la mayor de nueve hermanos y con otro en camino, mamá me necesitaba en casa más que en la escuela. Al menos me había dado tiempo a aprender a leer y sumaba y restaba de cabeza mucho mejor que mi madre.
Todos terminamos con algún rasguño, sobre todo los del bando contrario, porque las picudas aristas de las cañaíllas nunca fallaban. Yo, como de costumbre, había salido la mejor parada, más que nada porque era la única que no temía parapetarse pegadita al pozo, donde dormía el Hombre Morado. La mayoría de los niños del patio le tenían miedo, pero yo había acabado por acostumbrarme a su presencia; de hecho, durante las noches calurosas en las que me quedaba afuera hasta bien entrada la madrugada, mientras zurcía los calcetines que llevarían puestos al día siguiente mis hermanos, ponía la silla de enea cerquita y me ponía a cantarle coplillas:
Tiriti-tiriti-titero, que su madre lo ha parío en cueros, y le ha hecho una camisita que no le tapaba ni la barriguita.
No tenía ni idea de si le gustaban, pero nunca me hizo entender lo contrario.
A menudo, los niños del patio nos retábamos para ver quién era capaz de llegar hasta el pozo y asomarse con más de medio cuerpo. Yo había resultado ganadora varias veces. Pero la verdad era que me mostraba tan valiente porque el Hombre Morado no siempre se dejaba ver, y había querido la suerte que solo llegara a vislumbrar aquel cuerpecillo negruzco agazapado entre las sombras apenas una vez en toda mi vida.
—¡Antoñita, hija! —me gritó mamá desde la puerta de la cocina—. Vente pá’dentro o te arreo tal zapatillazo que se te van a quitar las ganas de jugar a las batallas. —Obedecí a regañadientes, lo que me costó un tirón de trenzas por parte de mi progenitora, que a esas alturas ya volvía a lucir la figura de una ballena varada—. Ayuda a tus hermanas a pelar las habas, que a este ritmo no termino yo el guiso de chocos para que le lleves la olla a doña Compasión.
Doña Compasión era una viuda que vivía en una casa enorme de la calle Real. Mamá le llevaba la comida cada día porque a la vieja ya no le sobraban los dineros para tener cocinera, y solo tenía como servicio a mi tía Luisi, la hermana chica de mi madre, que de cocinar sabía entre poco y nada. Así que mi madre le llevaba una ollita con el guiso que tocara ese día y así se ganaba un buen sueldo.
Mis hermanas estaban desperdigadas por la cocina. Manolita y Teresa pegadas al fogón y a las faldas de mi madre, con un puñado de vainas vacías en el regazo; Carmen junto a la mesa, comiéndose las habas crudas, y Estrella, que solo tenía dos añitos, molestando al bebé Paquito, que descansaba en su cuna de madera.
—Hemos ganado —le susurré a Manolita al sentarme junto a ella. Mi hermana me sonrió, mostrando sus enormes paletas separadas, y manifestó su entusiasmo abriendo mucho los ojos, también separados y cubiertos por unas gruesas gafas. Para poder pagarlas, papá había tenido que aceptar un tercer trabajo, y por lo tanto eran las culpables de que ahora le viéramos todavía menos el pelo por casa.
De todos mis hermanos, Manolita era sin lugar a dudas mi preferida. Ella veía las cosas de un modo diferente; más simple, pero al mismo tiempo más rico en detalles. A veces se quedaba pasmada en mitad de sus tareas y, pese a que los demás pensaban que estaba cazando moscas, yo sabía que lo que hacía era darle vueltas a esa cabecita suya. ¡Anda que no era lista, la joía!
Además, siempre sabía cómo hacerme reír y me colmaba de besos y abrazos cuando más los necesitaba. La pobre mía había estado muy malita de pequeña y a veces pasaba los días en cama porque amanecía debilucha. Mamá contaba que, la noche que Manolita nació, la tuvo que esconder bajo la cama porque la Dama Buitre quiso venir a llevársela. Afortunadamente se quedó con nosotros y no nos la cambiaron por un cochino ni un gallo, como suelen hacer algunos padres que no quieren a sus bebés y se los ofrecen a la carroñera como intercambio. La Dama Buitre era una segadora de almas, pero siempre solía dejar algo a cambio.
—Antoñita, por favor, dile a la tata Juana que se deje ya de tanto suspiro. Que no la veo, pero no paro de escucharla y me desconcentra —soltó mamá, exasperada.
Me asomé a la otra habitación de la casa, en la que dormíamos todos, y vi a la tata de mi madre sentada en la butaquita de la esquina, con las manos entrelazadas y los pies muy juntos; exactamente en la misma postura en la que se ponía cuando estaba viva. La tata no había tenido hijos y, cada vez que mi madre estaba en estado de buena esperanza, que venía a ser casi siempre durante los últimos trece años, ella se sentaba en su rinconcito y se dedicaba a suspirar contrariada. Dicen que las viejas costumbres nunca mueren y debe ser verdad, porque la tata siguió haciéndolo incluso después de que la enterráramos hace ya tres inviernos.
—¡Chist! —exclamé enfatizando mi petición con un dedo sobre mis labios— ¡Tata, para ya! Que mamá no atina con los chícharos y los chocos.
Una vez que los suspiros cesaron y gracias al apoyo de mis ágiles manos, el guiso estuvo listo en una media hora, así que cogí la cazuela y me encaminé calle arriba para llevárselo sin demora a la vieja, que de compasiva solo tenía el nombre.
—Ya era hora —dijo Luisi al abrirme el portón—. Lleva veinte minutos rezongando que tiene hambre.
—Aquí tienes. —Le pasé con cuidado la olla, que tenía agarrada con un paño—. Si te apuras se lo sirves calentito.
—¡Madre del amor hermoso! ¡Qué bien huele! Aquí hay suficiente para comerme un buen plato, incluso aunque doña Compasión repita.
—¿Y repite plato con lo seca que está?
—No te puedes imaginar cómo jama —susurró—. Y después se come un pero o una naranja de las gordas.
—¡La Virgen!
—¡Niña! No blasfemes —me regañó mi tía.
—¡Pero si no he dicho ná! —Estaba empezando a ser consciente de que había entrado en una edad en la que ya no te hacen las concesiones que se le hacen a los niños, pero los adultos tampoco te permiten tratarles como a iguales, así que opté por callarme mis reproches—. Bueno, ¿tienes lo mío?
—Toma —contestó mientras sacaba un bulto de debajo del delantal y me lo entregaba tras mirar sobre su hombro que no hubiera nadie espiando—, pero cuidaíto con doblar ninguna página.
—¡Qué no, tita! Que yo siempre los trato con mucho cuidao.
—Eso espero. Venga tira, que ya la tengo sentada a la mesa.
Luisi me cerró la puerta en las narices, y yo me dispuse a desandar el camino hasta mi casa, pero antes eché un vistazo al tesoro encuadernado en piel que tenía entre las manos. La Regenta, leí en el lomo y, frunciendo el ceño, empecé a imaginar de qué podía tratar. Ya estaba llegando a la esquina de la Iglesia del Carmen cuando adiviné a lo lejos la figura del mayor de los Chamorro. Alto, delgado como un junco y guapo a rabiar el muy condenado.
—Muy buenas, Antoñita —saludó situándose a mi lado mientras doblábamos la misma esquina desde direcciones opuestas—, ¿qué traes ahí?
—Pues un libro, ¿no lo ves?
—Bueno, no soy tan cazurro. Lo que quería saber es de qué libro se trata. —Me lo arrebató de las manos con una velocidad pasmosa—. ¡Vaya! Creo que eres demasiado niña para este.
—¡Devuélvemelo! —Se lo quité con malos modos—. Que me lo han prestado y lo vas a estropear. Y para que lo sepas, ya tengo doce años. Entraré a servir en cuanto mis hermanas sean capaces de ayudar a mi madre en casa.
Читать дальше