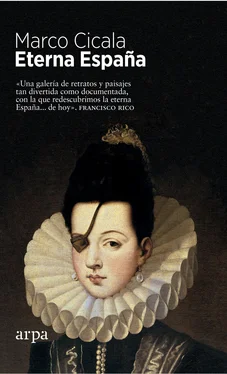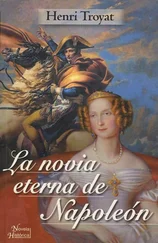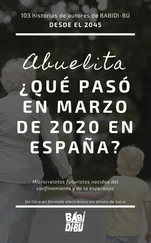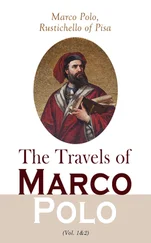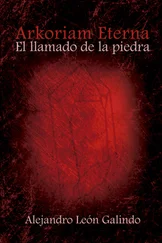Al final, la princesa de Éboli tenía derecho a asomarse durante una hora al día a la ventana del palacio prisión. Ventana, por supuesto, cerrada por una gruesa reja. Abajo, los aldeanos se apostaban para ver aparecer su sombra tras los barrotes. También yo me he plantado a los pies de la torre mirando fijamente hacia el enrejado, que todavía se conserva más de cuatro siglos después. El palacio se alza sobre una plaza elegante y silenciosa bajo la cual discurre un valle de huertos y olivares hasta la hendidura del río Arlés y, más al sur, el Tajo. En recuerdo de la hora de aire fresco concedida a la princesa, la plaza se llama actualmente plaza de la Hora.
«Joya engastada en tantos y tales esmaltes de la Naturaleza y la Fortuna» —así la describía Pérez—, Ana de Mendoza se apagó el 2 de febrero de 1592 tras dictar testamento. Está enterrada en Pastrana junto al marido en la cripta de la Colegiata, iglesia que, entre otras cosas, alberga en la sala capitular una magnífica serie de tapices gótico-flamencos de tema bélico de finales del siglo XV.
«Aquí yace doña Ana…», «Aquí yace Ruy Gómez…»: las tumbas de los cónyuges son don sencillos sarcófagos superpuestos. Ella arriba, debajo el marido. Quizá el único hombre de bien que la princesa haya encontrado en su vida. Pero también él pudo haber escondido un secreto. Algunos sostienen que Antonio Pérez fue su hijo natural. En tal caso, «la hembra» habría perdido la cabeza por su hijastro. «Pero sobre esta misteriosa cuestión nadie tendrá jamás la última palabra», ha escrito Fernand Braudel, uno de los historiadores que más la han estudiado.
Hace unos años, en su ciudad natal de Medellín, en Extremadura, se lanzó pintura roja contra el monumento de Hernán Cortés. Roja como la sangre de las masacres perpetradas por el conquistador en las Indias, era el mensaje de los anónimos action painters , en cuya reivindicación definieron aquella estatua como «la glorificación cruel y arrogante del genocidio y un insulto al pueblo de México». Irradiando cierto aire amenazador, la escultura —realizada en 1890— contrasta en efecto mucho con los actuales cánones de lo políticamente correcto. Como mínimo porque, cual cazador de un safari, el caudillo apoya su pie triunfante sobre la cabeza de un ídolo azteca abatido. Acallada al momento por la diplomacia mexicana —que calificó el gesto como vandalismo, apresurándose a recordar que México «está orgulloso de su doble identidad indígena y española»—, esta pequeña polémica se evaporó en un par de días. Sin embargo, pese a su insignificancia, evidenciaba hasta qué punto la memoria de la Conquista medio milenio después continúa siendo un tema controvertido.
Fue por ello que se tomaron todas las precauciones posibles cuando, hace cierto tiempo, se montó en Madrid una gran exposición dedicada a las gestas de Cortés. Entre otras cosas, se exponían los cuchillos con hoja de obsidiana que, cuando de niños leíamos sobre ellos, tanto terror nos infundían, pues eran el elemento fundamental del kit azteca para los sacrificios humanos. Para animar la visita, los responsables de la muestra habían recurrido a trucos escénicos, recreando la cubierta, transitable, de un barco de la época o reproduciendo en las salas los sonidos de la jungla tropical, en la que, nadie sabe por qué, los pájaros siempre hacen «¡Uh, uh, ueah!». Más interesante era un sencillo vídeo que presentaba, con tambores indios de fondo, el audaz periplo de Cortés: casi trece mil kilómetros para destruir en un par de años todo un imperio.
¿Pero quién fue ese tipo duro que, con 500 hombres, 14 cañones ligeros y 16 caballos, llegó a tanto? Su figura continúa siendo escurridiza. Cosa poco habitual en la narración de grandes gestas, la colonización española del Nuevo Mundo ha sido explicada de primera mano y con gran lujo de detalles. Pero en las narraciones la poliédrica personalidad de Cortés es captada solo mediante fragmentos circunstanciales, enmarcada como está en la epopeya sanguinaria de la que fue protagonista.
Hernán Cortés Monroy Pizarro (estaba emparentado con el Pizarro que invadió Perú) Altamirano nació en una fecha imprecisa entre 1482 y 1485 en el seno de una familia hidalga. En las enrevesadas guerras castellanas de sucesión, su padre se había alineado con el bando perdedor, por lo que el patrimonio del linaje se resintió. Probablemente hijo único, Hernán no creció entre lujos, pero tampoco entre las estrecheces de las que hablan algunas hagiografías que lo presentan como un formidable hombre hecho a sí mismo surgido de la nada. De su infancia no sabemos nada. No obstante, cabe imaginar que, como otros muchachos de su clase social, muy pronto aprendió a cabalgar y esgrima, y que jugaba con sus compañeros a cristianos contra infieles, quizás electrizado por las historias de las derrotas infligidas a los moros. Con catorce años lo envían a estudiar a Salamanca, aunque no está demostrado que Cortés haya asistido a las clases de la prestigiosa universidad. En cambio, parece que se formó en la escuela doméstica de un pariente instruido en cuya casa se alojaba. Para vergüenza de la familia, regresó sin el título de bachiller, si bien con algunas nociones de latín y derecho que le resultarían muy útiles más tarde.
Cuando en 1504 zarpa para Santo Domingo, Hernán Cortés es un veinteañero altivo, no demasiado brillante, movido por impetuosos deseos de autoafirmación y por un incontenible apetito sexual que lo acompañará durante bastante tiempo. Carente de experiencia militar, ha preferido la seducción de las Indias a la de las campañas bélicas en Italia. Si hubiera sido por él, se habría embarcado incluso antes, pero una desventura amorosa lo ha retenido en tierra. Una noche, mientras intenta introducirse en la casa de una joven esposa, derrumba una tapia. Despertado por el estrépito, el marido se abalanza sobre él y lo deja medio muerto. Este mocoso que ha recibido una paliza de aúpa es el mismo hombre que, unos quince años más tarde, demostró poseer unas dotes estratégicas y de mando fuera de lo común, una increíble capacidad de resistencia ante las adversidades y una intuición especial para detectar los puntos débiles de una opulenta civilización —para él marciana— que acabará siendo destruida.
«Bien proporcionado y membrudo, y la color de la cara tiraba algo a cenicienta y no muy alegre, […] las barbas tenía algo prietas y pocas y ralas, […] era cenceño y de poca barriga y algo estevado, y las piernas y muslos bien sentados». Con este retrato ya clásico, el compañero de armas y cronista Bernal Díaz del Castillo describía al Cortés que se estaba convirtiendo en dux invictissimus de las Indias. Durante mucho tiempo esta imagen permanecería en el corazón caudillista de cierta España porque se impuso como la del rebelde creativo, el amotinado que sortea las constricciones políticas, burocráticas, pero para fundar un nuevo orden fiel a los poderes imperiales de los cuales es un impulsivo emisario.
Enviado por el gobernador de Cuba en misión de exploración al Yucatán, en 1519 Cortés se convierte muy pronto en un insubordinado freelance de la Conquista, actúa sin cobertura, va por su cuenta. Y, apenas desembarcado en tierras mexicanas, adopta tres medidas cruciales. Se procura intérpretes —entre ellos, la famosa esclava amante Malinche, que se convirtió en sinónimo de traición y colaboracionismo— que lo ayuden a descifrar la lengua y, sobre todo, la mentalidad de los nativos. Asimismo, hunde sus propios barcos para evitar deserciones. Y, por último, se asegura la lealtad de los oprimidos tlaxcaltecos, que odian más a sus dominadores aztecas que a los españoles y que les servirán como tropas indígenas en la toma de Tenochtitlan, la capital mexicana y admirable megalópolis lacustre. Sin estos refuerzos, Cortés no habría llegado muy lejos.
Читать дальше