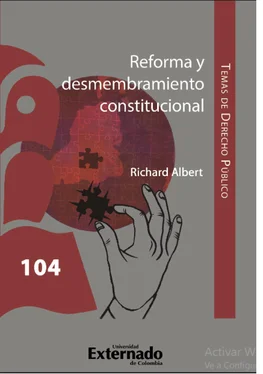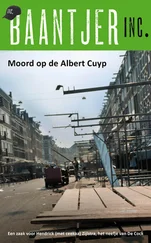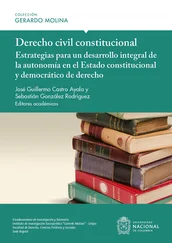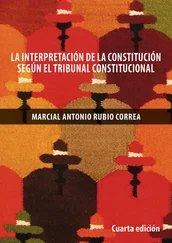El debate inició con la fundación de la justicia constitucional, hace más de dos siglos, y no ha perdido vigencia. Continúa manteniendo hechizados a los estudiosos del derecho constitucional, quienes siguen encontrando en él un fondo arcano, un firmamento en el que estarían cifradas todas las respuestas que persiguen quienes cultivan esta disciplina. La discusión en torno a los límites al poder de reforma constitucional, según se explica enseguida, nos remite a esta antigua —y felizmente inagotable— cuestión.
La posibilidad de reformar las constituciones es un medio para garantizar el primado de la democracia. Ha sido dispuesta con el propósito de permitir la actualización de los principios cardinales de los ordenamientos, al pulso de los cambios que se producen en las sociedades. Es, también, un instrumento de solución, una suerte de válvula de escape, que permite corregir los desperfectos que se descubren con el paso del tiempo. En definitiva, la reforma constitucional es el mecanismo que se ofrece a la ciudadanía para que ella misma pueda ajustar los términos de su acuerdo fundacional. De ahí que se afirme que dicha facultad procura asegurar la prevalencia de la democracia, pues facilita la actualización del contenido del texto constitucional, de modo que en él se expresen los genuinos deseos de la sociedad actual —las concepciones de la justicia que en ella predominan, los cambios en su sensibilidad ética y sus más actuales preocupaciones—, no el eco distante de generaciones pretéritas que, como si fuera un lastre, y no una valiosa herencia, legan estas cartas.
Visto de este modo, se advierte que la promulgación de los textos constitucionales entraña una inocultable paradoja: es un acto transformador —revolucionario, en algunos casos—, inspirado por un propósito señaladamente conservador. En cuanto a lo primero, la revisión de las principales constituciones del mundo, y también el análisis de nuestra historia constitucional, demuestran que los pueblos modernos hacen uso de las constituciones para marcar puntos de inflexión en su historia. Estos textos aparecen cuando una nueva nación emerge o cuando una que ya existe, una nación antigua, pretende hacerse nueva, luego de un episodio decisivo, mediante la profunda reconfiguración de su estructura y de sus principios. El talante conservador proviene de la intención de prolongar la vigencia de estos acuerdos de manera indefinida. Quienes redactan las constituciones aguardan que, tras el paso de las décadas y, acaso, de los siglos, dichos principios sigan relumbrando en el horizonte de sus descendientes. La facultad de introducir enmiendas a la constitución —a ese acuerdo que se anhela imperecedero— es la pieza que mantiene el equilibrio entre estas dos fuerzas de signo contrario, entre la transformación y la tradición.
Richard Albert, reconocido académico y profesor de la Universidad de Texas en Austin, nos entrega con este trabajo una obra lúcida y penetrante que enriquecerá el debate que, en nuestro país y en otras latitudes, se da en torno a estas cuestiones. El autor se ocupa de un fenómeno que ha inquietado, por motivos distintos y no siempre concurrentes, a quienes investigan el campo de las reformas constitucionales. Se trata de los desmembramientos constitucionales . Esta expresión, acuñada por el profesor Albert, hace referencia a las modificaciones que se aprueban mediante los procedimientos ordinarios de enmienda —circunstancia que hace pensar en ellas como meras reformas—, pero que acarrean, desde una perspectiva sustancial, cambios drásticos, de enorme consideración, en los principios básicos de las constituciones. Esta última característica impide que puedan ser vistas, con rigor, como modificaciones regulares, pues implican una sísmica transformación del orden constitucional.
A la mente del lector colombiano acude, inmediatamente, la teoría de la sustitución de la constitución. A partir de la Sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional pergeñó los primeros trazos de esta construcción, que afirma que, por la vía de la reforma ordinaria, no es posible introducir cualquier variación en la Constitución. Para que una modificación de esta índole sea válida, es menester que su aprobación deje inalterados los rasgos esenciales, «los principios identitarios», del texto superior. La carta contendría, según esto, un agregado de principios que, en la medida en que resumen lo esencial del acuerdo suscrito en 1991, se encuentran más allá del poder de reforma. Tales normas solo pueden ser modificadas o eliminadas por el mismo pueblo que, hace aproximadamente tres décadas, acordó su promulgación.
La voz desmembramiento constitucional pone de presente la honda fractura que estas «reformas enmascaradas» provocan en los ordenamientos. Su promulgación implica la alteración de alguna, o algunas, de las tres piezas fundamentales del engranaje de toda constitución: la carta de derechos, los principios axiales del texto y las características que otorgan una identidad singular a cada constitución.
Buena parte de los tribunales constitucionales en el mundo, tendencia a la que ha adherido la Corte Constitucional colombiana, considera que estas reformas carecen de validez. En la medida en que acarrean una alteración de los principios más prominentes del acuerdo fundacional, no pueden entrar en vigor mediante la aprobación de una enmienda ordinaria. Según este planteamiento, no es cierto que estas reformas produzcan una simple modificación del texto superior; en realidad, dan lugar a la eclosión de una nueva carta. La envergadura de los cambios que se introducen y las proporciones de las consecuencias que se siguen de ellos permiten avizorar —en los términos de esta argumentación— que solo en apariencia la constitución original conserva su vigencia. Poco quedaría, en verdad, de las versiones primigenias de estas cartas: únicamente se mantendría la engañosa imagen de una continuidad legal que prosigue, la ficción de que el orden constitucional se mantiene, a pesar de que no es posible reconocer a la antigua constitución en el texto que ha quedado adulterado por estas reformas.
Un nutrido grupo de académicos ha contribuido a dar sustento a esta postura. Según esta opinión, los tribunales constitucionales no solo están llamados a realizar el control de constitucionalidad atendiendo los criterios que se consignan en las cartas nacionales. Deben, además, consultar los términos de un orden más amplio, y ciertamente más difuso: han de tener en cuenta las prácticas jurisprudenciales de los ordenamientos que comparten los principios del constitucionalismo liberal. En este patrimonio común yacería todo un acervo de principios y pautas que debe orientar el obrar judicial. En lo atinente al control de las reformas constitucionales, lo anterior implica que los tribunales tendrían el deber de corroborar la congruencia de dichas enmiendas con estos valores. De tal modo, se evitaría que las reformas constitucionales sean empleadas para degradar los principios liberales que, muy comúnmente, se depositan en estos textos.
Es en esta instancia donde convergen los límites al poder de reforma constitucional y la discusión en torno a la objeción contramayoritaria. Los tribunales constitucionales fungen, en un sentido amplio, como guardianes de la constitución y la democracia. Esta labor los ubica en una cúspide —equivalente al lugar en que se sitúa, dentro del ordenamiento, la carta que deben proteger—, desde la cual vigilan el proceder de los demás poderes públicos. Su misión consiste, en último término, en asegurar que todas las determinaciones que estos adoptan se ajustan a los preceptos del texto superior. La democracia —las decisiones democráticas que, en nombre del pueblo, toman sus representantes, quiero decir— encuentran en el juicio de los tribunales una frontera, que determina los contornos de aquello que puede ser decidido . ¿Cómo deben obrar, entonces, tales representantes cuando estiman que los preceptos constitucionales deben ser modificados? ¿Cuál debe ser su conducta cuando, en lugar de un cambio menor, consideren necesaria la modificación de alguna de las piezas centrales del referido engranaje constitucional?
Читать дальше