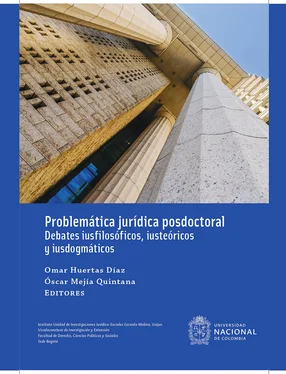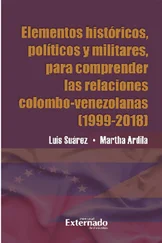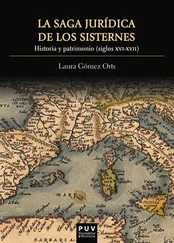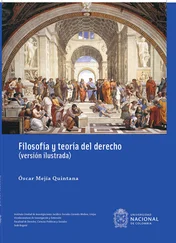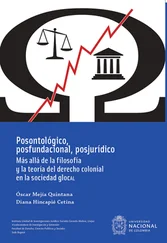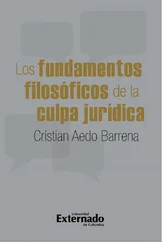Los derechos del Estado de bienestar afectan ahora la vida del individuo (no de las familias), por lo que el individualismo puede ser entendido como una “compulsión paradójica” que impulsa a los sujetos a crear y modelar su biografía, sus preferencias, en el camino hacia su adaptación a las exigencias del mercado. En ese orden de ideas, el sentido paradójico de la individualización se refiere, por un lado, a decisiones difíciles de tomar, y por otro, al individuo como centro de la escena y, consigo, el rechazo a estilos de vida tradicionales, que se fijan en “el nacer para” y contrarían la noción de sujeto dispuesto de manera permanente a “actuar o hacer ante”.
Toda trascendencia, necesidad, certidumbre y metafísica han sido sustituidas por la habilidad personal, y todo aspecto como el amor, el matrimonio, la verdad, la ciencia, etc., se convierte en libertad precaria, libertad cuyos imperativos son planear, pensar, calcular, negociar, definir, revocar, en un mundo donde todo vuelve a comenzar constantemente. Las rutinas internalizadas, preconscientes o semiconscientes permiten a la gente “vivir su vida” y descubrir su identidad dentro de sus coordenadas sociales. Se trata de “experiencias repetidas una y otra vez, lo normal, lo regular, lo carente de sorpresas” 103.
El poder personal del individuo, un individuo despistado, desorientado, que no sabe qué hacer, entra a ser el centro de la legitimación de la acción social y de las tradiciones orientadoras de la vida, como la familia, la religión o los conceptos de clase; estos son independientes de la vida del individuo, quien solo actúa en el marco del Estado y las instituciones que lo conforman. A manera de ejemplo, se tiene que el matrimonio no es una institución social, sino una situación individual que depende de las instituciones. En lo anterior, Beck observa lo que Talcott Parsons denominó individualismo institucionalizado, que no debe ser reducido y distorsionado con conceptos como autonomía, autoliberación de la humanidad y emancipación, o de anomia, en un estado no regulado hasta el punto de ausencia de la ley.
La teoría de la individualización “desdibuja los conflictos entre sujeto sociedad, al ubicar al individuo en el centro de análisis, lo que hace cada vez más cuestionable afirmar que existen unidades colectivas de significado y de acción” 104. Las imágenes dominantes de la sociedad en la política y las instituciones son ostensiblemente diferentes a las imágenes del individuo, que buscan vidas viables.
La individualización trae aparejada la disgregación como resultado de los múltiples estilos de vida que generan cierto exotismo de la vida cotidiana, en el cual no existe una identidad plenamente identificable y predecible, siendo que en los sujetos se establecen funciones que bien pueden diferenciarse y no mezclarse una con otra. En ese orden de ideas, un mismo sujeto puede tener varias facetas; por ejemplo, puede ser estudiante, conductor y cantante de jazz.
La disgregación de los estilos de vida supone diferentes versiones del yo, basadas en aspectos funcionales diferentes que, sin embargo, deben garantizarse en su realización gracias al principio de hacerse cargo de la vida para no resquebrajarse. Este “yo” ha sido calificado por Arno Schmidt de “bandeja llena de instantáneas centelleantes”. Ahora, se trata de vivir una vida propia que va de la mano del interés de la sociedad racionalizada, es decir, a la par de los propósitos del Estado-nación.
Vivir la propia vida significa, en este marco, tener biografías hágalo usted mismo, del riesgo o averiadas, siendo el fracaso responsabilidad exclusiva del individuo y no de la pertenencia a una clase dentro de una cultura de pobreza. Por lo anterior, las crisis no tienen una dimensión social sino individual, convirtiéndose los problemas sociales en estados anímicos (neurosis, culpabilidad, ansiedad, etc.).
Adicionalmente, la vida se convierte en una de orden global: una “vida viajera”, dinámica y constante en su trasegar, idea que es impulsada por los medios de comunicación e internet. En ese sentido, Beck hablará de una globalización de la biografía y de una vida transnacional que, gracias a su dinamismo, sobrepasa fronteras y evidencia el colapso de las ideas de soberanía nacional, la sociología basada en la nación y la destradicionalización.
Aunado a lo expuesto, para Beck, las fuentes de identidad que caracterizaron a la sociedad industrial (fe en el progreso, identidad étnica, conciencia de clase, etc.) se han agotado dando paso a una identidad que emerge de la intersección, combinación y conflicto con otras identidades 105. Dichas categorías de la sociedad industrial son categorías zombis que existen, pero a las cuales no hay una remisión concreta y real por parte de los individuos. Por tal razón, la vida propia global aparece junto a la individualización de las clases, las familias nucleares, los grupos étnicos, etc.
Para terminar, se tiene que surge un individualismo cooperativo o altruista que desplaza la democracia representativa nacional y posibilita la apertura y subpolitización de la sociedad, además de la despolitización de la política nacional. Esto limita la acción y homogeneización interna de actores colectivos, resultando cada vez más difícil garantizar el consenso basado en un acuerdo libre entre individuos y grupos, así como la representación de los intereses conflictuales 106.
La dimensión de lo posjurídico: Honneth
El derecho de libertad
La filosofía práctica debe dar cuenta de las instituciones nucleares modernas como realización de la razón moral. Sin embargo, la filosofía práctica se encuentra desacoplada del análisis social, acoplamiento que en su momento intentó hacer la filosofía del derecho de Hegel, quien pretendió conciliar derecho y realidad. En esa dirección y ante el retroceso tanto de la filosofía política como de la filosofía del derecho, la teoría de la justicia se impone paulatinamente como marco normativo de análisis de la sociedad 107.
Para Honneth, cuatro premisas metodológicas justifican una teoría de la justicia como reconstrucción del derecho de libertad: 1) la reproducción de las sociedades está ligada a la orientación común hacia ideales y valores portantes establecidos tanto desde arriba (pattern variables de Parsons) como desde abajo (objetivos educativos); 2) el punto de referencia de una teoría de la justicia son ideales normativos que al mismo tiempo puedan constituir condiciones institucionales para una reproducción de sociedad (Rawls-Habermas); 3) el procedimiento metódico de reconstrucción normativa conduce a lo que Hegel llamó eticidad como forma de convergencia entre instituciones e ideales; y 4) el procedimiento de reconstrucción normativa ofrece también oportunidad de aplicación crítica.
Con estas premisas, Honneth emprende la reconstrucción del derecho de libertad durante la modernidad desde la perspectiva de una filosofía práctica qua teoría de la justicia. El primer modelo de libertad a abordar será el modelo de libertad negativa, que parte de un individuo que puede realizar deseos e intuiciones sin obstáculos. Surge en el marco de las guerras de religión (siglos XVI-XVII) y en el planteamiento de Hobbes de que la libertad es ausencia de impedimentos, idea que sobrevive durante la modernidad temprana (Locke) y se proyecta a la modernidad tardía, enriquecida por Stuart Mill en el siglo XIX y en el siguiente por Nozick.
El segundo será el modelo de libertad reflexiva. Aquí, el individuo se da leyes y obra de acuerdo con ellas, lo que lo hace libre y autónomo; su proyección social se dirige hacia la deliberación colectiva. El imperativo categórico kantiano determina la autorrealización de la persona y permite precisar la distinción entre autonomía como expresión de ello, y heteronomía como imposición sin autoconsentimiento racional.
Читать дальше