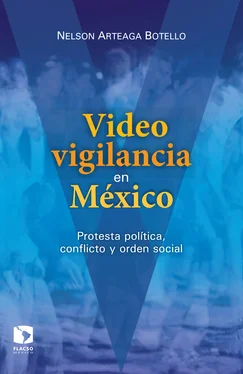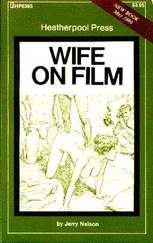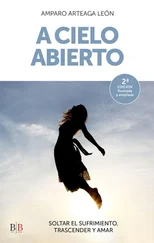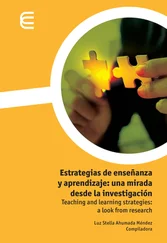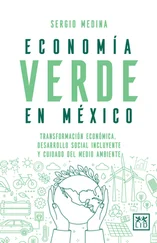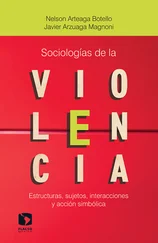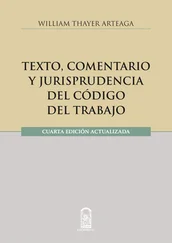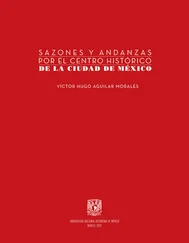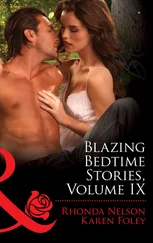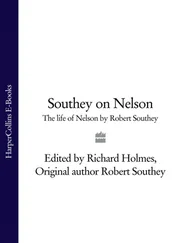Para ello se importó y adaptó el modelo de seguridad tecnológica que Rudolf Giuliani había implementado en Nueva York durante su alcaldía. Dicho proyecto tenía como propuesta principal la modernización de la seguridad a través de la instalación de tecnologías de vigilancia electrónica, en particular un complejo sistema de videovigilancia. Con el tiempo, esta propuesta se convirtió en una estrategia de mediación tecnológica que llevó a incidir en la lógica de organización de la ciudad en un amplio sentido, no solo como instrumento para mejorar las condiciones de seguridad, sino para impulsar la renovación urbana, el control de los flujos de población en el transporte público —sobre todo en el sistema de transporte metro— y en el tránsito vehicular. Esto significó un cambio en las estrategias de seguridad de la ciudad. En primer lugar, hizo posible la operación de una política orientada a la vigilancia de los flujos de personas, más que a su contención, dotándolas de una mayor capacidad de desplazamiento en la ciudad, con lo que desmanteló la estrategia de sitiar y regular físicamente a la población. En segundo, representó el desplazamiento del uso de la fuerza directa como primer recurso para garantizar la seguridad: el control físico “cara a cara” dio paso al uso cada vez más intensivo y extensivo de mediaciones electrónicas para la posterior intervención física de la policía. A mi entender, este desplazamiento resulta central para comprender los escenarios de conflicto y disputa alrededor del crimen, la gestión de ciertos espacios de la ciudad o un determinado número de tensiones sociales.
En este libro se examinan de forma particular cuatro escenarios de acoplamiento, tensión y contestación en torno a la videovigilancia. Cada uno responde a lógicas, actores y procesos específicos, que evidencian la multiplicidad de efectos de la videovigilancia en las relaciones sociales en distintos entornos de la Ciudad de México. En un primer escenario, se analiza cómo los regímenes públicos y privados de videovigilancia en la ciudad poseen racionalidades, objetivos y capacidades técnicas distintas que, por un lado, dan pie a formas diferenciales de operación y captura de imágenes que a veces terminan por mostrar y, en otras, por ocultar hechos criminales. Por otro lado, son sistemas que pueden llegar a acoplarse con el fin de complementar la información que han generado. Sin embargo, con esto último es posible mostrar los diferenciales y sesgos de cobertura de cada uno, revelando así en qué medida su operación por separado refuerza la segregación y exclusión social en la ciudad.
Se toma como referente de estudio para este escenario el secuestro de doce jóvenes en el centro de la Ciudad de México, en 2013. Con este suceso se pudo observar cómo operaban las cámaras de la policía y cómo se utilizaban las imágenes colectadas para resolver los actos criminales en la ciudad. Se explora en particular cómo las cámaras de vigilancia y la calidad del video que producen dan como resultado exhibiciones diferenciales del crimen. La desigualdad social en cuanto a la vigilancia se advierte en la calidad de las imágenes que logran capturarse en los barrios de ingresos medios y altos, frente a los sistemas de vigilancia de baja calidad y funcionamiento deficiente que operan en las áreas de bajos ingresos juzgadas como “peligrosas”.
Un segundo escenario muestra cómo el proyecto de seguridad impulsado en la capital del país ha producido, en los últimos años, conjuntos arquitectónicos de usos mixtos, los cuales albergan actividades laborales, lúdicas y de consumo en un solo lugar. Cada una de estas actividades conduce a distintas lógicas de vigilancia. Si bien estas miradas se complementan en ocasiones, en otras, se confrontan. Sin embargo, dichas vigilancias pueden llegar a ser contestadas por las personas y grupos que usan o transitan por estos conjuntos arquitectónicos. Esto aclara cómo emergen formas de orden y conflicto social en espacios específicos determinados.
Para comprender cómo se define este escenario de vigilancia, se analiza el cruce y superposición de miradas en el conjunto arquitectónico de Reforma 222, el cual se ubica en el paseo del mismo nombre, uno de los polos financieros y comerciales más importantes no solo de la Ciudad de México, sino del país. Por un lado, se trata de observar cómo funciona el modelo de vigilancia y control orientado a garantizar el orden social que se instaura desde dicho edificio; por otro, cómo esto produce tensiones y conflictos provenientes de las expresiones de vida que se mueven tanto en el conjunto arquitectónico como en sus inmediaciones. El capítulo da cuenta de cómo las dinámicas de orden y conflicto en un espacio arquitectónico como el de Reforma 222 cristaliza las tensiones del proyecto de seguridad de la Ciudad de México.
Un tercer escenario arroja luces sobre cómo la videovigilancia se usa en contextos de movilizaciones de protesta política y social, tanto por las autoridades gubernamentales —servicios de inteligencia y policía— como por los actores sociales que se movilizan para expresar su descontento y sus demandas. Los primeros buscan detectar líderes, monitorear el desplazamiento de la protesta, construir estrategias de contención física en tiempo real y producir evidencia sobre supuestos actos de vandalismo y violencia. Los segundos tratan de documentar abusos de autoridad, patrones de represión policial, y revelar información sobre los miembros del movimiento, con el fin de llegar a mecanismos de protección mutua y, por tanto, de solidaridad.
Para comprender la lógica de este escenario se analizan las movilizaciones y enfrentamientos que se dieron en la Ciudad de México, en torno a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, como presidente de la república, en 2012. Se examina cómo estas manifestaciones fueron vigiladas por las autoridades gubernamentales federales y de la ciudad, los medios de comunicación y los propios activistas políticos. El propósito de todos estos actores fue observar y monitorear la acción de los otros de forma sistemática, con el fin de influir en tiempo real en los acontecimientos, a la vez que originaban información sobre el desempeño de los actores involucrados. Se conformó así un tejido de vigilancias cruzadas, con diferente intensidad y profundidad, que propició un conjunto de imágenes que sirvieron para que activistas, policías y medios de comunicación construyeran las narrativas que legitimaron la actuación de cada uno de ellos y, por otra parte, pudieran tener la información necesaria para juzgar la acción de los actores con los que se confrontaron.
Finalmente, el cuarto escenario permite dar cuenta de cómo se pueden vincular los sistemas de videovigilancia con las cámaras de televisión ante un crimen. Si los primeros tienen como objetivo que unos “pocos” miren a “muchos” —siguiendo el modelo del panóptico de Bentham—, las segundas dan pauta de que “muchos” miren a “pocos” —operando así una mirada sinóptica—. Las imágenes sobre delitos, delincuentes y espacios de delincuencia que producen las cámaras de vigilancia, al transmitirse de forma masiva a través de la televisión refuerzan los estereotipos sobre quiénes son los delincuentes, el tipo de actos que cometen y los lugares donde los llevan a cabo. Sin embargo, a veces este proceso de tipificaciones que alimenta la intersección entre la mirada panóptica y la sinóptica puede alterarse cuando quienes cometen los delitos no cumplen con las características que se espera de un delincuente, ya sea por su posición privilegiada en la jerarquía social o por su poder económico y político.
Para entender este escenario, se examina el caso de la desaparición y posterior localización sin vida, de una menor en una de las zonas residenciales de altos ingresos del valle de México. El hecho da pauta para observar, primero, cómo la desaparición de la menor se transformó en un escándalo mediático que incrementó la demanda de ciertos grupos de población por instalar un mayor número de sistemas de videovigilancia públicos y privados. Segundo, observar que, cuando aparentemente el miembro de un grupo con una posición favorable en la estructura social comete un ilícito, eso no implica que se relacione la posición de clase con el crimen —como sucede con la criminalización de la pobreza—, sino que más bien se juzga el acto criminal como hecho aislado, individual y no atribuible a la condición de clase.
Читать дальше