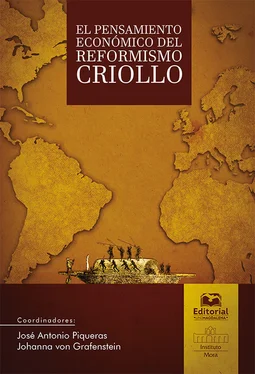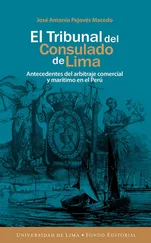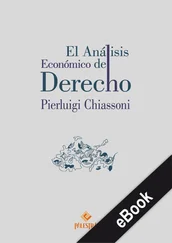A efectos de identificar la transición al liberalismo, desempeñó un papel más destacado el llamado “mercantilismo liberal”, aparente contradicción de términos que encierra la liberalización de las prohibiciones y las exclusividades comerciales, monopólicas. El “mercantilismo liberal” comenzaría a despuntar en Inglaterra y alcanzaría difusión a medida que se extendían las críticas hacia las compañías privilegiadas y se percibían sus desventajas. Antonio Genovesi sería uno de sus difusores mejor aceptado en la Europa meridional y a través de España en los dominios de América. Si algún eco trasciende del pensamiento de Adam Smith, las ideas que prevalecen son las sustentadas por Genovesi y otros autores tenidos por menores o por divulgadores en el panorama intelectual europeo del xviii.
El “mercantilismo liberal”, diferenciado del colbertista, que se definía por la exclusividad, vendría a ocupar un pensamiento intermedio entre el fomento de la agricultura en las colonias, convertidas en mercados reservados de las metrópolis, con un comercio reglamentado por el Estado y administrado mediante compañías privilegiadas, y esa misma función de los territorios de ultramar, pero basada esencialmente en el interés de los agentes económicos y la libre circulación de mercancías, como sostendría la economía política “clásica”, liberal. Con la finalidad de auspiciar la afluencia a Europa de materias primas y de alimentos a bajo precio, y de conseguir simultáneamente la extensión de los mercados para los productos de la metrópoli, debían crearse las condiciones para la expansión de la producción agraria y de la población de las colonias, sin renunciar, en consecuencia, al monopolio mercantil de la metrópoli. El plan incluía abrir los puertos de uno y otro lado del Atlántico al comercio interno del imperio, que implicaba dejarlo en manos particulares, lo que con una expresión equívoca se llamó comercio libre (Llombart, 1992, pp.117-118).
En la práctica mercantilista clásica de las potencias europeas que no tuvieron acceso a las regiones mineras, en la reformulación colonial colbertista, en el llamado “utilitarismo neomercantilista”, en el “mercantilismo liberal”, la expansión de la producción agraria destinada al comercio trasatlántico se convirtió en un objetivo preferente. Para llevarlo a cabo, se hacía preciso un aumento de la población de las colonias mediante la emigración europea y la mejora de las condiciones para lograr un crecimiento vegetativo sostenido. No obstante, el modelo de plantaciones en el trópico y zonas subtropicales introducía una variante singular: la emigración forzada en calidad de esclavos de centenares de miles de ellos, de millones en medio siglo.
Fue frecuente —y subsiste entre algunos historiadores— identificar estas políticas con la fisiocracia, interpretada como una mera reorientación de la acumulación de metales y del intervencionismo que promovía las manufacturas para la exportación y, con ello, la acumulación de superávits comerciales, sustituidos por una atención preferente hacia la agricultura, creadora sostenible de riqueza y base de la expansión de la población. Hace tiempo se llamó la atención sobre el equívoco. En la historiografía española lo señalaron Ernest Lluch y Lluís Argemí en su libro Agrarismo y fisiocracia en España, cuando nos recordaban que las ideas resumidas por nosotros en los párrafos precedentes formaban parte de las ideas agraristas que se extendieron durante el siglo xviii, mientras la fisiocracia —una variante del agrarismo— implicaba un determinado sistema cerrado de ordenación económica y política que apenas llegó a ser sostenido por una escuela de pensadores (Lluch y Argemí, 1985).
En la América del último tercio del setecientos y la primera década del ochocientos circularon ideas que reaccionaban en contra de los monopolios exclusivos de la metrópoli, plagados de reglamentaciones y de privilegios que encarecían los precios y dificultaban los intercambios comerciales.3
Asientos, compañías privilegiadas, consulados reforzados en su aspecto jurisdiccional, grandes intereses agremiados, itinerarios mercantiles casi imposibles y muy costosos, todo cuanto representaba el antiguo mercantilismo perjudicaba las manufacturas de la propia metrópoli al condicionar la adquisición de materias primas y limitar sus mercados, y de otro lado restringía la expansión y la prosperidad de las colonias en una época en la que se sucedían las novedades en el mundo atlántico. Son los tiempos de la prosperidad de las Indias Occidentales británicas y la todavía más prodigiosa de las Antillas francesas, de los intercambios de colonias por conquistas que se libraban en el mar Caribe y en sus costas próximas, de las protestas de los colonos franceses de Saint-Domingue que arrancaron en 1767 a su metrópoli el exclusif mitigé, de la independencia de las Trece Colonias y la apertura limitada al comercio con ese nuevo e inesperado aliado de la monarquía española, con la que los franceses contrabandearon cuanto pudieron después de la formación de los Estados Unidos, del incremento de la demanda en Europa de los frutos tropicales, de la revolución francesa en el Caribe y de la revolución de los esclavos en Haití, de las guerras napoleónicas que a partir de 1796 abrieron los puertos hispanoamericanos al comercio con aliados y neutrales por espacio de dos décadas.
La emergencia y el desarrollo de un pensamiento crítico con los privilegios, prohibiciones y restricciones de diferente grado, abierto al fomento agrícola para la exportación que impulsara el comercio en general e insertara por fin, o lo hiciera de manera plena y decidida, a las economías americanas en la economía mundial predominante que se articulaba en torno al atlántico norte, en el capitalismo que asistía al nacimiento de las sociedades industriales y a la expansión del comercio como nunca antes se había conocido, tuvo lugar en diferentes ciudades del imperio español por los mismos años, con argumentos coincidentes en muchos casos, con matices claros en otros. La presentación de estas ideas tiene cursos diferentes. Así, por ejemplo, encontramos a un sujeto, Juan Francisco Creagh, natural de Santiago de Cuba, en cuyo cabildo ocupa el cargo de regidor, que había hecho del contrabando su actividad ordinaria, por lo que llegó a ser apresado y confinado en la villa de Trinidad, de la que logra escapar para refugiarse en la corte española. Una vez en Madrid, después de recibir el nombramiento de apoderado del ayuntamiento al que pertenecía, el 13 de junio de 1788 elevaba al rey una representación en la que solicitaba para Santiago de Cuba la más amplia libertad de entrada de esclavos exentos del pago de derechos, así como de herramientas para la agricultura y útiles destinados a la fabricación del azúcar, entre otras peticiones dirigidas al fomento de la agricultura y la liberalización de las exportaciones (Marrero, 1984, p.11).
Creagh se esforzaba en conseguir para la región oriental de Cuba las gracias que poco antes, en 1786, se habían reconocido a Santo Domingo y que también pretendían los habaneros. Pero Creagh iba más lejos al esperar que fueran reconocidas como legales las prácticas a las que se dedicaban muchos de sus paisanos comerciantes, un libre comercio avant la lettre. En 1791 lo encontramos entre los suscriptores de un tratado de legislación con los títulos de “Abogado y Regidor de la Isla (sic) de Cuba, y su Diputado” (Pérez y López 1791, la lista la encabeza Antonio Porlier, ministro de Gracia y Justicia).
Hay tres elementos que contribuyen a explicar la coincidencia temporal en la expresión y difusión de estas ideas a las que hacemos referencia: a) las consecuencias de las disposiciones dictadas por la Corona; b) el momento en el que se encuentran los intereses económicos locales y las expectativas de su promoción; y c) debemos añadir, además, un aspecto institucional: los síndicos de los consulados de comercio fueron algunos los principales receptores y difusores —y adaptadores— de las teorías agraristas y del llamado “mercantilismo liberal” en las décadas que transcurren de 1790 a 1810, asimismo enseñadas en las universidades después de las últimas reformas de la década de 1780. La circulación de ideas quedó reforzada en algunos casos por el conocimiento personal o la coincidencia temporal de varios de sus portavoces en la corte o en otras ciudades de la monarquía.
Читать дальше