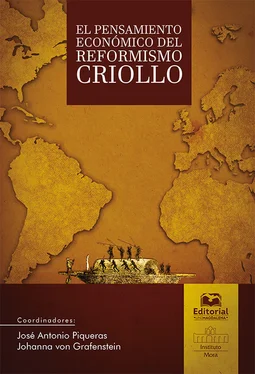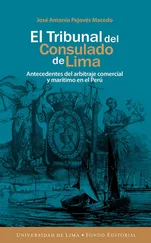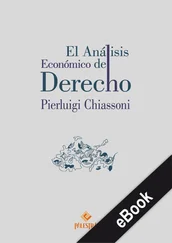Ciencia, economía y dominio colonial. Tres visiones críticas de la situación de la América española en las postrimerías del dominio borbónico (Malaspina, Humboldt y Flórez Estrada)
José Enrique Covarrubias
Alejandro Malaspina en América
Alexander von Humboldt y su Ensayo Político de tema novohispano
Álvaro Flórez Estrada y la irrupción de la ciencia económica en su Examen imparcial de las disensiones de la América con España
Conclusiones
Bibliografía
Entre España y Chile. José Joaquín de Mora y sus proyectos de un Diccionario de Economía Política (1825-1855)
Juan Zabalza y Jesús Astigarraga
Introducción
Las primeras experiencias divulgativas de Mora: el Catecismo de Economía Política (1825)
El embrión de un futuro diccionario de economía política: los artículos de Mora en el Mercurio Chileno (1828-1829)
La teoría del desarrollo económico en El Mercurio Chileno
Moneda y banca en El Mercurio Chileno
Hacienda pública en El Mercurio Chileno
Libre comercio y librecambio en El Mercurio Chileno
Un proyecto de popularización de la economía política entre dos continentes: la Enciclopedia Moderna (1851-1855).
Mora en los años cuarenta: en defensa de la libertad de comercio
Las voces elaboradas por Mora para la Enciclopedia Moderna
Las voces económicas de la Enciclopedia Moderna: viejas ideas en nueva retórica
La nueva retórica
Las viejas ideas
Conclusiones
Bibliografía
Índice Geográfico
Índice Onomástico
El pensamiento económico del reformismo criollo
Introducción
El último tercio del siglo XVIII fue rico en innovaciones en los dominios de la monarquía española, el Reino de España e Indias, de acuerdo con la denominación adoptada a partir de la entronización de los Borbones, nombre que revela la voluntad de la Corona de avanzar hacia una asimilación administrativa y fiscal y a una centralización política.
El siglo había conocido en América y en el Caribe español alternancias de coyunturas y desplazamientos sectoriales y territoriales en cuanto a la centralidad en la generación valor. Un amplio consenso apunta, en términos generales, a que trascurridas las dos o tres primeras décadas se asistió a un crecimiento general de la población, a un incremento de la producción agrícola y de su peso en las economías coloniales, a un aumento considerable del comercio atlántico junto con el que se hallaba orientado a los mercados regionales internos; la extracción de plata mexicana superaba el declive de la producción andina y al finalizar el siglo multiplicaba por cuatro la proporcionada por la suma de ambas regiones en 17001.
La potenciación de la minería a través de incentivos introducidos por la Corona —rebajas fiscales, subsidios a insumos, reforzamiento del reclutamiento de trabajo indígena—, así como la mejora de la oferta de trabajo esclavizado africano, tuvo una incidencia directa en la recuperación de la producción y en el desarrollo de las economías regionales agrícolas y artesanales (Gelman, 2014). Los dominios que en el pasado habían desempeñado un papel secundario o subordinado a los grandes centros económicos y administrativos, caso del Río de la Plata y de las capitanías “de frontera” —Chile, Venezuela, Guatemala, Yucatán y las insulares del Caribe—, conocieron en mayor o menor medida avances destacados en sus economías; alejados de los centros mineros, su crecimiento descansó en la agricultura, la ganadería y el comercio tanto de bienes como, en varios de los casos citados, de esclavos.
Las políticas implementadas por los monarcas estuvieron dirigidas en última instancia a incrementar la extracción de metales y la recaudación fiscal a fin de atender los gastos crecientes del imperio y las frecuentes guerras que se sucedieron en la época. Aparte de las medidas específicas adoptadas en el sector extractivo, la Corona recurrió a sucesivas reformas basadas en dos principios: en primer lugar, se procuró el perfeccionamiento del sistema recaudatorio, persiguiendo el fraude y dotándose de una burocracia más eficiente y mejor controlada, lo que ocasionó un sinnúmero de fricciones con la burocracia local, puesto que el empleo de contador y los restantes relacionados con las cajas reales habían sido acaparados en muchos casos por las familias de las oligarquías criollas o por peninsulares que finalmente habían sido atraídos por estas (Pietschmann, 1996; Jáuregui, 1999; Bertrand, 2011; Alameda, 2014; Socolow,1987; Kuethe,1993); en segundo término, fue abriéndose paso la idea de fomentar la riqueza en manos particulares —favorecer la industria y los mercados de tierras—, de manera que se diversificara y se multiplicara la base sobre la que se imponían los tributos, aunque, para llegar a esto último, en ocasiones debieron suprimirse o rebajarse cargas tradicionales que lastraban insumos, anteponiéndose la consideración del valor del producto final, lo que en el curso de las décadas halló no pocas objeciones entre los secretarios de real despacho y consejeros. Contrariamente a lo previsto para América, constata Pedro Tedde, el resultado en España fue que entre 1760 y el final de siglo la carga fiscal por persona se incrementó más que el producto por habitante (Tedde de Lorca, 2014, pp.447-480; las teorías, en Fuentes Quintana, 1999a y 1999b; dos análisis de caso: Llombart, 1992 y Llombart 2011, pp.75-104).
Al mismo tiempo que se ensayaban las reformas administrativas y fiscales, e incluso antes y con una minuciosidad que no encontramos en aquellas, la Corona emprendió una política de inversiones de capitales, transfiriendo de manera regular importantes sumas de plata de los virreinatos productores de metales —en los que además la recaudación fiscal proporcionaba ingresos saneados— a las regiones deficitarias en forma de situados. Los situados no solo atendían los cargos de personal civil y militar de las respectivas audiencias y capitanías, sino que también se empleaban en fortificaciones, edificios públicos, astilleros, fundiciones, arreglo de puertos y caminos, avituallamiento de los ejércitos y las flotas, y en la financiación de la Real Factoría de Tabaco (Marichal y Grafenstein, 2012; Sánchez, 2015; Serrano, 2004; Serrano, 2018; Náter, 2017).
Las reformas borbónicas —hoy existe un consenso al respecto— fueron una serie de medidas adoptadas a lo largo de casi un siglo por los monarcas que se sucedieron en el trono, aconsejadas por ministros y arbitristas de diferente orientación, ajenas a un programa común y carentes de una coherencia completa, aunque no exentas de esta, por cuanto persiguieron objetivos similares. No entra entre nuestros objetivos presentar un balance de esas reformas, materia periódica de reflexión desde las perspectivas económica, administrativa, política y cultural2. Nuestro propósito consiste en señalar un punto de inflexión que tendría lugar en las décadas finales del siglo xviii, en un proceso que comienza a acelerarse a partir de la década de 1760. Diversos ensayos han llamado la atención sobre esta etapa de cambios y sobre sus consecuencias que se funden con las alteraciones del ciclo de las guerras napoleónicas (Stein y Stein, 2005; Stein y Stein, 2009; Paquette, 2008; Gelman, Llopies, y Marichal, 2014; Bertrand y Moutoukias, 2018).
Es la época del ascenso al trono de Carlos iii, con el trasfondo de la Guerra de los Siete Años, seguida de la Guerra de Independencia estadunidense, dos grandes conflictos que para España implicaron costos elevados y transferencias territoriales. Es la época del encumbramiento de ministros reformadores movidos, con frecuencia, por proyectos alternos entre sí, con sus respectivos “partidos”, cuyo acceso al cargo llevaba consigo un movimiento de nombramientos en los empleos de ultramar. Son los años en que se introducen las intendencias y se ejecuta una amplia reforma en las milicias provinciales, de la aprobación en 1778 del comercio libre intra-imperial, de la creación de nuevas figuras impositivas sobre el consumo y de una recaudación más celosa, de la política de españolización —mediante funcionarios peninsulares— de los altos empleos en las audiencias reales, el ejército y la alta administración virreinal. Presenciamos asimismo disputas entre los antiguos consulados de comercio y los nuevos actores económicos, de un lado, y entre aquellos y los puertos pujantes que reclamaban para sí instituciones semejantes a las citadas. El siglo había comenzado con la concesión del navío de permiso a los ingleses, que fracturaba el monopolio mercantil español, y acabó recorrido por el auge imparable del comercio de contrabando que penetraba la interminable porosidad de las fronteras imperiales y seducía la inclinación de no pocos funcionarios que debían velar por la integridad de la Real Hacienda.
Читать дальше