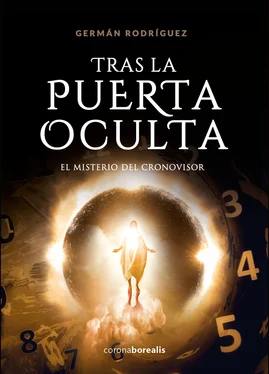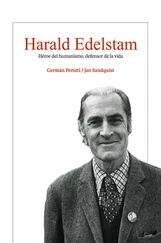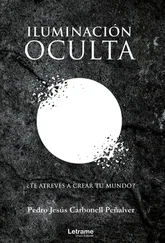—Tomás, tienes mala cara —dijo por fin—. ¿Por qué no descansas un poco?
—¿Estás de coña? Tengo que pensar. Si al menos pudiera ver la película…
—¿No me has dicho que según Jesús no es gran cosa?
—Aun así quiero verla.
Suspiró y se dejó caer en la silla. En las últimas horas su mente había acumulado fechas, nombres y lugares que no paraban de dar vueltas como en un remolino.
Abril del 76: el Proyecto Cronovisor se suspende. Agosto del 76: Late se suicida en Jerusalén. Octubre del 76: Weiss encarga el crucifijo.
—Debo averiguar por qué se suicidó Late en Jerusalén cuatro meses después de que se suspendiese el proyecto. Y por qué Weiss, tras la muerte de Late, encargó el crucifijo a Viturro. ¿Actuaba siguiendo órdenes de Del Val?
—Todo eso está muy bien, pero mientras la tozuda realidad indique que nuestra fotografía es una falsificación, no tendremos nada que podamos publicar —se lamentó Eulalia, girándose hacia él.
Tenía razón. Demostrar la autenticidad de la fotografía resultaba imprescindible. ¿Pero cómo hacerlo si solo la respaldaban unos documentos igual de dudosos? Se encontraban en la peor de las situaciones. De no resolver esa cuestión básica, todo el asunto del cronovisor acabaría en un callejón sin salida.
Permanecieron en silencio, reflexionando al borde del desánimo. Fue entonces cuando Tomás notó que una cara le observaba desde el otro lado de la mampara. Levantó la vista y se encontró con dos ojos de un verdor sereno que transmitían paz y bondad. No era la primera vez que los veía. Aquel rostro, noble y armonioso a pesar de sus facciones alargadas y su nariz prominente, enmarcado por una melena castaña clara que caía a los lados hasta unirse a una barba dorada, formaba parte del mural de fotografías que los redactores habían ido pegando en la pared junto a sus mesas de trabajo. Se trataba del rostro de la Síndone: un retrato, basado en la Sábana Santa de Turín, de lo que podría haber sido el auténtico aspecto de Jesús. Era una recreación artística que se había hecho extraordinariamente popular y que Tomás había visto en todo tipo de soportes: pósteres, camisetas, pegatinas... Por extraño que pudiera parecer, el rostro sereno de aquel retrato y la cara crispada y rabiosa de la fotografía que tenía ante sí sobre la mesa del despacho pertenecían en teoría al mismo hombre. No pudo evitar pensar en Dr. Jeckyll and Mr. Hyde. Y, de repente, una luz se le encendió en la cabeza.
—¿Qué opinas de la Sábana Santa?
Eulalia lo miró con curiosidad.
—¿Por qué lo preguntas?
—Creo que tengo una idea. ¿Qué opinas?
—Bueno..., podría ser auténtica o podría no serlo. Los estudios con carbono 14 que se realizaron en el año 88 la fecharon en la Edad Media.
—Pero se hicieron otras pruebas, ¿no?
—Sí, y los defensores de la Sábana afirman que son igual de científicas que el carbono 14. Al final, estamos en lo de siempre. La eterna duda. Dios jugando al escondite.
—Yo era bueno jugando a eso.
Después se acercó a la mesa de Carlos, junto al póster de Jesús.
—Si quisiera informarme sobre la Sábana Santa —le dijo—, ¿a quién debería acudir?
Carlos, siempre de reacciones rápidas, se atragantó con el café al querer beber y hablar a la vez.
—Al CES —contestó, en medio de un ataque de tos que le hizo encoger su huesudo cuerpo.
—¿Qué es el CES?
—El Centro de Estudios de la Síndone. —Agitó la cabeza sin venir a cuento. Padecía un tic nervioso que le hacía moverla como un pájaro.
—¿Pertenece a la Iglesia?
—No, no; es una asociación privada. Se financian con donativos, patrocinios, cuotas de los miembros...
—¿Y a qué se dedican exactamente?
—A estudiar y difundir el misterio de la Sábana. Organizan conferencias y exposiciones, publican libros y esas cosas.
—¿Cuentan con investigadores propios?
—No exactamente. Los científicos que investigan la Síndone suelen hacerlo a título personal; en su tiempo libre, por así decirlo. El CES funciona como una especie de centro de apoyo: ayuda a financiar las actividades de los investigadores, les abre puertas, difunde sus trabajos...
c a
Un minuto después, examinando la página web del CES, Tomás se preguntaba cuál de entre la larga lista de científicos colaboradores, en la que se encontraban médicos, físicos, biólogos, expertos textiles, analistas de imagen y un largo etcétera, podría ayudarlo con la comprobación que deseaba llevar a cabo. Y entonces vio un nombre que le llamó enseguida la atención. Pero aunque se trataba de un apellido extranjero y, por tanto, nada abundante, se dijo a sí mismo que tenía que ser una coincidencia. Al fin y al cabo, ¿qué probabilidades existían de que la doctora Esther Weiss, palinóloga, tuviese algo que ver con el difunto Sebastian Weiss?
-Mi mamá se ha muerto —dijo la niña, mirándola con unos ojos tan llenos de tristeza como de infantil perplejidad—. ¿La tuya también?
Tendría unos tres años. Tras acercarse a beber al surtidor, se había detenido junto a Esther, que hasta entonces permanecía sumida en sus pensamientos.
—No. Mi papá.
La pequeña asintió lentamente, adoptando una expresión reflexiva.
—¿Y por qué no lloras? —preguntó por fin—. ¿No querías a tu papá?
Esther le peinó el flequillo. Con el pelo oscuro muy corto y los ojos claros, parecía su propia imagen en miniatura.
—Sí que lo quería. Es que estoy cansada. Anda, vete a darle un beso a tu padre. Le hace mucha falta.
Obedeció. Sin decir nada más, volvió junto al banco en el que, con la cabeza hundida entre las manos, estaba su padre. Esther miró entonces a su alrededor, como saliendo de un breve sueño: un letrero que señalaba la dirección a las salas de autopsia, el mostrador de atención al público, un reloj en la pared cuyo segundero se empeñaba en avanzar hacia el futuro; el Instituto de Medicina Legal. De pronto, fue consciente del tiempo que llevaba allí sentada, esperando. Su imagen, reflejada en el cristal de la puerta, se le presentó más cansada de lo que suponía. El rostro de facciones suaves, que antaño alguien había descrito como sereno y reservado, mostraba una mueca de desánimo que la sorprendió. En realidad solo se había visto así la noche de su último cumpleaños, el trigésimo tercero, que no había querido celebrar.
Un grupo de estudiantes de medicina pasó ante ella. Se reían mientras hablaban de cadáveres, pero la contorsión y la palidez de sus rostros evidenciaban un verdadero calvario interior. Miró de nuevo al reloj y suspiró.
Ese día se había hecho a la idea de la burocracia que puede generar un suicidio. Aunque no sería considerado oficialmente como tal mientras no se realizase la autopsia, tanto el forense como la policía le habían explicado que se trataba de un mero trámite. Incluso el forense, muy amable, le había prometido que recibiría los objetos personales de su padre cuanto antes. Ella le había asegurado que no era necesario; pero, ante la humanitaria insistencia del médico, no había tenido más remedio que darle las gracias. Y ahora estaba allí, esperando a que alguien le entregase unos objetos con los que no sabría qué hacer.
Transcurrieron varios minutos más hasta que, por fin, un funcionario se le acercó con unos papeles para firmar. Tras comunicarle, sin mirarla a los ojos, que la autopsia se llevaría a cabo antes de veinticuatro horas, le alargó una bolsita de plástico negro y se escabulló.
Esther abandonó el edificio y se detuvo junto a la primera papelera. Iba a tirar la bolsa, pero se percató de que la niña de antes la observaba a través del cristal de la puerta de entrada. La miró también unos segundos. Ambas se sonrieron. Después, estrangulando las asas de la bolsa entre sus dedos, se alejó del lugar.
Читать дальше