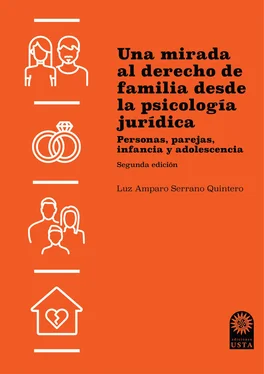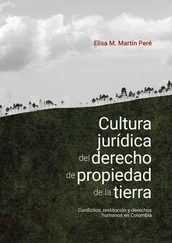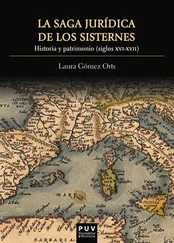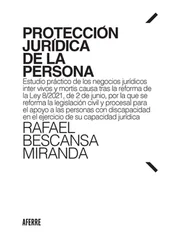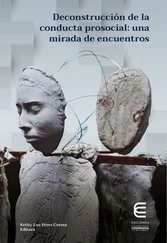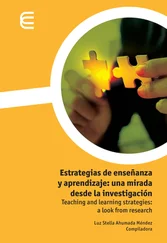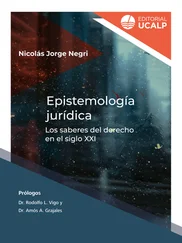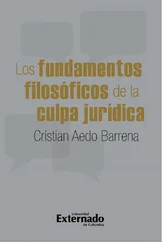Los avances científicos en esta materia conllevaron que en la Ley 9 de 1979, que organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, en su Título IX se ocupara de los trasplantes de órganos. Esta Ley 9, en lo referente a dichos trasplantes, fue complementada por la Ley 73 de 1988 y, posteriormente, fue objeto de desarrollo y regulación a través del Decreto 1546 de 1998, que en su Art. 9 establece lo siguiente: “Entiéndase por muerte cerebral el fenómeno biológico que se produce en una persona cuando de manera irreversible se presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico comprobada por examen clínico”.
Debido a los avances médicos en esta materia, este Decreto ha sido modificado por el Decreto 2493 de 2004 en lo referente al diagnóstico de la muerte encefálica, al distinguir los síntomas en adultos y niños mayores de dos años (Art. 12) e incluir su diagnóstico en niños menores de dos (2) años, que se hacen más exigentes, tanto en la solicitud de mayor número de datos como en una mejor certeza en los signos de esta clase de muerte en este rango de edad (Art. 14).
De acuerdo con el artículo 12, en adultos y mayores de 2 años se debe constatar la muerte cerebral, así: 1) ausencia de respiración espontánea; 2) pupilas persistentemente dilatadas; 3) ausencia de reflejos pupilares a la luz; 4) ausencia de reflejo corneano; 5) ausencia de reflejos óculo-vestibulares; 6) ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso; 7) ausencia de reflejo tusígeno. Además, agrega la misma norma que el diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando puede evidenciarse la muerte pero es simulada por causas que son reversibles, esto es: 1) alteraciones tóxicas (endógenas); 2) alteraciones metabólicas reversibles; 3) alteración por medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso central y relajantes musculares; 4) hipotermia. Se exige también que el diagnóstico de la muerte encefálica y la comprobación persistente de los signos anteriores se haga por dos o más médicos no interdependientes, que no formen parte del programa de trasplantes, uno de los cuales debe ser especialista en ciencias neurológicas.
Es conveniente agregar que la Ley 1805 del 4 de agosto de 2016, por la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004, en cuanto a la donación de componentes anatómicos para fines de trasplantes y otros usos terapéuticos, en su artículo 2 establece que se presume que toda persona es donante mientras en vida no haya ejercido el derecho a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. La manifestación de la oposición a la presunción legal de donación, según el artículo 4, deberá realizarse mediante documento escrito auténtico ante Notario y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud (INS). También podrá oponerse a la donación al momento de la afiliación a la EPS, que estará obligada de informar esta decisión al INS.
La muerte por desaparecimiento
Si bien es cierto que la muerte de los seres humanos además de inevitable es fácilmente comprobable, es posible que encontrarse frente a casos —desafortunadamente de ocurrencia muy frecuente en nuestro país— en los que no se sepa si una persona desaparecida ha muerto o vive todavía. ¿Qué se debe hacer en estos casos?
Los infortunios que ha padecido la humanidad a través de los tiempos, como las guerras y desastres naturales —terremotos, inundaciones y otros acontecimientos de gravedad similar—, han hecho que la figura de la presunción de muerte por desaparecimiento se encuentre establecida desde el derecho romano. Los artículos 96 a 109 del Código Civil reglamentaban la presunción de muerte por desaparecimiento dentro de un espíritu arcaico y excesivamente complicado. La mayor parte de dichos textos fueron reemplazados por los artículos 583, en el caso de mera ausencia, y el artículo 584, para la declaración de la muerte presunta, del Código General del Proceso (en adelante CGP); por lo tanto, las normas que rigen la figura en la actualidad son las que se exponen a continuación, en las que se distingue entre una primera etapa de ausencia o desaparecimiento y una posterior, que es la declaratoria de la muerte por desaparecimiento. Sin embargo, hay que aclarar que en el 2012 fue promulgada la Ley 1531, cuyo objeto fue el de “crear la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles” (Art. 1.º), con lo que se puede afirmar que es esta la norma que nos rige hoy para los casos en que una persona desaparezca del lugar de su domicilio, no solo cuando sea secuestrada, sino en cualquier situación de desaparición involuntaria, dejando vigentes todas las normas civiles y procedimentales que no le sean contrarias (Art. 10).
La Ley 1531 de 2012, que cobija a las personas desaparecidas forzosamente —esto es, las sometidas a secuestro—, tiene como antecedente la Ley 282 de 1996, proferida con el fin de tomar medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión. La norma de 1996 contemplaba, en su artículo 23, la posibilidad de promover el proceso de desaparecimiento para nombrarle un administrador de los bienes del secuestrado, pero estableciendo perentoriamente que “solo habrá lugar a declaratoria de ausencia después de cinco años de haberse verificado el secuestro”.
A su vez, la Ley 282 de 1996 fue modificada por la Ley 986 de 2005, donde se dictan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias. En su artículo 26, derogó lo referente al plazo de cinco años y dispuso que el proceso de ausencia se podría adelantar en cualquier momento después de la ocurrencia del secuestro y hasta antes de la declaratoria de muerte presunta, mediante la aplicación de lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), para el evento de ausencia y muerte presunta. De esta manera, se corregía el despropósito de exigir un plazo para declarar a una persona ausente o desaparecida, lo que iba en contra de los artículos 96 del CC y 583 del CGP Hoy, como se ha dicho, es la Ley 1531 de 2012 la que cobija la desaparición forzada y cualquier otra forma involuntaria de desaparecimiento para efectos de la declaratoria de ausencia, puesto que no es fácil concebir una situación de ausencia o desaparición que no quede subsumida en dicha Ley. Por esta razón, se verá a reglón seguido el trámite para la declaratoria de ausencia a la luz de dicha normativa.
Declaración de ausencia. Según como lo dispone el CC, una persona se halla ausente si ha desaparecido de su domicilio y no se tienen noticias del lugar en donde se encuentre (Art. 96). Por eso, en el derecho civil el término ausente y desaparecido son equivalentes. El concepto del artículo 96 del CC, concerniente a la desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, se precisa en el artículo 2 de la Ley 1531 de 2012, al entenderla como “la situación jurídica de las personas de quienes no se tenga noticia de su paradero y no hubieren sido halladas vivas, ni muertas”.
Ante esta realidad, y siguiendo el tenor de la Ley 1531 de 2012, su cónyuge, el compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, y los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o el Ministerio Público, cualquiera de estos podrá ejercer la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria.
El artículo 97 de CC prevé en su numeral 3 que la declaratoria de muerte presunta y, por consiguiente, la declaración de mera ausencia “podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ella”. Esto quiere decir que, además de los titulares de la acción mencionados en el artículo 3 de la Ley 1531 de 2012, también podrá ser ejercida por sus consanguíneos hasta el cuarto grado y sus acreedores, siendo incluidos estos, puesto que la finalidad específica de las normas civiles y de procedimiento que regulan el tema no es otra que la de solicitar al juez de familia el nombramiento de un administrador para los bienes del desaparecido, según la nueva terminología de la Ley 1306 de 2009; en este orden de ideas, los acreedores del desaparecido tienen un interés legítimo en que se resguarde el patrimonio del ausente para salvaguardar el pago de sus acreencias.
Читать дальше