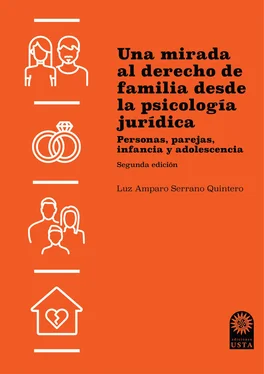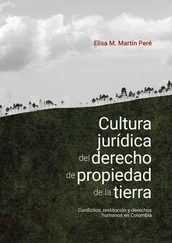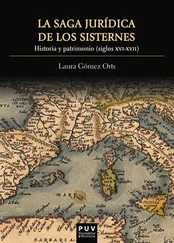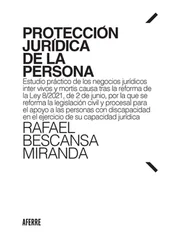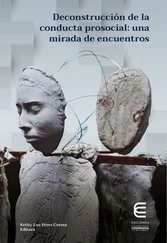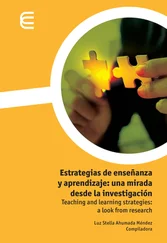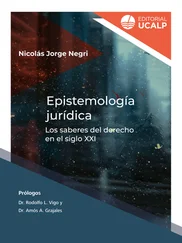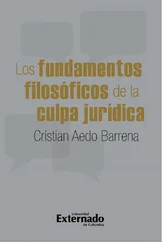El criterio de parentesco
El artículo 61 del CC enumera las personas a quienes la ley considera parientes, esto es, a los descendientes, los ascendientes, los colaterales legítimos hasta el sexto grado, los hermanos naturales y los afines legítimos que se hallen en segundo grado. Este concepto es básico para establecer derechos y obligaciones entre los miembros de una misma familia, como es el caso de la obligación alimentaria, quien debe ser guardador de un incapaz y quienes deben heredarse entre sí. En los últimos años, la jurisdicción laboral es la que ha marcado cambios significativos, al permitir que los hijos de crianza —esto es, los hijos de uno de los cónyuges o compañeros que habiten bajo el mismo techo como una familia— se vean favorecidos por el subsidio familiar y la afiliación al servicio de salud (Art. 163 de la Ley 100 de 1993).
El criterio de vocación sucesoral
Hay quienes consideran que la familia se extiende hasta las personas que tienen vocación hereditaria, como sería el caso de los padres, hermanos e, incluso, hasta los sobrinos.
La familia se reduce a aquellas personas que se encuentran bajo el mismo techo y que dependen de las mismas fuentes de generación de ingresos, sin importar si son o no parientes entre sí. Por ejemplo, los empleados domésticos, los suegros de alguno de los hijos o un ahijado. Bajo este criterio, se extiende el concepto de “hijo de familia” al hijo que, aun cuando sea mayor de edad, depende económicamente del padre de familia mientras se le provee de una profesión, arte u oficio que le permita el ejercicio de una actividad económica independiente.
El criterio de familia en la Constitución de 1991
A la luz del artículo 42 de la CP y las sentencias de la Corte Constitucional que lo interpretan, se efectuó un cambio del paradigma de autoridad visto con anterioridad, al disponer que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Con esta nueva comprensión, se abrió un amplio espectro sobre el concepto de familia, que según diversas jurisprudencias de la Corte Constitucional nace del matrimonio civil o religioso, de la unión libre de dos personas —heterosexuales u homosexuales—, o por la voluntad de una sola de ellas de conformar una familia, como es el caso de las familias uniparentales. Una sentencia muy significativa sobre el nuevo modelo de familia y la evolución del concepto en la Corte Constitucional es la Sentencia C-577 de 2011, con ponencia del magistrado Gabriel Mendoza Martelo, en donde se afirma que hay familias donde existen el amor, el respecto y la solidaridad, elementos que caracterizan las uniones de vida que se hace una pareja sin distinguir si es o no del mismo sexo. Del mismo magistrado, vale la pena también consultar la Sentencia C-238 del 22 de marzo de 2012, que hace un sucinto pero muy completo resumen de los antecedentes jurisprudenciales que le sirven de sustento a la decisión de igualar en derechos sucesorales a las parejas de hecho tanto heterosexuales como homosexuales. De esta forma, en los siguientes capítulos se verá una breve reseña de la evolución que ha venido teniendo la familia a lo largo del siglo XX, pero especialmente, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.
Naturaleza jurídica de la familia
En nuestro derecho positivo, la familia no es persona jurídica, pues le falta la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, y no es titular de derechos, pudiéndose concluir que la familia es una institución jurídica social, permanente y singular. Además, es una institución natural de la que se vale la sociedad para regular la procreación y educación de los hijos, así como el cumplimiento de sus fines. Por estas razones, la concepción moral vigente en una sociedad determinada resulta fundamental para la organización de la célula familiar, sea a partir de la legislación que la regula o de las pautas familiares y sociales en donde se forman y educan los hijos, quienes a su vez se convertirán en futuros padres, líderes sociales o simples ciudadanos, pero todos ellos comprometidos con su función en la construcción de una mejor sociedad.
En este aspecto, cabe reflexionar si le compete a la ley marcar las pautas de comportamiento de los individuos para evitar familias disfuncionales, o si es la educación fundada en principios éticos y valores familiares los que deben marcar la pauta sobre la concepción ideal de una forma de organización familiar; es decir, que los hijos se conciban dentro de una relación estable, que la pareja mantenga la affectio maritalis para toda la vida, y que el matrimonio o la relación marital sea una construcción afectiva y económica a largo plazo; que la solidaridad, la fidelidad y la común unión sean valores inculcados desde pequeños a través del ejemplo y la dedicación de los padres. Estos son asuntos que no pueden quedar únicamente en manos de la ley.
En muchas ocasiones, la ley se ve enfrentada a regular situaciones de la vida social por la necesidad de intervenirlas jurídicamente; sin embargo, no son las leyes ni el gobierno los llamados a imponer coercitivamente comportamientos éticos, sino la familia y las costumbres sociales las llamadas a construir una sociedad dentro de un determinado parámetro moral, esto es, a educar en valores a sus miembros. Si la sociedad decide dejar a un lado los valores éticos y enmarcarse en la corrupción, la inmoralidad y la violencia, la ley se ve en la imperiosa necesidad de regular estas conductas.
Sin embargo, pese a que el derecho de familia forma parte del derecho privado, sus normas son de orden público y, respecto de los derechos y deberes que ellas consagran, tienen el carácter de irrenunciables e imprescriptibles. Por consiguiente, si bien es cierto que la familia no es persona ni organismo jurídico, es una institución jurídica y social regulada por el derecho, que impone a sus miembros deberes y derechos para el cumplimiento de sus funciones.
La familia y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
En este punto, es conveniente dar una mirada psicojurídica a la función que cumple la familia en la satisfacción de las necesidades infantiles. Los niños desde que nacen tienen dos tipos de necesidades: las físicas y biológicas para seguir vivos, esto es, tienen necesidad de cosas materiales como alimentos, ropa, bienestar físico y a una vivienda o alojamiento estable; pero adicionalmente tienen necesidad de lazos afectivos seguros y continuos que le procuren un bienestar psíquico. La satisfacción de las necesidades afectivas les permite a los niños y niñas vincularse a sus padres y a los miembros de su familia. A partir de ahí, será capaz de crear relaciones con su entorno natural y humano, así como pertenecer a una red social (Barudy, Dantagnan, Comas, & Vergara, 2014).
Si estas necesidades básicas les son satisfechas, no importa bajo que esquema familiar se construye su cuidado, crianza y formación; lo más importante es que se les brinde el afecto y los cuidados necesarios para el desarrollo de sus competencias cognitivas, afectivas, sociales y éticas. De ser así, lo más probable es que se evitaría el aumento o la epidemia de trastornos disociales que están presentando niños, niñas y adolescentes del mundo, especialmente, los que provienen de países en vías de desarrollo, donde el ambiente familiar viene determinado por carencias económicas, niveles bajos de educación, trabajos precarios, etc., lo que conlleva la violencia entre sus miembros y especialmente el maltrato infantil, que se caracteriza por el abandono afectivo y la insatisfacción de sus necesidades fisiológicas básicas.
Читать дальше