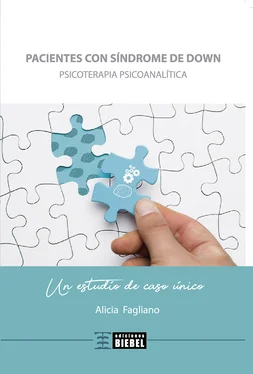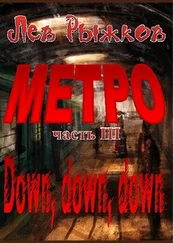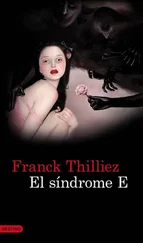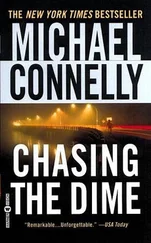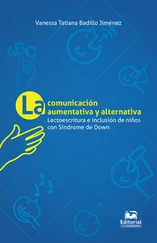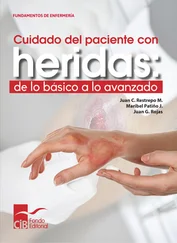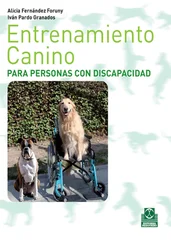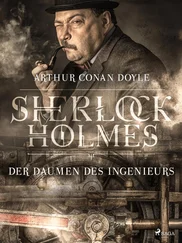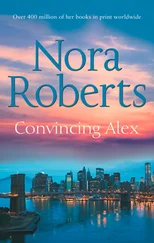Los cuatro niveles que se exponen a continuación, describen la evolución de la capacidad simbólica desde el modelo de la semiosis por suspensión. (Español, 2004, p. 27-47)
Nivel 0. Las manifestaciones emocionales
La capacidad de empatía y las señales afectivas de naturaleza gestual, se desarrollan muy tempranamente, hacia los dos o tres meses, coincidiendo con el segundo estadio sensoriomotor de Piaget. Estas habilidades interactivas están directamente relacionadas con la expresividad de los adultos que intervienen en la crianza. Ellos interactúan con el infante emitiendo mensajes de entonamiento emocional, que no necesitan ser decodificados tal como ocurre con el lenguaje.
Los afectos son el contenido primario de las interacciones primarias y a la vez constituyen el medio para su expresión. Desde entonces, las manifestaciones afectivas contextualizan los aspectos verbales y gestuales de la comunicación social. Si bien las emociones surgen de manera involuntaria e initencionadas, constituyen la manifestación universal de la especie humana que permite el contacto con los otros.
Nivel 1. Los gestos deícticos
A medida que se va produciendo el enriquecimiento y complejización de las capacidades interactivas en el niño, se intensifican la empatía y la imitación. Estos cambios permiten la aparición de un relacionamiento intersubjetivo, caracterizado por la posibilidad de compartir experiencias con los otros e implementar pautas de atención conjunta con ellos. Su manifestación característica consiste en señalar con el dedo los objetos y las situaciones interesantes.
En el intercambio comunicativo, también aparece la posibilidad de captar las actitudes emocionales de los otros hacia los objetos. De este modo se introduce la terceridad en las relaciones intersubjetivas. El niño puede coordinar esquemas de objetos y personas para compartir experiencias. (Piaget, 1959). En esto radica la característica propia del gesto deíctico: dejando en suspenso acciones directas sobre el objeto, el niño señala o pide extendiendo la mano. De este modo se intenta cambiar la disposición de las cosas en el mundo y compartir el mundo mental.
Nivel 2. Los símbolos enactivos
Esta adquisición representa un progreso decisivo en el acceso al desarrollo del proceso de simbolización. Hasta ahora, el niño se movía en un universo de objetos presentes en la percepción, es decir representaciones primarias, fijadas en la memoria. Los símbolos enactivos en cambio son el resultado de la capacidad de construir representaciones secundarias que están referidas al objeto que ya no está presente.
Al mismo tiempo, van apareciendo nuevas conquistas asociadas a aquella: la noción de objeto permanente, la posibilidad de establecer causas objetivas, así como diferencias medios y fines de las acciones. Esto es posible por esta capacidad de operar con representaciones acerca de objetos ausentes, es decir representaciones primarias del objeto, inscriptas en la memoria. Piaget, (1959, p. 155) caracteriza a los símbolos como significantes diferenciados que aluden a un objeto ausente.
Los símbolos enactivos muestran el inicio de la actividad simbólica en el niño. Se basan en la suspensión de acciones instrumentales. Si bien están relacionados con el objeto, son simbólicos porque representan algo que está ausente. El ejemplo del “soplido semiótico”, aportado por Rivière y de cuya observación conceptualizó este nivel, se refiere a Pablo, un niño de dieciocho meses, quien después de asegurarse la atención del adulto, tomó un encendedor y sopló sobre este, para pedir que se lo encendiera. Este ejemplo muestra cómo el significado se construye con la acción que evoca al objeto ausente, la llamita, el cual se encuentra culturalmente investido. Soplar una llama no es un acto semiótico, soplar el encendedor apagado, en este caso, sí lo es.
Nivel 3. El juego de ficción
En el tercer nivel ocurre un salto cualitativo de enorme importancia, que conduce al dominio pleno de la simbolización: la suspensión de representaciones vinculadas a los objetos reales o representaciones primarias de los objetos, para instalarse luego en representaciones propias, dando así inicio a la etapa del juego de ficción. Cuando este tipo de juegos aparecen, el niño ya posee una representación del mundo y del objeto, lo bastante estables como para poder dejar algunas de ellas en suspenso y sumergirse en una realidad propia, sin perder el sentido de lo real.
El niño puede hacer sustituciones simbólicas y jugar con una escoba a que es un caballo o arrastrar una caja y jugar a que es un auto. Esto se hace posible porque nuevamente aparece el funcionamiento de la suspensión, pero esta vez actúa sobre las representaciones primarias de lo real y deja que el mundo de fantasías predomine sobre aquellas, sin que fantasía y realidad se confundan. Estas serían representaciones de tercer nivel, símbolos lúdicos para Piaget (1959), en las que el niño mantiene los dos niveles de representación en su conciencia. Así, progresivamente, puede construir mundos ficticios, mundos simulados y sumergirse en el juego.
El juego de ficción se nutre de imitaciones de acciones propias o de los otros, pero dejando en suspenso sus modalidades convencionales. El dominio cada vez mayor del lenguaje y el juego simbólico permiten que la posibilidad de representación de roles se complejice constantemente haciendo que se amplíe la posibilidad de evocación simbólica. La simbolización lingüística comienza a ser dominante con respecto a la enactiva, abriendo así la posibilidad de una simbolización más poderosa, descontextualizada y comunicativa. (Rivière, 2003, p. 77)
Nivel 4. La comprensión metafórica
El cuarto nivel de simbolización aparece recién alrededor de los cinco años. La adquisición del lenguaje hace que el niño domine las operaciones simbólicas y estas provienen de una nueva forma de suspensión. Las representaciones simbólicas también pueden dejarse en suspenso. Este logro permite acceder al mundo de las metáforas y otras manifestaciones de doble semiosis como la ironía, los chistes y el sarcasmo.
Se tomó como marco de referencia general para el tema de comunicación a la propuesta de H. Eco desarrollada en su libro Teoría de Semiótica General respecto de la producción de signos. Las expresiones del lenguaje verbal y gestual son hechos físicos, accesibles a la percepción, que se ponen en marcha con la permanente intención de comunicarse.
Desde la perspectiva de este autor, en el fenómeno comunicacional se usan signos para referirse a objetos, estados y/o acontecimientos. El signo es una función semiótica, fundamentada en una teoría de los signos que permita diferenciar aquello que es signo y lo que no lo es. En este sentido, Ecco (2000, p. 17-22) señala que la semiótica de la significación está sustentada por una teoría de los códigos, mientras que una semiología de la comunicación se sustenta en la teoría de producción de signos.
De acuerdo a los estudios de A. Rivière, la comunicación, como conducta de relación entre personas a partir del uso de signos, tiene tres propiedades: es intencionada, intencional y metonímica. La comunicación es intencionada porque tiene un fin. Al mismo tiempo es intencional porque está referida a algo y es metonímica (o suspendida) porque se vehiculiza a través de signos, sean gestos, emisiones vocales o palabras. Coincidiendo con Piaget, los infantes entre los ocho y los doce meses comienzan a realizar comunicaciones francas, produciéndose un cambio muy evidente en su manera de relacionarse con el medio externo.
En las acciones comunicativas se diferencian tres componentes: emisor, receptor y objeto al que se refiere el mensaje. Para lograr comunicarse acerca de algo, el infante tiene que dejar en suspenso la acción directa sobre la “cosa” y aludir a ella con alguna clase de gesto. Ese gesto tiene entonces el valor de un signo. Estas capacidades comunicativas forman parte de las habilidades mentalistas que tendrán una evolución junto con otros procesos del desarrollo del niño. Alrededor de los cinco años estas capacidades comunicativas se integrarán en la función de teoría de la mente.
Читать дальше