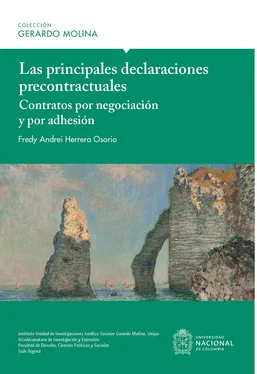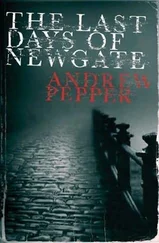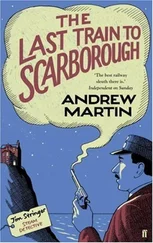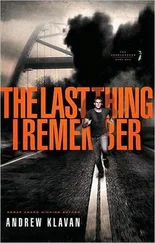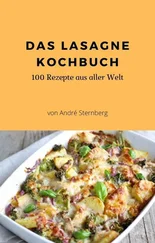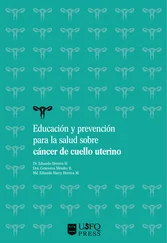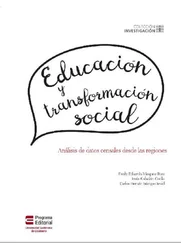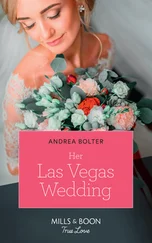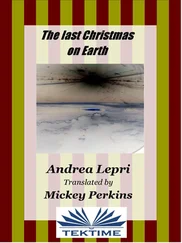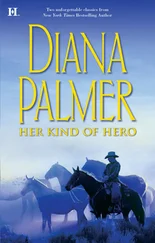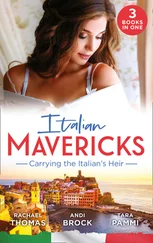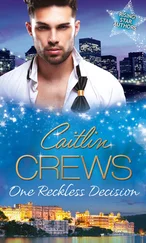1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Luis Enrique Cuervo, en 1929, enseñaba que la fuerza obligatoria de los contratos derivaba de nuestro deber de actuar con justicia frente a los demás y, por tanto, no ocasionarles ningún daño, lo que exige que una vez haya un acuerdo sobre un negocio las partes deben abstenerse de incumplirlo y subordinarse a aquello que hubieren consentido 121.
La doctrina nacional clásica tomó como fundamento la visión subjetiva, pues puso a la voluntad como eje del contrato, bajo la consideración de que esta era indispensable para que el negocio jurídico naciera a la vida jurídica en el momento en que ambas partes, de forma libre y sin mayores injerencias que las derivadas del orden público, manifestaran su querer a través de una oferta y su correlativa aceptación. Sin voluntad se descarta cualquier forma contractual, pues la autorregulación de intereses supone un acto individual que solo puede provenir del poder jurigéneo reconocido a los sujetos.
Consideraciones similares se encuentran en autores recientes, tales como Jesús Ángel Linares Vesga, para quien el contrato es fruto de la autonomía de la voluntad y, en virtud de ella, las partes se subordinan a lo pactado libremente, una vez convergen una oferta y una aceptación 122.
El autor Antonio Bohórquez Orduz rechaza, por ejemplo, la posibilidad de que un contrato se forme a partir de comportamientos, porque “existen relaciones jurídicas surgidas de los hechos, similares a ciertos contratos, pero sin que lleguen a configurarse como tales, pues no hay una específica y clara disposición de intereses en el sentido que los contratantes suelen emplear” 123, salvaguardando así el peso de la autonomía de la voluntad como base del contrato.
El profesor Miguel Betancourt Rey precisó que la autonomía de la voluntad es una facultad que se otorga a los particulares para autorregularse, siendo el elemento “más esencial” del contrato. Sin embargo, advirtió que “a impulso de las ideas socialistas, el legislador introduce cada vez mayores límites a la autonomía. Pero en todo caso, no pudiéndose prescindirse de la autonomía ni siquiera en los regímenes socialistas, esta se mantiene como el principio más elemental del derecho privado” 124.
El doctrinante Guillermo Ospina Fernández confirma esta tendencia al aseverar que el contrato es “el concurso real de las voluntades de dos o más personas encaminado a la creación de obligaciones. Esta fuente es, pues, un acto jurídico típico y caracterizado, puesto que sus efectos se producen debido a la voluntad de los agentes” 125. Advierte que la autonomía de la voluntad es de la mayor aplicación en materia contractual, pues consiste en la atribución otorgada a los particulares para que puedan crear relaciones jurídicas a través del encuentro de voluntades de los contratantes para imponerse restricciones jurídicas y facultades correlativas 126.
Jorge Suescún Melo propugna por el reconocimiento de la autonomía privada pero basado en el correcto entendimiento de que su fuerza jurigénea “no proviene de la voluntad de los contratantes sino del reconocimiento que les hace el ordenamiento jurídico” 127, en tanto la doctrina clásica racionalista desconoció que en el Estado se originan todos los derechos subjetivos, incluyendo el de contratar.
José Manuel Gual Acosta parece fundir en un mismo concepto la autonomía de la voluntad con la libertad contractual, pues entiende que esta última equivale al poder de establecer la ley del contrato en el caso concreto, advirtiendo que, en todo caso, existen medidas de protección que limitan esa libertad 128. William Namén Vargas es directo en referirse a la libertad de contratar integrada por las cinco libertades a que hace referencia la doctrina internacional, advirtiendo que en cada una de ellas se encuentran diferentes limitaciones derivadas de razones de interés público 129.
Pero es que no podría ser de otra forma, pues el legislador patrio acogió, en el Código Civil (legislación nacional desde el año de 1887), la fórmula sacramental según la cual “las obligaciones nacen […] del concurso real de las voluntades de dos o más personas” (Código Civil, artículo 1494), dando así una evidente prevalencia a la autonomía de la voluntad como requisito indispensable para el nacimiento a la vida jurídica de los contratos, a través del procedimiento de la confluencia de la oferta y la aceptación 130.
Esta posición claramente se encuentra reconocida en el artículo 1502 del Código Civil, el cual prescribe que “para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que consienta en dicho acto y declaración”, denotando con ello que la autonomía de la voluntad es la base del contrato y fundamento para que puedan obligarse las personas.
El Código de Comercio de 1971 confirmó esta visión al remitir al Código Civil en lo relativo a la formación de los contratos (artículo 822) e insistir en que el “contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial” (artículo 864).
Por ello, ante la claridad del sistema regulatorio los autores nacionales simplemente adhirieron, muchas de veces de forma acrítica, a la teoría subjetiva del contrato, manifestada en el férreo respeto a la autonomía de la voluntad; pero ¿a cuál de sus versiones? La doctrina ha recurrido a todas las versiones. Desde quienes omiten suministrar datos precisos (Juan Camargo), hasta quienes defienden el racionalismo francés (Ángel Linares), el normativismo kelseniano (Jorge Suescún Melo), la solidarista (Luis Enrique Cuervo, Miguel Betancourt Rey y, en cierto sentido, Guillermo Ospina) y la libertad contractual (William Namén Vargas y José Manuel Gual Acosta).
Sin embargo, en todos los casos es un punto coincidente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad sujeta a los límites del orden público y la moral social, como se infiere de una interpretación literal y sistemática de los mandatos aplicables a la materia, entre otros, los artículos 16, 1518, 1523, 1524, 1741 y 1742 del Código Civil, en concordancia con los artículos 105, 143, 824, 846 y 899 del Código de Comercio; los cuales son unánimes en reconocer que la voluntad es la base del contrato, siempre que esta se avenga con el orden público, la moral social y las buenas costumbres 131.
Lamentablemente, nuestra regulación permaneció siendo tributaria de la teoría racionalista, con influencias del solidarismo, sin que se observara una evolución que era necesaria en virtud del cambio en el modelo contractual, amén de la evolución del sistema económico. Nuestros códigos Civil y de Comercio no tienen en cuenta la masificación de las relaciones económicas, la producción automatizada y robotizada, las nuevas formas de colocación de bienes y servicios, y la tecnificación de los objetos negociados, que en cierta medida llevan a que el contrato no sea expresión de un libre y voluntario cambio de voluntades, sino que es un instrumento que puede esconder una explotación de la parte contractual débil 132.
Contemporáneamente, encontramos una tendencia que reconoce importancia a las nuevas realidades contractuales, para reclamar una revisión de las tendencias clásicas que logre una mejor explicación de los vínculos contractuales, pues la voluntad no tiene el papel que quiso reconocérsele desde el racionalismo, y menos aún es la base del contrato. Por ejemplo, doctrinantes como Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve, años atrás, advertían sobre la existencia de dos procedimientos diferentes de formación del contrato: el instantáneo y el sucesivo, reclamando reglas especiales para cada uno de ellos 133, aunque omitiendo, lamentablemente, el realizar un desarrollo completo del tema.
Jaime Alberto Arrubla Paucar advierte que el concepto de autonomía de la voluntad de corte racionalista no tiene asidero en una economía como la actual, siendo necesario adecuarlo a la realidad 134. Similar apreciación efectúa Jorge Suescún Melo, para quien se puede hablar de una verdadera crisis de la autonomía de la voluntad, pues las bases sobre las cuales se construyó y asentó este concepto, como son la igualdad y la libertad, no tienen el mismo alcance en una economía de mercado caracterizada por la existencia de posiciones contractuales dominantes y contratos de adhesión.
Читать дальше