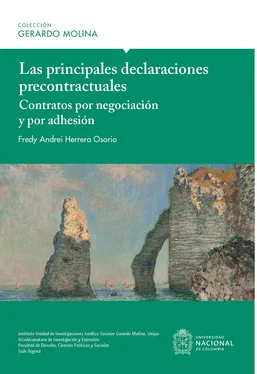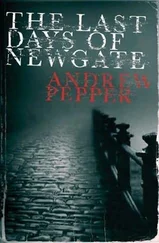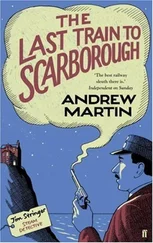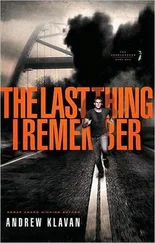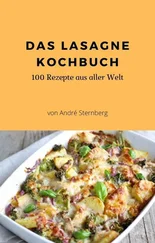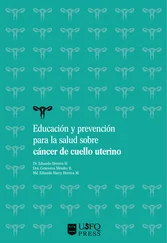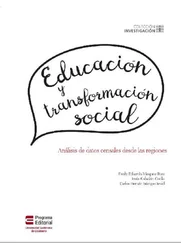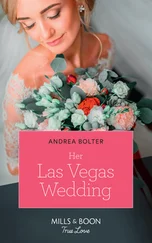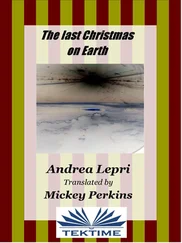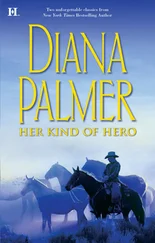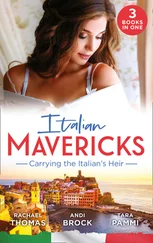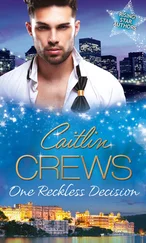Autores más categóricos, como Alejandro Duque Pérez, proponen una revisión del concepto de contrato para indicar que el mismo no puede limitarse a ser expresión de la voluntad, sino que al lado de esta debe reconocerse la adecuada satisfacción de las necesidades sociales connaturales al mismo, “siendo la suma de estas dos condiciones la que constituye el supuesto normativo que habrá de realizarse para el perfeccionamiento del contrato y consecuentemente la creación de normas particulares y concretas cuya fuente formal sea este” 135.
De forma concordante, Fredy Andrei Herrera Osorio habla de la necesidad de una nueva noción de contrato contemporáneo, asentado en una balanza entre los conceptos de libertad de contratación y justicia contractual, “con una pérdida de importancia de la autonomía privada, para entrar a proteger a ciertas personas que se encuentran en una situación de desventaja frente a su contraparte, como sucede con los consumidores” 136.
EL CONTRATO CONTEMPORÁNEO Y LA OBJETIVIDAD
La teoría contemporánea del contrato impone ir más allá del querer para admitir que los vínculos contractuales también se nutren de las expectativas razonables que las partes ponen en su contraparte. Por ello, debe considerarse el contexto social que los rodea, de suerte que el contrato esté abierto a la finalidad socioeconómica que debe satisfacer, aunque ello suponga morigerar la voluntad que le sirve de base y mirar los efectos que en la sociedad debe cumplir. Esta pretensión, no obstante, es incompatible con el entendimiento clásico del contrato, que le brinda más importancia a la voluntad que a su declaración.
En tal sentido, la teoría objetiva del negocio jurídico, que se enfoca en la declaración de la voluntad, permite alcanzar aquel objetivo de reducir la importancia de la voluntad en aras de alcanzar los fines sociales del contrato. Por ello, en el presente apartado se desarrollará la teoría objetiva del contrato y su aplicación y alcance en el derecho contemporáneo.
No debe olvidarse que la voluntad tiene un nuevo alcance en nuestros días y se encuentra en claro proceso de reducción. Para el predisponente de un contrato, por ejemplo, su voluntad carece de la proyección necesaria para determinar la persona con quien entablará sus vínculos contractuales, ya que, ante la masividad, no le es dable controlar la persona que finalmente aceptará su propuesta. Adicionalmente, para el adherente su voluntad se limita a la facultad de aceptar o rechazar las condiciones impuestas por el productor o proveedor 137; más aún, ante la necesidad de un bien o servicio, carece de autonomía para decidir sobre la celebración del negocio jurídico, sin que por ello pueda concluirse que no nació a la vida jurídica 138.
Esta nueva realidad nos lleva a la admisión de la teoría objetiva del contrato, particularmente para los contratos no paritarios 139, en donde la autonomía de la voluntad tiene un contenido más reducido y se hace necesario acudir a la protección de la confianza del otro contratante para atribuir eficacia a las actuaciones que se hacen reconocibles a terceros 140.
Al respecto, José Luis Monereo Pérez señala:
La posibilidad de dos o más personas de quedar jurídicamente obligadas por su propia iniciativa significa el reconocimiento del poder creador de la autonomía de la voluntad. Ese paradigma de libertad se rompe en los abundantes supuestos en que expresamente el esquema contractual se construye sobre una diversa posición de los sujetos contratantes […], en estos casos no existe propiamente negociación ni equilibrio de intereses entre los particulares, debido a la existencia de condiciones impuestas por el contratante más fuerte. Estas situaciones imponen, desde imperativos del constitucionalismo económico y social, el señalamiento de límites a la libertad de contratación. 141
El debilitamiento de la autonomía de la voluntad solo puede ser compensado con el hecho de que las conductas o comportamientos de un sujeto deben ser ponderados de forma objetiva y sin miramientos a la intencionalidad, para atribuirles una calificación jurídica, de suerte que la formación, definición de contenidos y extinción de vínculos jurídicos no esté en manos de decisiones individuales caprichosas sino de la evaluación ponderada que de ellos hace la sociedad 142.
Ya el tratadista Hans Kelsen había advertido que la creación de un vínculo negocial puede lograrse aún contra la voluntad del oferente 143, denotando con ello que la base del contrato no puede afincarse exclusivamente en el acuerdo de voluntades, pues en algunas ocasiones el oferente se encuentra atado por la confianza depositada en su comportamiento.
En similar sentido, Karl Larenz sostiene que cualquier negocio jurídico tiene una “base objetiva, [esto es, el] conjunto de circunstancias cuya existencia o persistencia presupone debidamente el contrato –sépanlo o no los contratantes–, ya que, de no ser así, no se lograría el fin del contrato, el propósito de las partes contratantes y la subsistencia del contrato no tendría ‘sentido, fin u objetivo’” 144.
El insigne tratadista Massimo Bianca señala:
La superación del llamado dogma de la voluntad es hoy un hecho cumplido en el terreno del derecho positivo. La disciplina legislativa del contrato no hace depender la relevancia jurídica del acto de la realidad de la voluntad interna de las partes. El contrato no se valora como un fenómeno síquico, sino como un fenómeno social, esto es, que lo que importa es el valor objetivo que este fenómeno adquiera como acto de decisión mediante el cual las partes constituyen, extinguen o modifican una relación patrimonial. 145
En el mismo sentido, el teórico del derecho François Ost, al referirse a la revalorización del período contractual, asevera que el contrato ha cambiado su centro de gravedad hacia elementos más objetivos, realistas e institucionales, donde la fuerza obligatoria del vínculo emana de su utilidad social y de conformidad con un mínimo de justicia contractual 146.
No obstante, es Emilio Betti el mayor expositor de la teoría objetiva del contrato y del negocio jurídico. Para Betti, el negocio jurídico es aquel acto a través del cual los individuos regulan sus relaciones con otros y al que el derecho le otorga efectos jurídicos de acuerdo con su función económica y social. En tal sentido, la declaración no es una mera manifestación de una intención o estado de ánimo, sino una determinación de la conducta propia frente a la de los demás que tiene, por ello, carácter vinculante para quienes la emiten 147.
Asimismo, Betti diferencia la teoría objetiva de la concepción clásica del negocio jurídico, en que la causa de este no reposa en la simple liberalidad de quien emite la declaración, sino que debe servir a una función económica y social, en tanto que solo si se encuentra dirigida a satisfacer fines valiosos para la comunidad y el ordenamiento será reconocida y se garantizará su sanción jurídica. Igualmente, se plantea la posibilidad de someter a una parte a las consecuencias perjudiciales de su declaración, derivadas de la confianza razonable suscitada en otros, “sin que se pueda siquiera considerar influyente en sentido contrario la prueba de que él no quisiese o pensase aquellas consecuencias” 148. Así, la teoría objetiva permite imponer el cumplimiento, bajo ciertas circunstancias, de una declaración cuyos efectos no se pretendían, algo impensable bajo la perspectiva que defiende el dogma de la voluntad.
El objetivismo planteado por Betti presenta, en los términos de Luigi Cariota Ferrara 149, las siguientes críticas a la concepción subjetiva de la voluntad:
•El dogma de la voluntad (el subjetivismo) no logra aprehender la esencia del negocio jurídico en tanto considera que esta se encuentra en la voluntad, cuando, en realidad, el núcleo del negocio jurídico (y del contrato, por supuesto) radica en su contenido normativo y en cómo regula el comportamiento de las partes.
Читать дальше