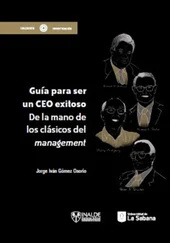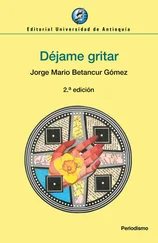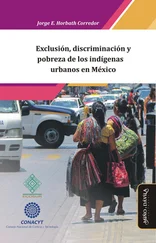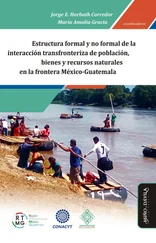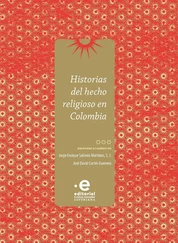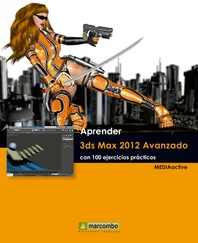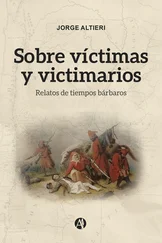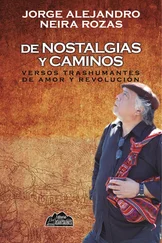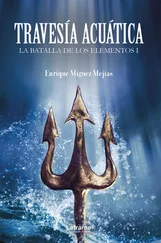Las historias de las ciudades
Los autores de las narraciones que versan sobre cada uno de los poblados, si bien parten de los anteriores testimonios orales, van más allá de ellos, porque tratan de confrontarlos con documentos escritos indagados en los archivos, para producir textos con visiones más amplias e integradoras. Se destacan, entre estos, la Historia de la ciudad de Manizales, del Padre Fabo (1926), Manizales, contribución al estudio de su historia hasta el septuagésimo quinto aniversario de su fundación, de Luis Londoño (1936), la Historia de Aranzazu de José F. López Gómez (1935) y la Historia de Salamina del Padre Guillermo Duque Botero (1974); son exposiciones más frías, por estar desposeídas del contacto directo con los personajes, pero resultan valiosas por las fuentes primarias que manejan, extraídas de los archivos, lo cual permite aproximarse a juicios más objetivos. Sin embargo, los escasos documentos escritos de esa época iletrada, fundamentalmente los de la primera mitad del siglo XIX, revelan principalmente la historia oficial. Estos trabajos continúan magnificando las historias de las familias de los supuestos fundadores y de las clases dirigentes, y en ellos muchas veces se encuentran giros interpretativos bastante parciales, siempre dentro de la concepción de las historias de los personajes. Estos escritos han sido las guías más importantes para el conocimiento de la historia del origen y desarrollo de las ciudades del Eje Cafetero y, aun cuando tienen sesgos hacia posiciones políticas y religiosas de fuerte acento adulatorio, siguen siendo testimonios invaluables para comprender las mentalidades que construyeron la historia urbana de la región y son fundamento de nuevos trabajos que puedan aportar visiones diferentes a la historiografía de la colonización antioqueña.
Los giros en la historiografía
Una de las mayores polémicas que se han suscitado en torno a la gran migración de antioqueños hacia el sur es la que se ha agudizado en los últimos años acerca del papel que desempeñaron en ella los grandes latifundistas y los conflictos agrarios que se generaron entre ellos y los colonos. Ciertamente, aunque en forma tácita, esos conflictos se ven de alguna manera reflejados en las historias individuales y locales, dependiendo de la fuente que cada uno de los autores maneje y, claro está, de las motivaciones personales, políticas e ideológicas de cada uno de ellos. Si analizamos los escritos de Restrepo Maya, de Juan Pinzón y de Juan B. López, por ejemplo, observamos claramente cómo el protagonista es el “colono”, quien transforma la selva en agricultura y traza la primera red viaria, pero, además, quien funda y construye las ciudades. En esos relatos, el gran terrateniente aparece después, cuando ya se han hecho las aberturas y se han valorizado las tierras, con el único ánimo de especular comercialmente con ellas. Puede ser coincidencia el que los familiares y allegados de los que describen sus realizaciones sean colonos y no propietarios de las grandes concesiones territoriales, como es el caso del cronista Juan Bautista López, descendiente directo del colono Fermín López; y pudo influir el hecho contrario de que, en Salamina, Neira y Manizales, en torno a la Compañía de González y Salazar, propietaria espuria de las tierras, se produjeran documentos oficiales amañados que enaltecieran el protagonismo del latifundista. Pero el común denominador de esas pioneras crónicas resalta, sin duda, sustentadas en la tradición oral, el papel principal que tienen los colonos, con un gran esfuerzo e iniciativa comunitaria y sin el apoyo de los poderosos o de los gobiernos, a excepción de las gestiones que estos adelantaron para agilizar los trámites legales de constitución de los poblados, que quedaron escritas en documentos oficiales.
Salta a la vista, entonces, el giro descomunal en la interpretación histórica que le da el padre Duque Botero a la fundación de Salamina, apoyado en archivos documentales en verdad valiosísimos, pero que utiliza para pretender demostrar que el más grande terrateniente de la región, Juan de Dios Aranzazu, es protagonista de primer orden en la fundación de esa ciudad y, más aun, resalta su “probidad y altura moral” (Duque, 1974, p. 89). Este giro interpretativo lo ubica en abierta contradicción con su coterráneo Juan B. López y demuestra cómo las fuentes elegidas aquí provienen no del vago y pretendidamente indemostrable testimonio del trajinar sudoroso del colono, sino del rigor certero de la letra del archivo. Si nos atenemos a uno de las primeros análisis que se hicieron sobre la colonización antioqueña, el de Alejandro López (1927), en el que afirma que “en el siglo XIX solamente existían dos medios disponibles para conseguir tierras baldías: el uno es el papel sellado, ayudado de más o menos influencias personales [...]; el otro es el hacha” (Arango, 2001, pp. 42- 43), podemos afirmar que las fuentes primarias también están determinadas por esas dos formas de colonización, y el padre Duque elige la primera como determinante y minimiza o desconoce la segunda, restándole importancia a juicios sobre la fundación de Salamina tan importantes como los que adelantaron el más grande historiador de Antioquia en el siglo XIX, Manuel Uribe Ángel (1885), o los historiadores Emilio Robledo (1916) y Juan Bautista López (1927). Con esto no queremos cuestionar la validez de las fuentes documentales escritas sobre las cuales el padre Duque hace un aporte importantísimo, sino defender las fuentes de la tradición oral y buscar mecanismos metodológicos para establecer sus relaciones con las que proporcionan los archivos, principalmente las cartografías antiguas, que, como veremos, serán determinantes para esclarecer las inconsistencias interpretativas. Por eso, en este trabajo se tratarán de confrontar de nuevo esos dos tipos de referencias, dentro de las posibilidades investigativas que se han planteado, fundamentalmente para esclarecer las razones de la elección de los caminos y el porqué de los nexos entre estos y los asentamientos urbanos.
La historiografía de la “colonización antioqueña”
Aparte de la complejidad que representa el abordar la inmensa bibliografía sobre la colonización antioqueña, uno de los aspectos más dificultosos de ella es el relacionado con los diversos enfoques con los que se la ha observado. Porque, en verdad, el tema ha atraído la atención de muchos investigadores no solo nacionales, sino extranjeros, tanto por la importancia de uno de los fenómenos regionales más sobresalientes de Colombia como por las repercusiones que han tenido sus procesos a nivel internacional, por su relación posterior con el cultivo del café para la exportación. Era entonces obligatorio comenzar por estudiar el trabajo que ha sido considerado como pionero: el del geógrafo norteamericano James Parsons, el primero que utiliza, no sin reservas, el término “colonización” para acometer el estudio integral de los procesos migratorios de la sociedad antioqueña en el siglo XIX, no sin antes aclarar que este aporte, junto con otros, la mayoría de extranjeros, está motivado en la búsqueda de las causas de la industrialización manufacturera de Antioquia en el siglo XX. En este sentido, estas investigaciones han pretendido establecer un parangón entre este proceso y el de la colonización del oeste norteamericano, y con las manifestaciones posteriores típicas del capitalismo desarrollado.
Pero también era imperioso ponerse en contacto, simultáneamente, con los trabajos más recientes sobre la colonización antioqueña, particularmente con los estudios de historiadores que, como Albeiro Valencia Llano, Roberto Luis Jaramillo y Marco Palacios, en los últimos años han analizado más en profundidad el desarrollo de los procesos sociales y culturales de la vertiente sur de la gran migración. Ellos han puesto en duda la posición de Parsons, que considera la región colonizada como el reino del trabajo democrático en tierras distribuidas equitativamente para miles de familias, y han demostrado, por el contrario, que el desarrollo del poblamiento generado en Antioquia estuvo signado por la segregación social y el conflicto por las tierras que habían acaparado unos cuantos concesionarios. Hoy se tiende a afirmar que, aunque sin desconocer sus particularidades y diferenciaciones con respecto a otros procesos sociales que se han producido en Colombia, los generados en Antioquia resultaron muy similares a los nacionales en cuanto a las condiciones desiguales de la propiedad de la tierra y las oportunidades de los pobladores.
Читать дальше