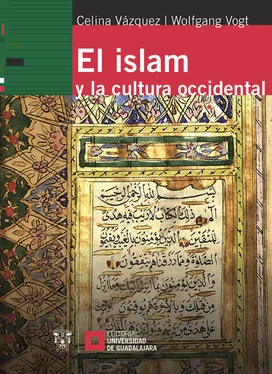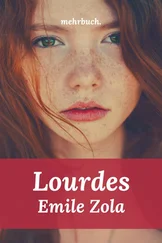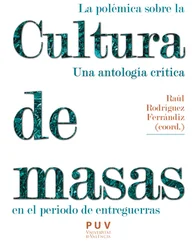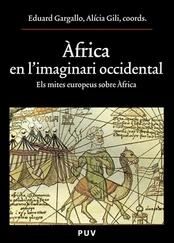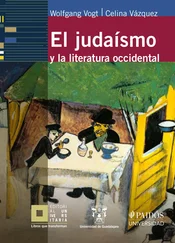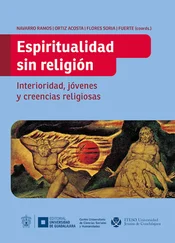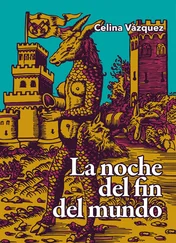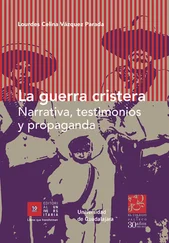El islam y la cultura occidental es resultado de muchos años de investigación y de reflexión conjunta durante los cuales quisimos conocer de cerca la cultura musulmana y sus practicantes. Tuvimos la fortuna de visitar varios países de tradición islámica para observar su vida y sus costumbres. Fuimos recibidos en el Instituto Alemán Goethe de Rabat, Marruecos, así como en varias universidades de Turquía, Croacia, Bosnia, España, Alemania, Francia y Holanda. Nuestra experiencia más reciente fue en Egipto durante el mes de Ramadán. Queremos agradecer el apoyo de Hans Jürgen y Lupita Augspurger por introducirnos en el fascinante mundo marroquí; a Mirjana Polic Bobic, por su apoyo durante nuestra visita a Croacia y Bosnia; a Darío Armando Flores Soria, Juan Diego Ortiz Acosta y Graciela Abascal Johnson, incansables compañeros del Centro de Estudios Religión y Sociedad; a Gabriel Gómez López, Raúl Aceves y todos nuestros compañeros del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara; a Brahiman Saganogo, Ivan y Habibah Carrazco por compartir sus experiencias como musulmanes a nuestros estudiantes de Historia de las Religiones. En tono de broma comentan nuestros invitados a los alumnos: “venimos sin mochila para que no piensen que traemos bombas”, y a partir de allí se generan interesantes diálogos que seguramente contribuyen a combatir la imagen desprestigiada del islam tan difundida en Occidente.
2Flores Soria, Darío Armando, Juan Diego Ortiz Acosta y Lourdes Celina Vázquez Parada (coords.) La guerra de los dioses. Análisis del fenómeno religioso y político en el conflicto entre grupos radicales del Islam y Estados Unidos. Universidad de Guadalajara. Campus Universitario del Norte, Colotlán, enero del 2003.
3Manuel Rodríguez Lapuente, “Afganistán, política y religión”, en ibid., pp. 16 y ss.
4Vogt, Wolfgang. El islam y la literatura occidental. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, Guadalajara, 2005.
5Tim Mackintosh Smith. Viajes con un tangerino. Tras las huellas de Ibn Batuta, (Madrid, 2005), p. 135.
Capítulo 1.
Inmigrados contra inmigrantes. Los conflictos de la integración
Mariana Vogt Vázquez
Inmigrados contra inmigrantes
Los movimientos migratorios son tan antiguos como la historia de la humanidad; pero en los años recientes se han convertido en un fenómeno masivo que ha modificado la geopolítica internacional. Las migraciones de europeos a América se realizan históricamente a partir del llamado, desde la visión europea, “descubrimiento del nuevo mundo” y la subsiguiente colonización de sus territorios desde el siglo xvi; pero, a partir del xix, ya independizadas las colonias y en camino de conformarse en naciones independientes, las olas migratorias de Europa hacia América se incrementan con nuevos tintes. La gran mayoría de habitantes de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Australia son descendientes de inmigrantes, a diferencia de los países europeos, donde hasta hace algunas décadas, quienes llegaban a radicar eran la excepción y se les veía como extraños o “extranjeros”, con desconfianza.
En el siglo xx, tanto en Norteamérica como en Europa, el desarrollo de algunos países requirió mano de obra. Durante el milagro económico alemán de los años sesenta y setenta, los obreros del sur de Europa y Turquía fueron bien recibidos porque pensaban que se quedarían solo unos años y regresarían después a sus países de origen. La industria alemana ofreció contratos de trabajos temporales a obreros italianos y españoles; y poco tiempo después a turcos. Se les consideraba como Gastarbeiter o “trabajadores huéspedes”, sin derecho a integrarse a la sociedad alemana; pero como la mayoría ganaba buenos sueldos y tenía prestaciones como el seguro social y la jubilación, no quisieron regresar. Además, a alguien que pasa más de cinco años viviendo en otro lugar, le resulta muy difícil retornar a su país de origen donde tendría que empezar de nuevo. Las autoridades se negaban a reconocer esta realidad y declararon que Alemania, a diferencia de los países americanos, no era un país de inmigración, una afirmación absurda porque la realidad era otra. Los alemanes tuvieron que aprender a convivir con los musulmanes; se construyeron mezquitas y en las calles se empezaron a ver mujeres con velo. Finalmente, estas familias extranjeras, cuyos hijos nacieron en Alemania, tenían que ser integradas a la sociedad, lo cual, en el caso de los musulmanes, no fue tarea fácil.
Actualmente en toda Europa hay un porcentaje alto de inmigrantes turcos, árabes, asiáticos, etc., entre los cuales se encuentran numerosos asilados políticos. Sin embargo, a diferencia de las generaciones anteriores, muchos de los inmigrantes recientes no tienen la voluntad de identificarse con su nueva patria y adaptarse a sus costumbres. Se trata de un problema que tampoco se resolvió en los casos anteriores, donde jóvenes musulmanes de la tercera generación no lograron hacerlo. Sus ideas ancestrales no siempre son compatibles con la sociedad moderna en que viven y conforman espacios donde reproducen sus costumbres y formas de vida. En los suburbios de París, por ejemplo, hay barrios árabes donde los franceses se sienten como extranjeros; también en Berlín-Kreuzberg el estilo de vida es oriental, porque casi todos sus habitantes son turcos. Muchos hombres jóvenes buscan a sus esposas en los pueblos de Anatolia, donde las muchachas todavía son sumisas y no cuestionan las decisiones de sus maridos, como hacen las turcas influenciadas por el estilo de vida alemán que deja gran libertad a las mujeres. En lugar de adaptarse a la vida occidental, muchas esposas e hijas musulmanas usan pañuelo y velo en la calle para manifestar que son diferentes o para cumplir con las exigencias de su familia.
Para los inmigrados de generaciones anteriores es difícil entender a estos nuevos inmigrantes que, a diferencia de ellos, tienen pocas ganas de convertirse lo más rápido posible en auténticos franceses o alemanes. Durante la primera mitad del siglo xx llegaron trabajadores de Europa oriental a Francia, y lograron integrarse satisfactoriamente en la segunda generación. El expresidente Sarkozy, por ejemplo, es descendiente de inmigrantes húngaros; también el abuelo de Donald Trump llegó a Estados Unidos desde Alemania en busca de un mejor nivel de vida.
A las personas provenientes de países occidentales, debido a que comparten una cultura común, les ha sido menos difícil establecerse en Estados Unidos y Europa occidental, que a los provenientes de países orientales, quienes enfrentan cierta resistencia por motivos raciales y religiosos. Durante la primera mitad del siglo xx, los inmigrantes europeos encontraron limitaciones y a veces gran hostilidad en los países a los cuales se dirigían. Por ejemplo, Francia encerró en campos de concentración a un gran número de refugiados republicanos españoles que cruzaron su frontera; y Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, solo dio asilo a un número limitado de judíos perseguidos por los nazis. Los gobiernos suelen cerrar sus fronteras cuando llegan refugiados en gran cantidad. Así sucedió en los años recientes cuando, al inicio de las migraciones masivas de sirios, Angela Merkel dio la bienvenida a los fugitivos de la guerra civil; pero como el número de solicitantes de asilo creció desmesuradamente, cerró la ruta de los Balcanes.
Estas grandes olas de refugiados pobres causan miedo a los países ricos y surgen grupos políticos que manifiestan abiertamente su rechazo. En Francia, el Frente Nacional de Marie Le Pen, y en Alemania un nuevo partido de extrema derecha, pegida, han logrado seducir a muchos ciudadanos que temen que los refugiados sean una amenaza para su seguridad. Además, si agregamos a los problemas económicos el peligro del terrorismo, la situación se vuelve explosiva. Así se crea el miedo al “extraño” o “extranjero” que tiene otras costumbres y una religión diferente, dirigiendo contra ellos el odio desde un primer momento. El actual presidente de Estados Unidos aprovecha muy bien el miedo de la población blanca de su país, quienes consideran que los hispanos, negros, árabes, etc., constituyen una amenaza para mantener su nivel de vida. Estos descendientes de inmigrantes no quieren que lleguen más porque temen que les quiten sus empleos. La razón por la cual muchos hispanos votaron por Trump es porque quieren frenar la inmigración de mexicanos y centroamericanos pobres. Ahora se sienten ricos y quieren defender sus privilegios económicos y sociales contra los “hispanos pobres”. Así se explica el triunfo de Trump en el estado de Florida, por ejemplo, donde un porcentaje muy alto de la población es de origen cubano, y más recientemente, venezolano. Comúnmente un latino rico de segunda o tercera generación que vive en Estados Unidos se identifica más con un norteamericano de ascendencia anglosajona que con un bracero nicaragüense o mexicano.
Читать дальше