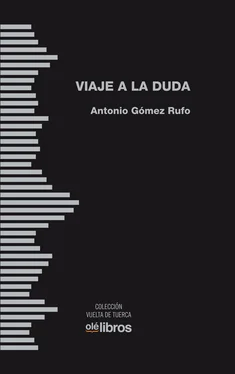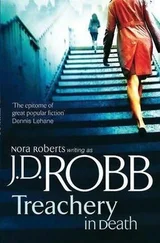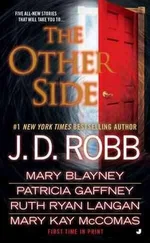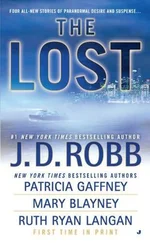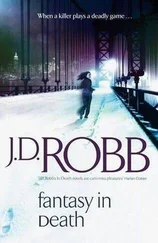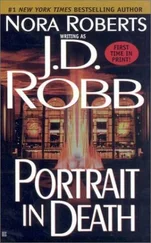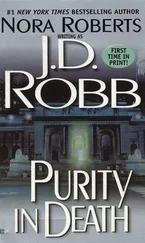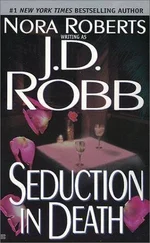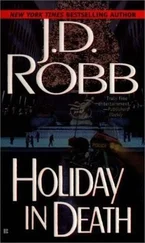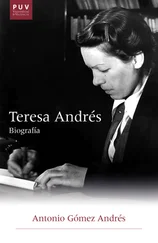—Ya —aceptó Salcedo sin el menor convencimiento—. Yo creo que las derechas no han ganado por culpa de las mujeres, sino por la desunión de las izquierdas. Pero, así y todo, a lo que vamos es que la ley...
—La ley, la ley... Pues vamos a ver qué tiene de malo nuestra ley. —El alcalde echó otro buche al botijo y, dando por zanjada la interrupción, siguió explicando—: Aluego , si a lo largo del año se apersonan nuevos asuntos, sea un pleito por tierras, discrepancias por laboreos o cualquier voz altiforçada que afecte a la municipalidad, yo mesmo aviso a don Venancio y es la campana de la iglesia la encargada de llamar a la asamblea que por la vespertina nos reúne a todos junto al puente, en el río, y allí se acuerda la solución que convenga por unanimosidad o por mayoría, como tenga que ser.
—Eso está bien —asintió Salcedo, palmeando el aire para alejar, sin conseguirlo, dos moscas cebadas en él.
—Y tanto. —El alcalde resopló satisfecho—. En La Duda y en La Dúvida existen las leyes que nos imponen desde Madrid y desde Lisboa, inspector, se lo aseguro, pero para nosotros son como las margaritas para los puercos: innecesarias. No le digo que no sean buenas, que buenas serán, y con gusto las aceptaríamos si en algo nos sirvieran, pero ya ve que...
—¿Y qué me dice del asesinato de esa mujer? Porque, alcalde, yo he venido a eso...
—Ah. ¿Lo de la Lupe? —Don Aurelio se levantó despacio exhalando un gemido por el esfuerzo—. Ay, amigo, esa música es para otro cantar.
La Estirá tenía tantos años que hacía muchos que no había cumplido ninguno más. Espigada y enjuta, magra de carnes y sin poder añadir más arrugas a la única piel que no llevaba cubierta por telas negras, tenía las manos afiladas, retorcidas y huesudas como árbol de coral o cepa de olivo y la cara tan cadavérica que cuando muriese nadie notaría la diferencia. Con los ojos hundidos y acuosos, la nariz curva como una hoz y la boca igual que un tajo en la cara, carecía de labios y quizá también de dientes, aunque ello fuera algo que no podría asegurarse porque hacía muchos años que no había abierto la boca ni pronunciado palabra: si se había quedado muda o su actitud respondía a una promesa a la Virgen de la Luz, era imposible saberlo. Ni siquiera don Aurelio recordaba el timbre de su voz. A pesar de sus muchos años, caminaba con la cabeza erguida y la espalda envarada desde que se la recordaba, de ahí el apodo, y aunque los inviernos le habían robado la juventud, ninguna estación había conseguido doblegar su figura altiva ni el mástil indestructible de su espinazo.
Por la casa caminaba ágil sin hacer ruido, permanentemente envuelta en un sudario negro de los pies a la cabeza, coronada por un pañuelo igualmente negro que no permitía ver si le quedaba algún pelo. Una toquilla le cubría los hombros y se cruzaba sobre el pecho afirmada por un imperdible del color de la plata que siempre relucía de puro limpio. La Estirá no salía de la casa en todo el día, solo al amanecer para tender alguna ropa en el patio y los domingos a la misa de ocho mientras no viese cruzar el cielo un águila calzada, porque entonces leía en su vuelo un anuncio de desgracia y se resguardaba en la casa para rezar avemarías hasta que se conjurara el aojo. Y cuando tocaba hacer alguna compra en el almacén de ultramarinos de abajo, o llegaba el carromato de las cosas que vendía de pueblo en pueblo Santiago el Manco, corría como alma en fuga, señalando con el dedo lo que quería y entregando las monedas de cobre después de contarlas muy despacio dos veces. La Estirá siempre daba el importe exacto para no tener que esperar las vueltas.
Era conocida por todos los vecinos, pero se comportaba como si ella no conociera a nadie. Nunca se bañó, que se supiera, ni dejó que se le viera prenda íntima alguna colgada en la cuerda del secado. Quizá no las usara. Se santiguaba tres veces cuando un trueno cruzaba el cielo y mataba los pollos ahorcándolos con un alambre que tenía en la cocina para no tener que untarse las manos con la viscosidad de su sangre caliente.
De todas formas no podía decirse que su presencia en la casa resultase incómoda para don Aurelio, aunque el alcalde la odiaba porque con esa manía de desplazarse por las estancias sin hacer el menor ruido su aparición inesperada le daba unos sustos de muerte. Más de una vez la maldijo a voces y le deseó que el diablo se la llevase al otro mundo, pero ni en aquellas circunstancias se la oyó replicar. Alzaba las cejas, volvía la cara y se marchaba a la cocina.
Lo que ignoraba don Aurelio era que ella también lo odiaba con todas sus fuerzas desde aquella vez en que no quiso leerle las cartas que le llegaban desde el otro lado del mar. La historia más desgarradora y punzante de su vida.
Muda, medio sorda, desobediente y antipática, la Estirá gobernaba la casa sin que se notara cómo lo hacía; la ordenaba y limpiaba; cocinaba y atendía el corral. Pero, hada o bruja, tenía el don de la desaparición y nunca se la encontraba cuando se la buscaba. Tal vez el pequeño Lucio, por una vez, hubiese tenido suerte y la vieja estuviese ya preparando el cuarto donde iba a hospedarse el inspector durante algunos días.
***
Muy distinto de carácter, don Aurelio, el regidor, mayordomo o alcalde de La Duda, era un hombre tan convencido de que al día siguiente saldría otra vez el sol que a todas horas se mostraba campechano y dicharachero, pausado en el hablar y con un vocabulario peculiar formado por palabras reales y otras que mezclaba de dos idiomas o que sencillamente se inventaba, pero que expresaban con aceptable coherencia lo que quería decir. Hablaba un castellano bastante correcto, entreverado con palabras portuguesas y otras a las que daba sentido con una personal mezcolanza de ambas lenguas. Cuando el inspector Salcedo le preguntaba por el significado de algún vocablo o expresión que le resultaba incomprensible, él explicaba que en el pueblo pervivía una especie de dialecto local que había atravesado el tartamudeo de los tiempos, asegurando a continuación que aquella manera de hablar era la que forjaba la identidad de una comunidad que llevaba siglos dando la espalda a la inutilidad de las fronteras que habían decidido los hombres, porque si el sol y el jabalí no las necesitaban, y si la lluvia no miraba dónde desplomarse para dar de beber a la tierra, en ese pueblo no iban a ser menos e ignorarse los vecinos entre ellos por haber nacido un palmo más allá o acá de un río que solo era tributario del Tajo, no de los ministerios gubernamentales de Lisboa o de Madrid.
Salcedo le preguntó intrigado qué era él en realidad y a qué formación política representaba en el pueblo. Y don Aurelio, sin pensarlo, cerró la cuestión con la contundencia de un aguacero:
—Soy uno de los mayordomos, inspector. Solo eso. Y mi partido es el que usted quiera, que aquí no tenemos de eso. Además, ¿cómo vamos a tener un partido si ni siquiera sabemos cuál es nuestro país?
El inspector oyó la respuesta pero no estuvo seguro de haberla comprendido. Arrugó los ojos con la mano detenida en el aire camino de la boca, a donde se llevaba el cigarrillo, y aseguró:
—La Duda es un municipio de España, señor alcalde.
—¿Seguro? —respondió socarrón don Aurelio.
—¡Desde luego! —reafirmó Salcedo.
Entonces el regidor tomó aire, se secó el sudor de la frente con un guiñapo arrugado que sacó de la trasera del pantalón y le explicó la verdadera situación al recién llegado, anunciándole que lo hacía para que tomara buena nota.
Habló despacio, explayándose en grandes detalles, acerca de la historia de su pueblo, de la extraña ubicación de las casas distribuidas a ambos lados de ese riachuelo que jugaba a ser frontera y, sobre todo, de la normalidad tradicional que ahora había sido gravemente alterada por la dictadura portuguesa sin que a Madrid le hubiese importado un comino.
Читать дальше