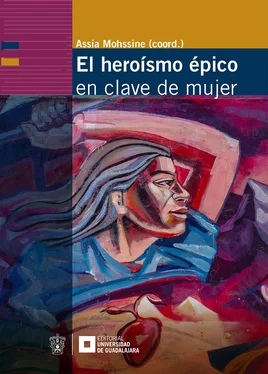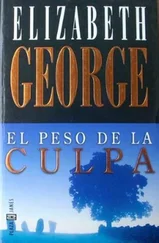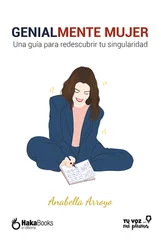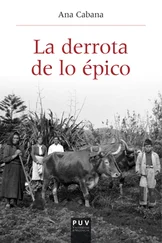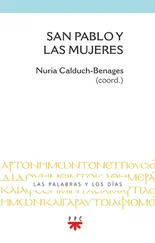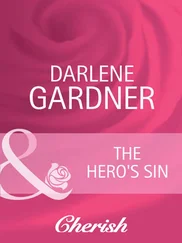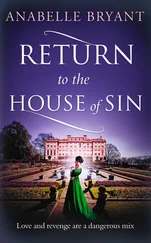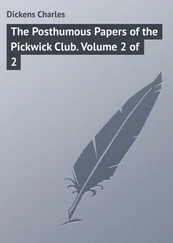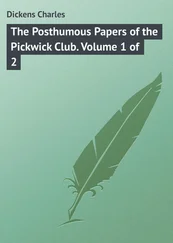En esta transformación de María la bailaora por la pasión, convergen recursos literarios de la época en que se sitúa su historia: la figura de la mujer vestida de varón, protagonista de la novela bizantina, y elementos de la novela sentimental. El trueque de ropas encubre su condición de mujer, su juventud le permite engañar a quienes la creen un joven imberbe, el talento que antes le permitió adornar la repostería de las monjas le abre ahora las puertas a una nueva aventura, nada doméstica, inspirada por un impulso femenino que en la literatura del Siglo de Oro justifica la adopción de un disfraz masculino.
La joven que develará su arte marcial en Lepanto es una mujer fuerte y sentimental, sensual y casta, lúcida hasta que la pasión amorosa la ciega y trastoca sus lealtades. Su participación en la batalla contra los turcos es uno de los pasajes más vívidos de la novela.
En la nave capitana, la gitanilla baila con espada en mano, según Carriazo mata a cuarenta enemigos, probando el lema de su arma: “Quien toque el filo de mi espada, tocará la puerta de la muerte” (p. 155); llevada por el frenesí bélico, contribuye de manera decisiva al triunfo cristiano. Actúa como valiente guerrero aun cuando Baltazar, a quien conoció en el camino a Argel, la reconoce y descubre su corporalidad femenina. Con el pecho desnudo, María sigue matando, actuación que enardece a los soldados cristianos.
La reacción de Jerónimo de Aguilar en este trance remite a lo milagroso o a lo romántico. Quien según Carriazo es “cobarde”, se convierte en salvador de María-Pincel contra el arcabuz de Baltazar. Cuando él a su vez es herido, María se paraliza y, tras la batalla, vuelve a la condición femenina de enamorada fiel que cuida de su amado hasta la muerte y lo llora. En palabras de Carriazo, María “Peleaba como un varón, lloraba como mujer, y aullaba como una loba” (p. 357).
En este pasaje de transformaciones sucesivas, Boullosa configura a una heroína épica más atractiva que la Monja Alférez y más compleja que Claire. Aunque su vertiente amorosa resulta un tanto problemática desde la perspectiva del siglo XXI, concuerda con los códigos de femineidad de la época, que valoran en esta la deriva sentimental y justifican la ceguera de la pasión. Al mismo tiempo, la emotividad y la emoción resultan también cualidades que le permiten a María recuperar cierto sentido crítico después de la batalla.
Al encontrarse con un Cervantes enfermo y débil, la espadachina no presume sus hazañas, por el contrario, “está llena de una extraña vergüenza” (p. 392), no se identifica ya con los soldados, ni con su gloria. Su orgullo de heroína, sin embargo, no se desvanece del todo: siente rabia cuando De Soto, vocero de Don Juan de Austria, menosprecia su valentía por su condición femenil, y como gran concesión le permite quedarse entre las tropas como soldado raso, sin premio alguno: “A mí, que fui una valiente, que fui guerrera en buena lid, me pagan con nada: con sueldos de hambre que muy de vez en cuando arriban” (p. 406). Aunque Cervantes la compensa armándola caballera de la Orden del Toisón de Oro, la gitana bailaora decide retomar su propio camino, volver a Nápoles.
Como explica la voz narrativa, María ha empezado a reconocer el error de participar en una guerra que no es la suya, de ahí parte de su vergüenza. Por otra parte, es evidente que no se ciega ante el horror de Lepanto, al que mira de frente. Tan estremecedor es el espectáculo que la rodea que advierte a Cervantes: “No querrás ver el mar de Lepanto” y no se lo describe. La imagen del mar ensangrentado, cubierto de cadáveres, donde los vencedores saquean los barcos y los despojos de los vencidos, impone un silencio opuesto a las proclamas y cantos épicos que justifican como hazañas y triunfos lo que, desde otra perspectiva, son acciones bárbaras.
Pese a su cambio de bando, María es más que una guerrera traidora a su causa. La fuerza de sus contradicciones no se debe sólo a “debilidades” o “fallas trágicas”, sino también a las características de su condición de mujer y de la sociedad convulsionada a la que pertenece. Ante Cervantes, lo que María reconoce y se niega a la vez, es un asunto personal: las motivaciones de su acción, inspiradas en una pasión ciega y en un cálculo equivocado. Pero es también una cuestión social que atañe al libre albedrío —recurriendo al vocabulario de la época—, a la libertad y al destino. Su situación nos lleva a preguntarnos ¿en qué medida el ser humano, y en este caso la mujer del siglo XVI, escoge libremente, o hasta qué punto su “destino” está determinado por su condición social? O, asunto más espinoso, ¿en qué medida María traiciona a quienes le enseñaron, con otros fines, que “el corazón manda”?
Al contarle su historia a Cervantes, como le habría gustado vivirla, para que la inmortalice como personaje en un futuro relato ficticio, la propia gitanilla borra su faceta heroica y, con ella, su falla de deslealtad y traición. En esa vida imaginaria, deseada, María se despoja de sus cualidades “varoniles” sin por ello adoptar una pasividad “femenina”, y borra, con el desenlace feliz, los obstáculos a su propia felicidad amorosa. La novela de Boullosa no sugiere con esto que María traiciona su origen gitano, sino que apela al potencial de la literatura para darle a una protagonista desdichada la vida que le habría gustado vivir, así sea dentro de los límites de la imaginación en una mujer de su época.
En la transformación de María después de Lepanto y en su diálogo con Cervantes, Boullosa retoma el tópico de la pasión desdichada, pero lo inscribe en un marco más amplio, histórico, social y comunitario, que resulta más decisivo. Si la protagonista reconoce al final el sentido de sus actos, en cierto modo está actuando como personaje trágico a punto de toparse con la fatalidad del destino, un destino escrito tiempo atrás, así sea en una promesa impuesta: el juramento de lealtad que Zaida impusiera a Luna de Día y a María antes de la salida de esta de Granada.
Desgarraduras: Zaida, sobreviviente y sicaria
El acontecer histórico y las pasiones y lealtades encontradas que extravían a los personajes de lo que habrían podido ser —en otra época y no sólo si no se hubieran equivocado— marcan tanto a María como a la sociedad granadina y a Zaida, su antigua amiga dispuesta ahora a cobrarle lo que considera su traición.
En la hija de Yusuf y aguerrida defensora de Galera, se entrecruzan con mayor intensidad aún las desventuras de un destino individual y los influjos de una época conflictiva y violenta. La antagonista de María, valiente, heroica y vil, es quizá el personaje más siniestro, conmovedor y de más terrible actualidad en la novela. Su figura desde el pórtico de Galera es la de una sobreviviente convertida en máquina de matar por la violencia exacerbada que ha atestiguado y experimentado.
Ser sobreviviente en este caso implica más que cargar con culpa y duelo. A diferencia de María, Zaida no olvida su identidad, su origen. Al perder una primera misión, la de defender Galera, se impone otra, menos constructiva, más brutal. Despojada de afectos y lazos familiares y comunitarios, se ha convertido en un ser arrinconado, semejante a un animal perseguido. Con la destrucción de la comunidad plural granadina, sugiere la novela, se perdió una tradición, un modo de ser, una cultura, una forma de convivencia, un sistema de valores que daba sentido al ser y al actuar en el mundo. Las pérdidas personales y la experiencia de la violencia extrema, sugiere la autora implícita, deshumanizan, en el sentido de perder la capacidad de empatía y de reconocimiento del otro, de normalizar y justificar la propia violencia como defensa necesaria ante el “enemigo”. Zaida así justifica su sed de venganza contra quienes, a sus ojos, la han traicionado, y cristaliza en su “enemiga”, María, sus miedos y odios, su dolor y su afán de exterminio.
Читать дальше