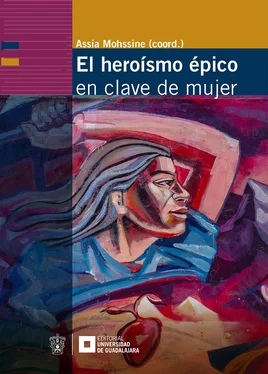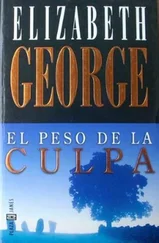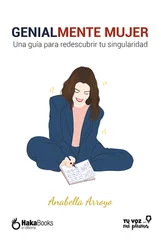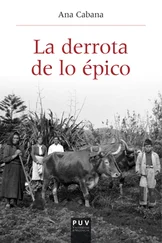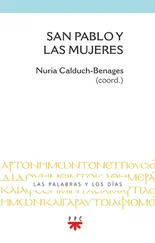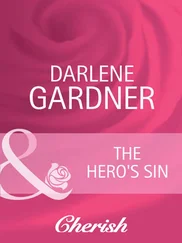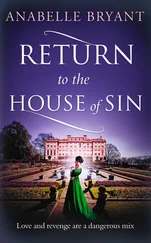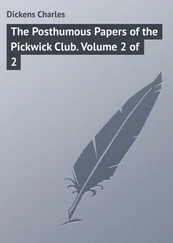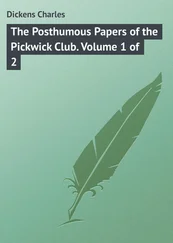Dolores Veintimilla escribió poemas que deberían considerarse entre los mejores de los románticos latinoamericanos. Ultrajaron su cuerpo —la autopsia ordenada para rebuscar si traía niño, aunque su marido la había dejado tiempo atrás—, arrastraron su cadáver por las calles, no se le dio entierro en cementerio cristiano. Quemaron sus papeles, sobreviven menos de una decena de poemas formidables, como este:
La noche y mi dolor
El negro manto que la noche umbría
Tiende en el mundo a descansar convida,
Su cuerpo extiende ya en la tierra fría
Cansado el pobre y su dolor olvida.
También el rico en su mullida cama
Duerme soñando avaro sus riquezas,
Duerme el guerrero y en su ensueño exclama:
Soy invencible y grandes mis proezas.
Duerme el pastor feliz en su cabaña
Y el marino tranquilo en su bajel;
A este no altera la ambición ni saña
El mar no inquieta el reposar de aquel.
Duerme la fiera en lóbrega espesura,
Duerme el ave en las ramas guarecida,
Duerme el reptil en su morada impura,
Como el insecto en su mansión florida.
Duerme el viento… la brisa silenciosa
Gime apenas las flores cariciando;
Todo entre sombras a la par reposa,
Aquí durmiendo más allá soñando.
Tú, dulce amiga, que tal vez un día
Al contemplar la luna misteriosa,
Exaltabas tu ardiente fantasía
Derramando una lágrima amorosa.
(Veintimilla, en Barrera Agrawal, 2015)
Las románticas, como Dolores Veintimilla, quisieron cambiar el mundo: la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), con la primera —y la mejor— novela antiesclavista, Sab ; la gallega y extraordinaria narradora Emilia Pardo Bazán (1851-1921), quien luchó porque Gertrudis fuera incorporada a la Academia en España, fracasando porque su candidata era mujer; la argentina Juana Manuela Gorriti (1818-1896), de célebres tertulias en Lima —que congregaron a varias de las aquí enumeradas—, es la primera autora argentina de cuentos fantásticos, adalid de la fantasía y defensa de los indefensos, incluyendo a su marido —con quien mal matrimonio había llevado y con el que no vivía ya—, Belzú, presidente boliviano asesinado en funciones, cuya memoria ella rescató.
La mexicana poeta, ensayista, cuentista, cronista, novelista, pedagoga y editora (como varias de las románticas mencionadas) Laura Méndez de Cuenca (1853-1928), de larga vida. Pasó nueve años en San Francisco, donde fundó una revista que fue buen negocio (se codeaba con William R. Hearst). Debió su primera educación (la más sólida) a las reformas de Benito Juárez, su florecimiento profesional al régimen de Porfirio Díaz, su primer corazón roto al popular poeta Manuel Acuña —ella fue su amante y la madre de su hijo, muerto a los tres meses, poco después del suicidio del poeta—, y algunos de sus mejores versos a la Revolución. No hay tiempo aquí para cubrir el abanico de su obra. De Juárez escribió un ensayo biográfico:
Contigo, oh Juárez, empieza la nación su vida autónoma: el espíritu de patriotismo que has legado a la nueva generación promete ser imperecedero. Tú nos diste el ejemplo: lo hemos seguido (Méndez de Cuenca, 2006).
De los carrancistas escribió:
Son los soldados amarillos
que se avistan, y vienen, y se acercan,
con sus equis de cananas en el pecho,
con sus cuchillos de las botas en las grebas,
con los cintos relumbrando de cartuchos […]
(Méndez de Cuenca, 2004)
En la narración épica que imagino escribir teniéndolas a ellas de heroínas, el reto con Laura Méndez resulta superior: ella supo observar y representar los cambios de un país volátil y sólido a un tiempo (durante períodos a larga distancia —desde Berlín y en San Luis, Misuri—, lo que agudizaba su capacidad de observación). Convivió durante años con una mujer que bordaba muy bien, Aurora, su cómplice, su compañera, su aliada en la casi imposible labor de tener una hija.
Otra ecuatoriana es su coetánea, muy distinta, Marietta de Veintemilla (1855-1907), primera dama de su país —del brazo de un golpista, su tío—, quien ante la amenaza de otro golpe de Estado en su contra se autonombró general de las fuerzas armadas de su nación, por eso los soldados la apodaban “La Generalita”. Es autora, entre otros, de un libro excepcional escrito en el exilio, publicado en 1898, Páginas del Ecuador , delicia de narrativa épica, legitimación de su patria, reivindicación de las mujeres e interpretación de la América Latina. Años después escribiría sobre Madame Roland:
Esta noble figura de la Revolución francesa se elevará siempre como una prueba de que el espíritu no se conforma a las circunscripciones de la materia, y que para elevarse muy alto no necesita los músculos vigorosos que ostenta el hombre. Propio es, sin embargo, de la vanidad masculina, negar en lo absoluto a la mujer ciertas cualidades, y varón hay que se cree de buena fe superior a la Roland, a la Staël, o a la Gertrudis Gómez de Avellaneda, sólo porque levanta un peso de doscientas libras o está dispuesto a dejarse matar en cualquier lance (De Veintemilla, 2006).
Poco antes de su muerte, ya de regreso en su país, mientras congregaba aliados para dar un golpe de Estado y sostenía sesiones espiritistas, escribió un tratado de psicología moderna en el que argumenta que toda la filosofía universal ha sido un estudio de la psicología humana.
En esa narración que sueño escribir algún día, irrumpiría con su lucha la peruana Clorinda Matto de Turner (1852-1909). En su novela Aves sin nido denuncia los abusos del cura del pueblo —fue otra mujer que se fue contra Sansón a las patadas—, la despidieron del trabajo (era la editora en jefe de El Perú Ilustrado ) y su casa fue asaltada por la turba. Clorinda consigue remontar sus problemas, convertida en rica molinera gracias a sus habilidades prácticas y empresariales, y continuaría su oficio de escritora.
Incorporaría en mi narración a una revolucionaria: Dolores Jiménez y Muro. Aunque sus versos no alcanzan la altura de las otras heroínas, me tomaría la licencia de incluirla por haber sido coronela de Zapata (Revueltas la llama “la amada de Zapata”), por haber sido una escritora al servicio de la causa, por acuñar manifiestos, frases, eslóganes (“La tierra es de quien la trabaja”), por ser la única cara de mujer en la fotografía que conocemos de Zapata y Villa en la silla presidencial —todos los otros presentes, muy diversos, son varones— y por haber sido sostén económico de su hermana, que estaba casada con Díaz Mirón.
Termino con saltos apresurados: no podrían faltar Nellie Campobello y Alaíde Foppa. Las que cantaron sus versos, Violeta Parra y Chabuca Granda. Las editoras y autoras de la revista Rueca , las costarricenses en fuga mexicana Yolanda Oreamuro y Eunice Odio. Y qué decir de Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Teresa de la Parra, Alfonsina Storni (su heroica muerte voluntaria es también épica), Rosario Castellanos, Inés Arredondo, Victoria Ocampo y Silvina Ocampo.
¿Podrán todas mis heroínas aparecer incorporadas en un mismo relato? Son tan diversas. Estuvieron en guerra contra códigos de comportamiento que asfixiaban a grandes sectores de la población, y sí abrieron, en sus textos, espacio para mujeres, para indios; liberaron esclavos, se negaron a que existiera la pena de muerte, pidieron derecho al divorcio; dieron vuelo a la hilacha, a la imaginación sin más signo que ella misma, al placer, a la alegría, y a sus contrarios. Al sentido que da a la insensatez la narrativa. Y afuera de la habitación propia en que trabajaran, y de la casa donde hicieran revuelo, el mismo “paisaje” que dibujé verbalmente al empezar estas páginas, tendría que estar presente. Daría un tono e induciría a una atmósfera. Y esta se parecería a la vida real, al mundo en que habitamos. Alterando aquella frase de Ambrose Bierce, alguien diría: “Ser mujer —al cruzar al territorio de nuestra lengua— es eutanasia”.3
Читать дальше