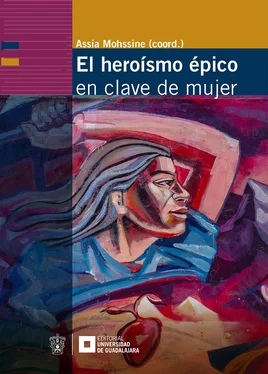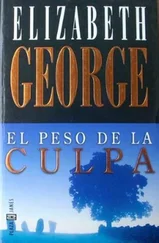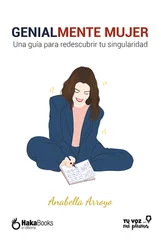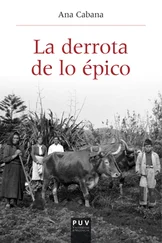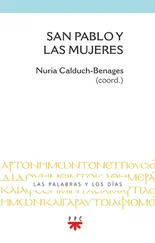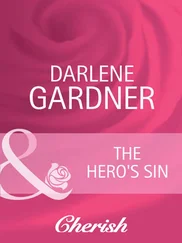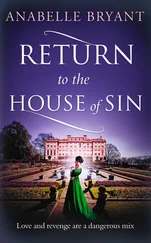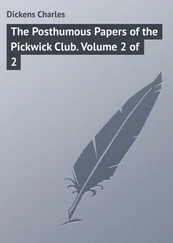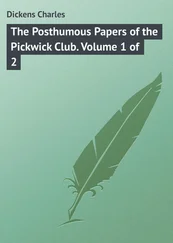El ejercicio de la imaginación para cuestionar y minar el dualismo de las definiciones tradicionales del género es una de las constantes que caracterizan la obra novelesca de Carmen Boullosa. La mujer vestida de hombre, aventurera y guerrera, la mujer poderosa y combativa, de Duerme (1994) o de De un salto descabalga la reina (2002), son personajes que transgreden las normas masculinas, patriarcales, no en un mero afán de rebeldía sino como parte de un proceso de desarrollo personal, de búsqueda de sí, que las empuja a traspasar normas sociales que se erigen en barreras arbitrarias.
En La otra mano de Lepanto (2005), la escritora lleva aún más lejos el cuestionamiento del pensamiento binario y la visión dualista del mundo al dar vida a una protagonista maestra en el arte de la espada que, además, es gitana, debe cumplir una misión para los moriscos andaluces, pero se integra a las tropas cristianas. Marcada por la contradicción, la figura de María, la bailaora espadachina, encarna y enfrenta, como veremos, tanto los avatares del heroísmo femenino como los de un mundo plural destruido precisamente por la imposición de una visión maniquea que justifica la conquista y la destrucción. Esta compleja construcción de un heroísmo épico femenino en un mundo descoyuntado se complementa o complica con la figura de otra mujer guerrera que se asemeja a la virago o a la monstrua furiosa de la literatura misógina, en quien las cualidades del héroe se trastocan en vicios bajo el influjo de una violencia social y política despiadada. Aunque Zaida, la antagonista de María, tiene cualidades similares a las de la heroína de Lepanto, a fuerza de pérdidas y desgracias se transforma en una máquina de muerte que nada, en apariencia, justifica.
Como sugeriré en este ensayo, al crear y contraponer dos heroínas, con un destino igualmente desdichado, Boullosa reivindica el potencial de las mujeres para luchar por una causa, sin obviar la influencia de pasiones cegadoras, ya el amor, ya el odio, ni el impacto, directo o indirecto, de los desastres de la guerra. Cuestiona así el binarismo genérico y explora el cruce de pasiones humanas y exigencias sociales, que conducen a ambas mujeres a la infelicidad. La gloria, efímera, se le niega a la heroína épica y a la sobreviviente des-humanizada.
Un nuevo viejo mundo
En La otra mano de Lepanto Carmen Boullosa nos transporta a un mundo a primera vista exótico, y a la vez familiar. Al siglo XVI, a la era de expansión del Imperio español, prolífica en hazañas guerreras y hechos de barbarie (según quien relate la historia) y a uno de los principales acontecimientos en la lucha entre cristianos y musulmanes, la batalla de Lepanto en 1571.
En esta novela histórica, con mucho de épica y otro tanto de novela sentimental, la historia de María, gitana granadina, combina la “verdadera historia” de la gitanilla de Cervantes con la de una guerrera que, según refiere la cita del epígrafe, habría combatido en Lepanto. Reescritura y revelación en un sentido, pero también algo más. Al contar la vida “verdadera”, oculta, de María, la gitanilla espadachina, Boullosa no propone sólo una reescritura de la novela ejemplar, sino que, en una vuelta de tuerca, sugiere que Cervantes habría contado, a sabiendas, una historia, si no falsa, ficticia, a pedido de la protagonista heroica que conociera tras la batalla de Lepanto. Los juegos narrativos, como indica esta transposición, son centrales en este texto, claramente inspirado en la literatura del Siglo de Oro.
Exótico puede parecernos el mundo de los moriscos granadinos, de los que aún sabemos poco; exóticas también las batalles navales que involucran a medio globo, por así decirlo, a las potencias europeas unidas contra el turco en nombre de la religión, estandarte que, como se sabe, oculta intereses menos espirituales. Exótica también, o excepcional en más de un sentido, la heroína épica a quien se atribuye gran parte del triunfo de las tropas cristianas en Lepanto.
El mundo de María, no obstante, resuena desde el inicio con una nota familiar. Gracias a la literatura del Siglo de Oro español, en particular la de Cervantes, clara inspiración de esta novela, reconocemos en medio de este paisaje lejano voces, personajes y, desde luego, conflictos y desgarramientos típicos de la época, como el afán de conquista cristiano, el reforzamiento de identidades castizas con base en la pureza de sangre, la búsqueda de un lugar de honra y honor en una sociedad en transición, donde lo más tradicional (la sed de gloria, el ser social definido como esencia, el discurso monológico del poder) frena la transformación, ahoga la pluralidad y acaba con los remansos de tolerancia existentes. La “edad conflictiva” que estudiara Américo Castro revive en estas páginas con particular intensidad.
La nota familiar, el reconocimiento, sin embargo, no se deriva tan sólo del reencuentro con páginas leídas en grandes autores. La materia misma de la novela, la historia, rompe con el espejismo, a ratos deseado, de que ese mundo, esos conflictos han quedado atrás. Los tiempos que Boullosa recrea y reinterpreta se asemejan a los nuestros. La historia contada, llena de relatos intercalados e intertextualidades diversas, es desde luego la re-construcción (así sea ficticia) de una historia acallada, la de María la gitana granadina, heroína de Lepanto; o una mal conocida, la de los moriscos perseguidos en la España de Felipe II. Es también una reflexión sobre el acontecer histórico y sobre la forma en que se narran y acallan o reinterpretan los hechos, así como una invitación a releer el presente desde el pasado. Aquí me centraré en los dos primeros aspectos, pero cabe al menos apuntar la conexión entre los conflictos actuales y pasados en una novela escrita a la luz del 11 de septiembre de 2001.
Desde esta perspectiva, no es mero juego de palabras el título del último capítulo del libro, “El nuevo mundo”. Nuevo mundo fue aquel que empezó a forjarse, para los habitantes de la península ibérica, en 1492 con la conquista de América, la caída de Granada y la expulsión de los judíos de la España que entonces se forjaba. Nuevo mundo, atroz, para los moriscos perseguidos en la península en el siglo XVI. Nuevo mundo, también, el de la nueva correlación de fuerzas tras la caída de los turcos ante el embate cristiano. Fuerzas en tensión que, así fuera en un equilibrio inestable, dibujaron un mapa distinto del reparto de poderes entre imperios. Un nuevo mundo marcado por la conquista de tierras, bienes, hombres y almas, semejante entonces al viejo, aquel desgarrado por guerras de cien años, reconquistas y matanzas. Mundo falsamente nuevo en cuanto que del caos inicial (posterior a Lepanto) no surge un orden armonioso sino nuevos gérmenes de discordia, pues a diferencia del primigenio, ideal, este caos es, en la terrible imagen boullosiana, un mar de muertos y mutilados, un océano de horror. Nuevo mundo, pues, que no es esperanzador reinicio sino nueva etapa de un viejo orden que se reordena y renueva en su misma infelicidad y sordidez.
La reflexión sobre el acontecer histórico y las vidas que lo construyen y sufren, característica de gran parte de la obra de Boullosa, se ha vuelto aquí más sombría. Aunque cercanas en el tiempo histórico recreado, muy alejadas están la María de Lepanto y la Claire de Duerme , por ejemplo. Si en el nuevo mundo americano de esta todavía era posible pensar la solidaridad, la ilusión y la inmortalidad apacible aunque paralizante, la historia de María se inscribe de principio a fin en una era conflictiva en que la intolerancia, el rencor y la sed de venganza condenan toda ilusión terrenal al fracaso.
La novela se inicia en el pórtico de Galera, ciudad asediada por las tropas cristianas que buscan imponerse en Andalucía. Habitada por mujeres moras, la ciudad resiste hasta la muerte. El relato contrasta la valentía de las mujeres, dirigidas por Zaida, con la argucia y la fuerza armada superior de los cristianos. Desde el inicio, el relato contrapone los ideales esgrimidos por estos a sus vicios y crueldades. Tras masacrar a la población, las tropas saquean la ciudad y la siembran de sal. De este infierno sólo sale viva la valiente comandanta. Estragada por el dolor de perder a su madre y su abuela, y la experiencia terrible de haberse salvado bajo una pila de cadáveres, se ha convertido en una sobreviviente, más muerta que viva: “Zaida ha aprendido en los últimos meses a luchar y comandar, pero también a no sentir” (p. 27).1
Читать дальше