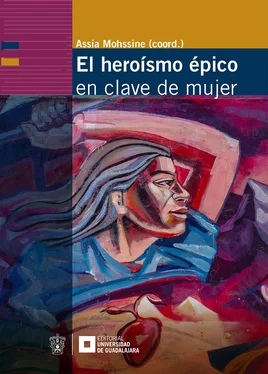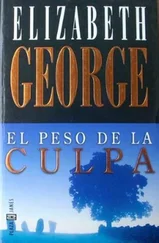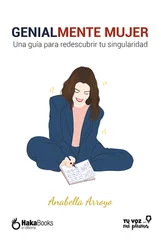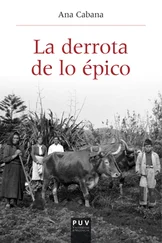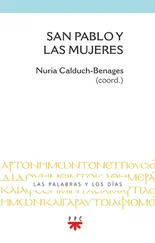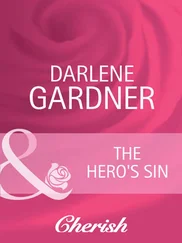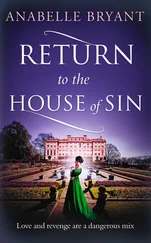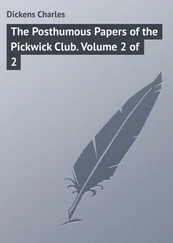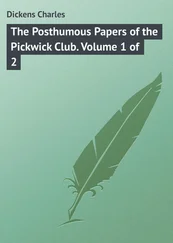Este inicio enmarca la historia de María bajo el signo de una violencia extrema que se repite en recurrentes batallas y en la imposición del dominio cristiano por la fuerza bruta. Si en la historia de esta gitanilla bailaora hay secuencias de luz y felicidad, el signo de Galera y el acecho de Zaida después de su derrota, aparecen como signos fatídicos que acabarán por destruir lo que se revela como esquiva y falsa ilusión. Así, aunque aquí reconozcamos las exploraciones de Boullosa en torno a la identidad, sus transgresiones lúdicas y lúcidas de los límites del género, sus rejuegos subversivos con las apariencias que unen y desunen identidades y cuerpos en transición2, presentes en Duerme , la luz todavía esperanzada del nuevo mundo geográfico de Claire se eclipsa en las brumas de Lepanto. La violencia que la precede y caracteriza es más constante, brutal, demoledora; destruye comunidades, flotas enteras, vidas que se soñaban o que se deseaban. Además, se mira y narra de cerca, en la derrota de Galera y en el triunfo de Lepanto.
Mirar y pensar de frente el horror, como se hace en esta novela, pone en cuestión la forma misma del narrar y el concepto mismo del heroísmo bélico. ¿Cómo narrar el horror? ¿Cómo transmitir el horror de lo vivido sin quedar para siempre atrapado en él? Al mismo tiempo, ¿cómo nombrar la participación activa en el horror? ¿Cómo salir inmune de una batalla que culmina en “una alfombra de jóvenes mujeres muertas” (p. 26) o en un mar ensangrentado? ¿Cuándo hablar de heroísmo y cuándo de barbarie? Aunque la autora implícita sugiere las primeras preguntas a través de Carriazo, cronista de Lepanto, y en el silencio de María acerca del espectáculo atroz que los circunda, en su diálogo con Cervantes después de la batalla, las siguientes preguntas surgen del contraste entre María y Zaida. Lo mismo que el relato invita a cuestionar la narración de los hechos históricos mediante la contraposición de perspectivas diversas, y muestra cómo lo que es hazaña para unos es crueldad infame para otros, quienes leemos la historia de María y Zaida hemos de reconocer y cuestionar a la vez el sentido heroico, desdichado o trágico de sus actos.
Enlazada con la obra cervantina, por su estructura, sus personajes y muchos de sus temas y preguntas, La otra mano de Lepanto combina invención, recreación de mundos conflictivos y escenarios luminosos, y, como Don Quijote , no puede ofrecer salidas fáciles. A la vez que extiende el manto de la ilusión literaria para acoger a sus personajes maltratados por la vida y el destino, narra sus “otras” historias, la que ellos no quisieron contar, las que se acallaron por conveniencia y las que se perdieron en narraciones milagreras o mezquinas. Esas historias, las de los moriscos y los gitanos, las de María y Zaida, están marcadas por el sello de la violencia multifacética y brutal que se recrea en estas páginas.
Trastocamientos: María, bailaora
y heroína épica
Con la “verdadera historia” de la gitanilla, Boullosa transforma el relato cervantino de identidad perdida y recobrada en el de una mujer atravesada por las contradicciones y límites de su tiempo, que alcanza una dimensión heroica, para perderla casi de inmediato por su condición mujeril y la imposibilidad de escapar del pasado. En ella se conjuntan la femineidad encarnada en la alegría del baile, la belleza y la sensualidad, y cualidades atribuidas al heroísmo masculino: la fortaleza, la valentía y la astucia.
Nacida en Granada de padres gitanos, María vive una infancia feliz hasta que su padre le es arrancado por la persecución contra la comunidad gitana. Encerrada en un convento donde padece maltrato y desprecio, logra escapar gracias a la estratagema de un poderoso morisco, amigo de su padre, Farag. Este la libera por amistad, pero, sobre todo, porque ve en ella a una potencial aliada en la defensa de la comunidad morisca, también amenazada por el fundamentalismo católico. Contraviniendo las reglas de su propia gente, Farag dispone que María aprenda el arte de la espada. Así la prepara para aventurarse por los caminos europeos para llevar un libro plúmbeo a Famagusta, donde será “encontrado” y revelará la conexión del Islam con el Cristianismo,3 en un intento de reivindicar a la comunidad morisca y detener la represión católica contra ella.
La vida regalada de la gitanilla en la familia de Yusuf, maestro de armas, recuerda algunos cuentos de la Alhambra y ciertas visiones exóticas del Oriente. Aunque breve, la estancia de María es dichosa: baila, se viste de sedas, aprende a usar la espada y pasa horas con sus amigas Luna de Día y Zaida, hijas de Farag y Yusuf respectivamente. Esta etapa culmina con su salida de Granada, por caminos llenos de peligros, en compañía de dos jóvenes músicos gitanos, Andrés y Carlos. Las aventuras del trío se asemejan a las de personajes cervantinos que también andan esos parajes. Vestida de hombre, con una magnífica espada morisca que “la hará invencible” (p. 131) y el libro plúmbeo a cuestas, María, como Cervantes, cae en manos de piratas y es llevada a Argel, aunque no a los baños. Escapa gracias a su arte y su inteligencia y logra por fin llegar a Nápoles, de donde debería embarcarse hacia Famagusta para dejar ahí el libro. Ahí, sin embargo, la Historia y el amor se atraviesan en su camino.
Gitana granadina, que pese a haber conocido muy pronto la desgracia expresa en su baile su origen gitano, la hibridez de la sociedad andalusí y la pérdida de esta, María es un personaje vital, que mantiene su alegría de vivir. En su determinación inicial de cumplir su misión, liberadora, y, por tanto, de trascendencia histórica, parece encarnar el afán de resistencia gitano y morisco, no exento de trazas de la fortaleza y astucia (aunque sin los embustes) de los pícaros de su época. María, adolescente cuando inicia su entrenamiento y muy joven cuando fascina a Nápoles con su baile, se mantiene pura moralmente en un ámbito donde la pureza más preciada es la de la sangre y donde la moral, en cambio, se caracteriza más por la ambigüedad y la apariencia.
La pasión, como en muchas novelas e incluso en alguna novela ejemplar cervantina, irrumpe de pronto para cambiar la conducta y la suerte de la protagonista. Cortejada por un capitán español que se unirá a las tropas cristianas al mando de Don Juan de Austria, el vencedor de Galera y mano armada del rey a quienes gitanos y moros deben su desgracia, cede a la seducción de la riqueza y la cortesía y luego a la ilusión del amor. Olvidada de su misión, ignorante del padecer de su padre que, tras escapar de las galeras, la ha encontrado sin hacérselo saber, la gitanilla disfruta de las riquezas —mal habidas, subraya la voz narrativa— de Don Jerónimo Aguilar, de la adulación de músicos y “amigos” y “pierde la cabeza” (p. 254). Lo que no pierde es su sentido de la honra: mujer digna de su tiempo, María valora su virginidad como su “joya más preciada” y aun en la fiebre amorosa se mantiene casta. Su afán de preservar su dicha, y su falta de sentido de la realidad son tales, sin embargo, que se atreve a advertir a su amado que sólo se le entregará después del matrimonio. Semejante idea provoca risa y un alud de mentiras en Aguilar, quien jamás había pensado “casarse con una gitana, desprovista de dinero, honor, prestigio, familia” (p. 269), y quien, como hombre apegado a las convenciones de su tiempo, piensa que “el matrimonio es para afianzar posiciones y hacer mayores las riquezas” (p. 269), y que a las mujeres se les puede engañar con bellas palabras.
Tan pura como la gitanilla, María confronta un destino distinto al de la protagonista cervantina. Ella no puede escapar a la diferencia de linaje y sangre. Es hija de Gerardo, el “rey del pequeño Egipto”, no de hidalgos cristianos viejos, y carece de dote. Más atrevida que aquella, sigue el camino de algunas protagonistas del teatro de la época: cuando su amado se embarca en la Real para ir a combatir a los turcos, trueca sus ricos vestidos por un atuendo varonil que le permite hacerse pasar por pintor en la misma nave.
Читать дальше