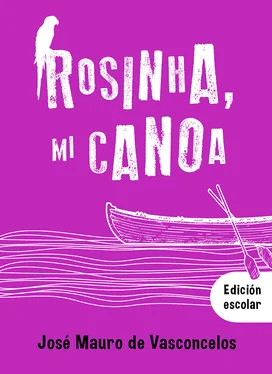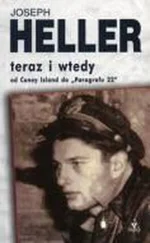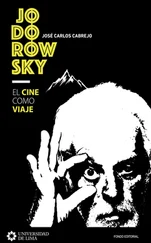Pero que allí había un hombre de buen corazón, ¡ah, eso sí!... Y lo peor de todo era que no pudiera, con aquella cabeza más dura que la piedra, salir de su rincón. Madrina Flor sabía, y nadie lo ignoraba tampoco, que Chico do Adeus conocía treinta leguas en todos los sentidos: norte, sur, este y oeste. Después, solo aquella manía de decir adiós a los sueños... Por eso se transformó en “Chico do Adeus”. Y hasta eso fue bueno, porque él no tenía otro nombre. Había aparecido allí como la semilla que trae el viento, pequeñito y movedizo. Y había quedado por allí, echando cuerpo, haciendo un poco de todo, transformándose en hombre; no se había casado, siempre a la espera de realizar un viaje; cuidó el ganado, limpió campos para preparar las siembras; toda la vida había manejado el remo y el lazo. Y allí se fue quedando con el cabello blanco, sin salir de su rinconcito, continuando con sus ensoñaciones.
Madrina Flor sonrió, dándose cuenta de que Chico do Adeus acababa de dejar el rancho en dirección al corral medio estropeado. La lluvia se deshilachaba en el río. ¡Linda lluvia! Pero Chico do Adeus era un hombre bueno. El día en que llegó el doctor y llamó a todo el mundo, cada cual expuso una enfermedad más importante que la de los otros y, antes que nada, cada uno recurrió a un modo más lloroso, más lastimoso de contar su miseria... Pues bien, cuando le tocó el turno a Chico do Adeus, él se quitó el sombrero colocándose torpemente la mano derecha sobre la cabeza, porque no sufría de nada. Nunca había tenido dolor de dientes y su cabeza era demasiado dura para dolerle. Lo malo fue cuando el doctor quiso hacerle la ficha.
—¿Su nombre?
—Chico do Adeus.
—Chico do Adeus, ¿qué?
—¡Y, Adeus de Adeus, solamente!
El doctor se había rascado la redonda cabeza. ¡Este Brasil, grande y desconocido!
—¿Edad?
—No sé, no, señor...
—Bueno, más o menos.
Chico do Adeus quisiera pasar por inteligente. ¡Pero la inteligencia se estrellaba contra la dureza de piedra de su cabeza, y el resultado era una burrada segura!
—¡Más o menos nunca tuve edad, doctor!...
A su lado se rieron, pero el doctor miró seriamente a todos e hizo que se avergonzaran.
—¿Siente algo?
—No, señor...
—¿Tiene malaria?
—No, señor...
—¿Dolor de cabeza, dolor en el bazo? ¿Tuvo enfermedades venéreas?
—No, señor...
—Entonces, ¿no siente ninguna cosa? ¿Nunca estuvo enfermo?...
—De verdad, de verdad, doctor, hace unos cuatro años, cuando yo navegaba para don Climero do Zuza, allá por los lados de la otra orilla del río que mucha gente llama Amargozinho, pero que yo presumo que tiene otro nombre, tuve una crecida... ¿puedo decir, doctor?
—Soy médico. Estoy aquí para eso. Diga.
—No queriendo faltar el respeto..., bueno, yo me sentí mal y tuve que vomitar. Me parece que fue por la salsa de pimienta que le puse a la sopa de cola de yacaré con banana cruda...
El médico se tragó la risa.
—Bueno. Pero ahora... ¿siente alguna cosa?
Bastiana do Brejão no se aguantó:
—Doctor, está perdiendo el tiempo con ese inútil. Es tan desgraciado que hasta la enfermedad huye de él.
Chico do Adeus disparó:
—¿Sabe una cosa, doctor? Yo corrí, sí, pero fue de ella. ¡Esa cosa que está ahí, sin forma pero con voz de hembra que nunca encontró macho, es la que anduvo corriendo detrás de mí y no me dejaba vivir! Muchas veces yo venía arreando el ganado y ella estaba allí, sentada en la tabla que sirve de puente en Matraca, balanceando las piernas, y con la pollera levantada, echándole aire a la araña y pensando que yo quería alguna cosa. Pero conmigo no, ¡eh!, una mujer tiene que ser gente, y no ese melón clavado en dos flechas...
—¡Cállate la boca, charlatán! Doctor, examínelo bien, porque yo pienso que las pirañas lo mutilaron.
Bastiana estaba colorada por las risas. El doctor habló enérgicamente para mantener el orden.
—¡Cállense la boca! Necesito silencio para poder trabajar.
Y Chico do Adeus estaba allí, frente a él, humilde y como ajeno a todo.
—Entonces, usted, ¿no siente nada?
—Siento, sí, señor, desde chico.
—Diga, ¿qué es lo que siente?
—Deseos de viajar.
—Eso no es una enfermedad.
—No lo es para usted porque nunca la sintió, doctor...
—Hombre, por el amor de Dios, yo hablo de dolor, de dolor real.
—¡Ah! Eso yo no lo siento, gracias a mi padrino san Antonio de Catingereba, ¡que es el único santito Antonio negro que ni tizne de cacerola! ¿Usted no oyó hablar de él?
Pero el doctor ya estaba medio aburrido y resolvió poner término a todo aquello.
—Pero, dígame, si usted no tiene nada, ¿para qué vino a consultarme?
—Yo no vine a pedir una consulta, doctor, pero me dijeron que usted quería espiar a todo el mundo...
La lluvia había desaparecido allá en la curva del río. El sol lanzó sus ojazos de nuevo para afuera. Madrina Flor miró hacia otro lado del rancho. El doctor dormía en su hamaca más nueva, la hamaca para las visitas. Y lanzaba cada ronquido... largo... Balanceaba el pie, pero continuaba durmiendo. Semejante sueño debía de estar motivado por el calor, al que no se hallaba acostumbrado; era muy blanco, y su piel, muy delicada y clara, ahora aparecía quemada por tanto soportar el sol caliente. Tampoco ella conseguía comprender al doctor. Él había dicho que llegó bajando por el río desde allá arriba, de Leopoldina. Y que ese sería el último punto del trayecto. Al cabo de una semana tendría que hacer virar la lancha para regresar. Lo peor era que al año siguiente volvería para ver el resultado. Solamente entonces continuaría el viaje, río abajo, para celebrar nuevas consultas y hacer nuevas revisiones... ¡Qué rara era la gente rica, de veras!... Ya que estaba allí, ¿por qué no continuaba río abajo, hasta Belém? Decía que no tenía tiempo... Como si eso importara. Era él quien sabía de su vida... Presumía que el hombre añoraba su casa, ¡eso era!... A la esposa y los hijos... En su cartera había un retrato de la mujer, muy bien peinada, con los cabellos suaves y bastante claros, rodeada de un montón de niñas y niños lindos, muy lindos, todos con zapatos y ropa nuevos, oliendo a cosa limpia.
Madrina Flor puso a calentar el café. Debía llamar al doctor, darle el café, decirle que ya eran casi las cuatro; que fuera a hacer cualquier cosa porque, si no, de noche, se pondría a charlar incansablemente, sin sueño. Y serían unas charlas de nunca acabar. Hablaba de cosas que muchas veces ni entendía. Sus ojos le ardían de sueño, con un deseo loco de estirarse en la hamaca, pero él ni se daba cuenta. ¡Era un bla-bla, y un bla-bla, y un bla-bla sin parar! Él se olvidaba de que a la mañanita, antes aun de la madrugada, ella necesitaba despertar a sus gallos, examinar a las gallinas, saber cuáles eran las que iban a poner huevo y sujetarlas, porque si no ellas mismas se comían los huevos sobre el matorral.
La pava lanzó el primer aviso de calor. Ella tomó el viejo colador y fue poniendo el café mientras pensaba: “¡Qué pena que ninguna embarcación de las que bajan traiga uno nuevo! Muchas veces lo encargué, pero es difícil que la gente se acuerde sin tener el dinero delante. Ahora, si yo tuviera todos mis muebles y cosas bien blanquitos, con adornos de oro, no necesitaría atender al doctor, una persona de tanta etiqueta, con un colador descascarado...”. Se consoló. Finalmente, él ya sabía que allí, en los límites del desierto del Araguaia, en medio de la isla del Bananal, no podía pretender encontrar el lujo de la ciudad ni la garantía de un hotel. Se encaminó hacia la hamaca. Hizo castañetear los dedos y la voz le salió suavecita:
Читать дальше