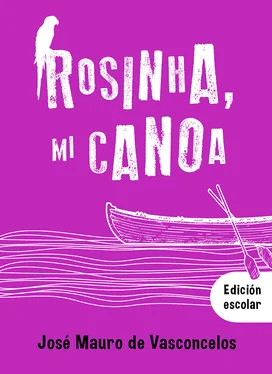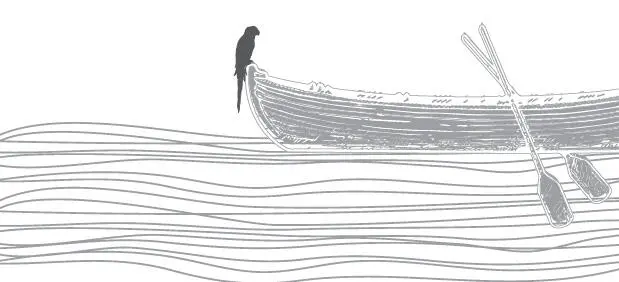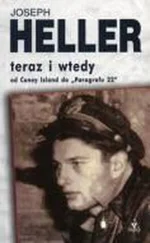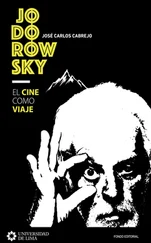Hecho el retrato, el indio descansó, esperando alguna nueva pregunta.
—¿Qué vino a hacer?
—Dice que a tratarnos. ¡Dio inyecciones a todo el mundo! Dicen que dio montones de remedios. ¡Muchacho! Parece que vino a sacar las pestes... A la gente con malaria ya le está sacando los fríos enseguida...
—Y él, ¿cómo vino a saber de mí?
—Fue así: venía gente, el doctor la trataba. Preguntaba: “¿Falta alguien más?”. Venía más gente. “¿Falta alguien más?...”. Hasta que le dijeron que tú faltabas. Como yo venía de viaje me pidieron que te buscara. Listo, ya te di el mensaje.
—Siendo así...
Zé Orocó se rascó los cabellos ondulados y bastante crecidos. El blanco ya había anidado en toda su cabeza.
—Andedura, ¿comes conmigo hoy?
—Voy a quedarme aquí. Así conversamos mucho.
—Me parece bien. Hace un tiempo largo que no hablamos...
—Tu ahijado Canari Sariuá está haciéndose un hombre.
Andedura sonrió pensando en el hijo, ya muchacho. Hasta, por un minuto, extrañó su casa.
—Voy a darte carnada y anzuelo para que se los lleves, ¿eh?
—Muchas gracias.
Andedura fue a la playa a buscar leña para hacer fuego y asar el pescado de la cena.

Después de eso, ya hacía tres días que Zé Orocó remaba río arriba; esperaba, con tres días más, pasar el banco de arena en el Rio das Mortes, cinco leguas arriba de San Félix, y llegar a la barra de Pedra en las primeras horas del amanecer.
Perdido en sus pensamientos reparó, asustado, en que se aproximaba la noche, distraída y ligera. Necesitaba buscar una playa bien seca, en la boca del viento de la noche, para que este barriera cualquier mosquito que todavía estuviese vivo.
Zé Orocó se acordó de ella y resolvió acabar con la pelea. Hacía dos días que ella se enfurruñara y no cambiaba ni una palabra con él. Y como siempre era la última en querer hacer las paces, a él le correspondía comenzar.
—Estamos bien en la horita de que la gente se acueste, ¿no?
Silencio. Ninguna respuesta. Insistió:
—Aquella playa, allá, es alta. ¿Te gusta?
Ella se dignó a responder:
— Xengo-delengo-tengo ... No me importa.
Zé Orocó se armó de más paciencia; exclamó:
—¡Caramba! ¡Últimamente andas con muy mal genio!... ¡Te enfurruñas por cualquier cosa! Cuando uno habla, ni prestas atención...
— Xengo-delengo-tengo . Soy yo, ¿no?, yo quien tiene la culpa de todo. Por cualquier cosa peleas y discutes, ¡y todavía me insultas y me echas la culpa!
En momentos así, y para no empeorar las cosas, era mejor manifestar que se estaba de acuerdo y buscar una disculpa.
—Es que ando muy nervioso con ese asunto del doctor...
— Xengo-delengo-tengo . Entonces necesitas mejorar. Vamos a entrar en aquella playa, allá; tú me tomas y vas a anclar del otro lado. Tienes que hacer solamente aquellas cosas que te gustan...
—Prometo que voy a tener más cuidado.
Hicieron una pausa. La noche oscurecía más. Casi no se veía la margen del río y el blanco de la playa iba desapareciendo, desapareciendo...
Zé Orocó sonrió por dentro. Ella se estaba poniendo más mansa.
—¿Dónde dices que es mejor anclar?
— Xengo-delengo-tengo . Da otras tres remadas, porque ese rincón es ideal...
Entonces él puso en su voz la miel de todos los ingenios de azúcar del Brasil.
—¿Me quieres?
— Xengo-delengo-tengo . Sí. ¿Y tú?
—Yo te adoro.
— Xengo-delengo-tengo . Estás mintiendo.
—¿Quieres que te lo jure? Pues bien, juro por las cinco llagas de san Francisco de Asís.
— Xengo-delengo-tengo . San Francisco sólo tenía cuatro llagas.
—Tenía cinco. Una grandota, en el corazón, que nadie podía ver. ¿Y ahora?
— Xengo-delengo-tengo . Si es así está muy bien. Yo... yo... te creo.
Zé Orocó suspiró aliviado. En el cielo, Tainá-kan, la estrella grande de los carajás, tenía un pequeño halo de frío en torno de su enorme brillo.
1Especie de cigüeña brasileña. ( N. de la T. ).
2Pértiga con la que se vence la corriente cuando no bastan los remos. ( N. de la T .) .
2
La historia de un
hombre simple
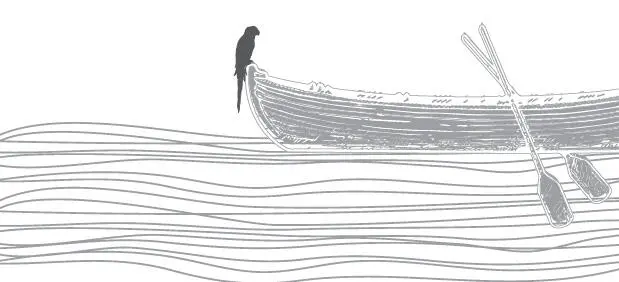
Madrina Flor se levantó el pelo que le caía en mechas sobre los ojos cada vez que se inclinaba sobre el fogón para reavivar el fuego colocando más leña o bien para revolver el caldo espeso en la olla de hierro tiznado. Y así siempre, toda la vida. Cuando conseguía alejarse, limpiándose las manos en la pollera ancha, era para distribuir una sonrisa o una palabra amiga. Era como si una planta de bondad hubiese brotado en su alma. En ese momento estaba tan distraída que cantaba cualquier cosa: música sin letra, o una letra sin ningún significado.
Por eso no vio cuando Chico do Adeus3 entró en el rancho, sacudiendo el sombrero mojado por la lluvia, a la que tampoco prestara atención.
—¡Qué peste de lluvia !...
Madrina Flor se volvió y sonrió. Miró la gruesa cortina que descendía turbia sobre el río Araguaia. Entonces volvió a sonreír.
—Cállate la boca, Chico. Es una lluviecita buenita y que pasa en un abrir y cerrar de ojos.
—Que pasa, seguro que pasa. Pero ella viene cayendo malvada sobre mis espaldas desde que salí de la barrera de Brejão.
Madrina Flor habló con dulzura:
—Un hombre de semejante porte gritando por una lluviecita tan suave. Recuerde, hombre, que es la lluvia lo que hace brotar el maíz...
Se recostó en la puerta y se quedó mirando la cortina de agua que se derramaba sobre el encrespado río. Del otro lado se deslizaba rápidamente una tímida canoa. Podía ser un indio carajá. Podía ser un blanco, también... ¡Qué bonito estaba el río! Y mucho más lindos iban a quedar los árboles, cuando la lluvia pasara dejándoles aquel rocío verdoso. Todo era hermoso para Madrina Flor. Hacía años que emigrara para ese lugar y allí continuaba viviendo. Había llegado procedente de los lados más distantes del Maranhão. Le gustó aquello. Se quedó. Nadie, por nada, podría sacarla de aquel pedazo de tierra. Los años mostraban siempre las mismas cosas a sus ojos. Venían la lluvia, la fiebre y el mosquito. Llegaban el frío, la noche estrellada, el fuego dentro del rancho... y todo aquello tenía un nuevo encanto cada vez. Y desde hacía mucho tiempo. En el rancho se le habían llenado de callos las manos, de tanto preparar comida para troperos, vaqueros, para quien quisiera comer de lo que ella tenía.
Volvió al fogón y sonrió de nuevo. Su vida era justamente lo contrario de la vida de Chico do Adeus. El hombre tenía la manía de viajar sin salir de su rincón. Cuando aparecía una revista vieja, descolorida, manchada, con paisajes del mundo, Chico do Adeus se exprimía los ojos intentando deletrear el nombre del lugar y aprender de memoria, animosamente, el itinerario de un viaje. Así, de esa manera, el viejo vaquero había viajado por la playa de Copacabana, por Buenos Aires, por la Costa Azul, por Alabama... Pero el lugar más distante donde había estado era Cabo Verde. Seguramente que había ido porque le pareció lindo el nombre, porque, finalmente, en el complicado mapa de su geografía, hasta un nombre raro que leyera en una revista, mal pronunciado, subway, era un país lindo. ¡Y que fueran a disuadirlo de sus locas ideas... ya! Pelea por un lado, cuchillo por otro, y amenazas de castrar a todo el mundo. Muchas veces él había demostrado su manera de comprender un mundo. El mar era algo que realmente no existía. Lo máximo era el río dividiendo la tierra, porque ríos él sabía que había muchos; ¡pero mar!... ¿Dónde se había visto una burrada semejante? ¿Una enorme agua llena de sal? Solo la gente muy bruta podía creer eso. ¿Cómo podía ser? Entonces, ¿no llovía nunca sobre el mar? Y si llovía, ¿cómo era que la sal no se disolvía? Y si no llovía, ¿cómo era que el mar se llenaba siempre, según contaban?... Se tornaba evidente que el mar debía de ser uno de aquellos ríos tan grandes, como el Amazonas, del que los marineros hablaban. Pero que no vinieran a contar esa paparruchada de que el mar cercaba al mundo, encerrando a Cabo Verde o subway y, todavía, para mayor desgracia, lleno de agua salada...
Читать дальше