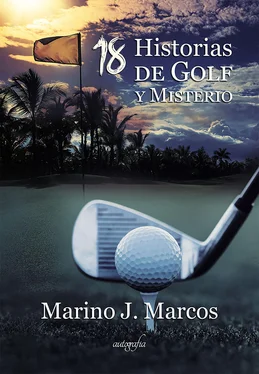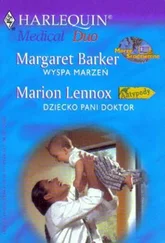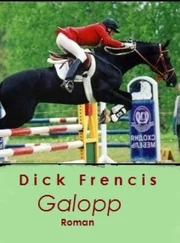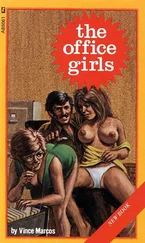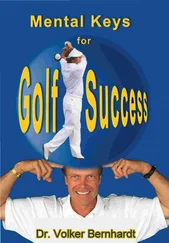1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Los de verano eran don Asdrúbal Migalvín, y el vizconde de Sao Luiz de Salugal. Migalvín, arquitecto, era hombre de genial humor y enorme cultura, con quién salir a jugar una vuelta de golf era tanto como morirse de risa en cada calle del campo. Sus continuas y absurdas ocurrencias, y su juego inconcebible — cuya normas las decidía él, y sólo él —, ponían a prueba la paciencia de un divertidísimo Duarte, quién aseguraba que era así desde que compartieron pupitre. Salugal era muy otra cosa y solía jugar con nosotros cuando nos acercábamos a Lisboa. Muy elegante y educado, más joven que el doctor, también había compartido escuela con él. Portugués de rancia estirpe, diplomático de carrera y hombre mesurado y discreto, de su pasado sólo pude saber a ciencia cierta que habían compartido peligrosas aventuras durante su Servicio Militar en África. Jugaba al golf con competencia suma, y creo que llegó a representar a su país en competiciones internacionales. Fue el que me enseñó a salir del búnker con una madera larga, cosa por la que le estaré agradecido toda mi vida.
Los de invierno eran dos médicos compañeros suyos de facultad, Adalberto Agudillo Tabán, el prestigioso cardiólogo madrileño, gran jugador de golf de fortísima pegada, y de quién se contaban anécdotas estupendas. Una de ellas, quizá la más famosa, era la que aseguraba que en su sala de espera de Madrid coincidieron un día los directores de los cinco Teatros de Ópera más importantes de Europa, cada cual con su problema, y allí hicieron cola con sumisión de doctrinos, esperando su turno con orden y buena armonía para pasar consulta, cosa no usada en ese mundo de divos. No sé si fue cierto o no, pero esto es lo que se repetía cada vez que su nombre era mencionado en la sociedad del momento que yo frecuenté.
El otro era el doctor Joao Elkin Almontel de Pires Almeida, el que fuera médico de la mendicidad en Ílhavo, Portugal, con quién salimos muchas veces al campo de La Zapateira, en La Coruña. Hombre original, si los hay, vivía prácticamente de noche, en la que sostenía apasionantes partidas de póker con gran fortuna, porque decían que no había visto un enfermo desde la Primera Guerra Mundial, y todos sus ingresos provenían solamente, y de manera cuantiosa, de las ganancias del juego. Creo que el doctor Pires aún vive, ya muy cargado de años y de escaleras de color, y aprovecho esta oportunidad para enviarle un cordial abrazo.
Mi condición de secretario y acompañante de Duarte me permitía jugar con él y sus amigos muy a menudo, y pude ser testigo de excepción de lo que voy a relatar aquí. Que empieza con una invitación de uno de estos cuatro amigos, don Asdrúbal Migalvín, una tarde de Junio de un año que ya no recuerdo bien, pero que debió de ser mil novecientos cincuenta y ocho o cincuenta y nueve. Acabando el juego, Migalvín rogó al doctor Duarte que se pasara por su casa, ya que su hija Ana tenía un problema en el que creía que su intervención podría ser de gran ayuda. Nos explicó que la chica acababa de obtener plaza como archivera en el Patrimonio Nacional, donde él mismo ejercía su profesión de arquitecto, y había sido destinada al Monasterio de El Escorial. En la biblioteca del Real Sitio había encontrado un pergamino sellado en cuya clasificación tenía dudas, y estaba segura de que el criterio del doctor Duarte podía resolver ciertos problemas que le había suscitado su descubrimiento.
— Yo creo que tiene que ver con la especial índole de tus estudios — aclaró don Asdrúbal —. Algo raro habrá encontrado que no sabe cómo explicarse. A mí no me lo ha dicho. Pero seguramente tú puedes ayudarle.
Duarte se mostró plenamente a su disposición y unos días después, mi amigo y patrón y yo llegábamos en tren a San Lorenzo de El Escorial, y nos dirigimos a la cafetería en la que habíamos quedado con Ana Migalvín para tomar contacto con el asunto. He de decir ahora que la chica, a quién no había visto antes, era una verdadera belleza, y que para mí constituyó un placer acompañarla en todas las pesquisas que resultaron necesarias. Pero como el lector verá enseguida, las más o menos fundadas esperanzas que me imaginé para con ella desde el primer momento en que la vi, fueron liquidadas de un modo que hasta ahora no he podido asimilar con claridad, y que muy a mi pesar constituye el secreto dramático de este relato.
Ana se alojaba en San Lorenzo, en el que fuera apartamento de verano de sus padres, y se encontraba a un tiro de piedra del Monasterio, pero en realidad vivía prácticamente todo el tiempo en el Real Archivo. Tenía verdadera vocación por su trabajo, y se encontró con docenas de cajones repletos de legajos polvorientos y medio comidos por los ratones, a los que nadie, en literalmente siglos, había prestado la menor atención. Es legendaria la riqueza gigantesca, casi inconmensurable, de los archivos españoles, y quien se dedica a investigarlos tiene de seguro sobre sus espaldas un trabajo de titán.
Ella nos condujo a través de pasillos amurallados de papeles hasta su despachito, desde el que se veía, quizá para compensar tanto documento, el jardín del Monasterio, inspirado el dibujo de sus apretados setos, según nos desveló, en diseños precolombinos, y allí nos sentamos en dos sillas que si no habían pertenecido al ajuar de la corte de Felipe II poco les debía faltar.
— Bueno, pues como te digo, me gustaría saber tu opinión sobre este sello — dijo, sacando una carpeta de cartón azul que buscó en uno de sus cajones —. Yo no sé mucho de sigilografía, o sea, de sellos antiguos, y comprendo que ustedes dos tampoco, pero… Me gustaría que lo vieras, tío Eamon, y me digas qué te parece.
— A ver, a ver…
Ana Migalvín extrajo un amarillento pergamino de la carpeta, doblado en cuatro. Lo desplegó y vimos que estaba escrito con la caligrafía legal de la época, legible solamente para especialistas.
— Este es — nos dijo la hermosa —, un contrato de matrimonio por poderes, que por alguna razón necesitó la confirmación del obispo. Los nombres de los contrayentes han sido raspados hace siglos sin que podamos saber por qué ni quiénes eran, pero el resto del documento está en muy buen estado. Mira…
Así parecía, efectivamente. Sujeto al pergamino con un estrecho enlace de seda, estaba un sello de cera roja, poco mayor que una tarjeta de visita, alargado y terminado en punta en uno de sus extremos, y roto en el otro. Tenía forma biojival, y en él se apreciaban unas figuras en relieve bastante deterioradas, pero todavía reconocibles.
— Este es un tipo de impronta — explicó la archivera, señalándole con un lápiz —, que denominamos devocional. Es del siglo quince, y pertenece, como el pergamino, a un prelado irlandés, el obispo Westmoreland. Está aquí porque el documento, en latín medieval, trata de la autorización canónica de un matrimonio por poderes en el condado de Wexford, Irlanda, en mil cuatrocientos noventa y cuatro. Pero eso ahora es lo de menos. Lo realmente interesante es el sello en sí. Como en todos los de este tipo — continuó —, el campo, es decir, la escena que se representa en el sello, está dividido en dos partes o pisos: el superior y más amplio, está siempre ocupado por un retablo gótico con imágenes de santos, que eran casi sin excepción los titulares de la iglesia catedral, en este caso San Jorge, como puede apreciarse claramente. Este sello está roto en una quinta parte de su longitud, más o menos. Ha perdido la parte de arriba, pero se aprecia bien lo que digo. El piso inferior, más pequeño, lo ocupa siempre una imagen del obispo titular del sello, de frente y de pie, o bien de rodillas, siempre báculo en mano, en posición orante. Por eso se les llama también a los sellos devocionales sellos de orante. Sin embargo, la anomalía que sucede en este caso… Bueno, es mejor que la vean ustedes mismos — Ana giró el documento hacia el doctor Duarte para que lo pudiese ver con comodidad —. Aquí está la lupa. Mira, tío Eamon…
Читать дальше