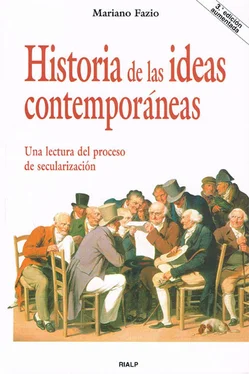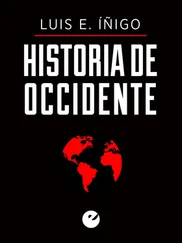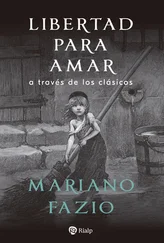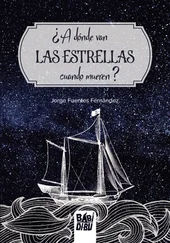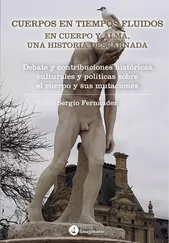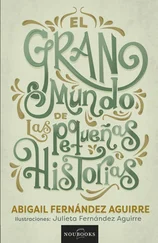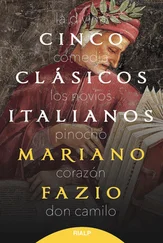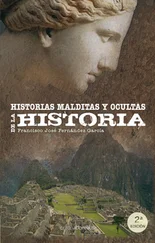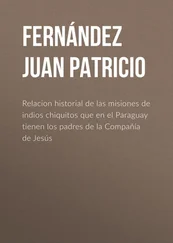1 ...7 8 9 11 12 13 ...28 Las ideas teológicas de la Reforma ejercieron una vasta influencia en gran parte de la cultura occidental. Los principios de la justificación por la sola fe y el libre examen acentuaban el carácter subjetivo de la religión. Dichos principios sufrirán un proceso de secularización, y se transformarán, ya en el siglo XVIII, en la libertad de conciencia, que entendía que el juicio individual de la conciencia era la última instancia en el obrar moral. No se trataba ya de ser dócil a una particular luz del Espíritu Santo, sino que el libre ejercicio de la razón daría con la clave del actuar justo, sin referencia a ninguna autoridad por encima de la razón.
Las críticas reformadas a la espiritualidad medieval, identificada con los preceptos de la vida monástica y con el consecuente contemptus mundi (desprecio del mundo) dió vida a un aprecio creciente por las actividades temporales. En Lutero y en Calvino encontramos frecuentes referencias a la positividad del trabajo y de la vida cotidiana, ámbitos en donde Dios llama a una vida cristiana coherente. Si bien esta consecuencia de la Reforma es positiva —en los países de mayoría protestante se desarrolló una ética del trabajo que no se encuentra en los países de tradición católica—, manifiesta una cierta incoherencia con su premisas teológicas. En efecto, si el hombre es incapaz de realizar obras meritorias pues su naturaleza está corrompida por el pecado, tampoco podrá santificar realmente la vida ordinaria. Lutero no niega la necesidad de las buenas obras, que considera consecuencia de la fe fiducial. Pero sí niega que éstas posean algún mérito a los ojos de Dios. En realidad, la antropología pesimista luterana, llevada hasta las últimas consecuencias, abría el camino a una creciente separación entre el obrar humano —siempre determinado por el pecado— y los planes salvíficos de Dios. Los indudables ejemplos de altura moral que encontramos en muchos reformados a lo largo de la historia manifiestan que en la práctica era difícil aceptar literalmente la doctrina de la justificación por la sola fe, con exclusión de las obras meritorias.
Ligado a la ética del trabajo se encuentra el desarrollo del capitalismo, que algunos intelectuales del siglo XX pusieron en relación con las ideas calvinistas. La teoría más conocida —aunque últimamente fue puesta en duda— es la avanzada por Max Weber (1864-1920), quien es su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904) afirmaba que el capitalismo moderno debe a la ética calvinista su fuerza propulsora. Obviamente el capitalismo es un fenómeno independiente de la Reforma —ya encontramos formas capitalistas en el siglo XV—, pero donde sí influiría el calvinismo sería en una determinada forma histórica del mismo. El calvinismo, como hemos visto, afirma la existencia de un Dios absoluto, trascendente, que ha predestinado a cada uno de nosotros a la salvación o a la condena eternas, sin que nuestras obras puedan modificar el decreto divino preestablecido. Dios ha creado este mundo para su gloria, y el hombre tiene el deber de trabajar para la gloria de Dios y para crear el reino de Dios en esta tierra. Los calvinistas vieron una señal de la predestinación a la salvación en el éxito mundano de la propia profesión, y por eso el individuo se siente inclinado a trabajar para superar la angustia de la incertidumbre de la propia salvación. Por otra parte, la ética protestante manda al creyente que no confíe en los bienes de este mundo, y prescribe una conducta ascética. Por eso, el capitalista no gasta lo que ha ganado con sus negocios, sino que lo reinvierte. La ética protestante proveería de una explicación y de una justificación a la conducta caracterizada por la búsqueda del máximo beneficio en vistas no a su goce sino a su reinversión 35.
La Reforma también influirá en las doctrinas políticas. Ya hemos afirmado que el Estado confesional moderno depende en gran medida de las ideas políticas de Lutero. Las guerras de religión fueron caldo de cultivo para la aparición de nuevas doctrinas. Entre 1562 y 1598 hubo en Francia al menos ocho guerras religiosas, en extremo violentas como toda guerra civil. En este contexto histórico se desarrollan las teorías de los realistas, sostenedores del derecho divino del rey. Los súbditos deben obedecer pasivamente al rey, como representante de la voluntad divina, y no existe ninguna instancia superior que pueda deponerlo, pues su derecho es irrevocable. Esta doctrina fue sostenida por fieles de las distintas confesiones cristianas, tanto católicos como reformados, aunque la doctrina de la obediencia pasiva respondía más a las posturas de Lutero y de Calvino que a las de la tradición católica. Sobre el derecho divino de los reyes nos detendremos en el próximo capítulo.
Como reacción a esta postura extrema, surgen los monarcómacos, quienes sostienen que el poder del rey deriva del pueblo, y en consecuencia la comunidad puede deponerlo en determinadas circunstancias. En muchos casos se esgrimió que la defensa de la verdadera religión —fuese ésta la católica o la de las distintas iglesias reformadas— era un motivo válido para resistir al poder real.
En otros, se hacía hincapié en las tradicionales libertades medievales que invalidarían el poder absoluto del rey. Esta corriente produjo un sinnúmero de opúsculos y libelos —entre los más famosos hay que citar el Franco-Gallia (1573) de Hotmann (1524-1590) y el Vindiciae contra Tyrannos (1579), atribuido a Hubert Languet y a Felipe de Plessis-Mornay—, de autoría mayoritariamente calvinista. Si bien Calvino afirmaba la necesidad de la obediencia pasiva a la autoridad política, algunos pasajes de sus obras abrían la posibilidad a la resistencia contra el poder. Evidentemente, esta lectura de Calvino se realizó en los países en los que gobernaba una monarquía no reformada. Ejemplo típico de esta postura es la sostenida por John Knox (1505-1572) en Escocia. En campo católico también se defendieron doctrina monarcómacas. El caso más célebre fue el del jesuita Juan de Mariana (1535-1624) , que llegaba a justificar, en circunstancias extremas, el tiranicidio.
La tan anhelada reforma in capite et in membris se hace realidad en la Iglesia Católica con el Concilio de Trento (1545-1563). Todas las doctrinas puestas en duda por los reformadores fueron aclaradas sistemáticamente por los padres conciliares, estableciendo con claridad las verdades de la fe católica. Al mismo tiempo, se procede a una reforma disciplinar eficaz, que dejará su signo en la vida de la Iglesia hasta el siglo XX. Deteniéndonos exclusivamente en la temática que nos interesa —la historia de las ideas—, Trento ofrece una visión del hombre en la que se recobraba la libertad moral, superando la antropología protestante de la corrupción completa de la naturaleza humana después del pecado. En el proceso de justificación el hombre no permanece meramente pasivo, sino que debe colaborar con la gracia de Dios, mediante actos virtuosos, sostenido por la ayuda divina.
Jesucristo ha redimido efectivamente a la humanidad, y perdona realmente los pecados —el original y los personales— de los fieles rectamente dispuestos. El pecado original ha herido la naturaleza humana, pero no la ha corrompido completamente. Mediante la gracia de Jesucristo, el hombre es capaz de realizar obras meritorias en vistas a su salvación eterna, y puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios en virtud de la ayuda divina. La naturaleza humana es una naturaleza caída después del pecado original, pero redimida por Cristo y elevada al orden sobrenatural: el hombre es capax gratiae , tiene capacidad de recibir la gracia de Dios que le salva.
Читать дальше