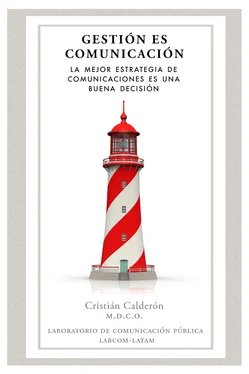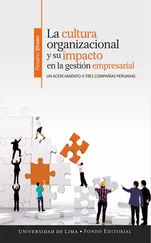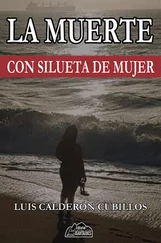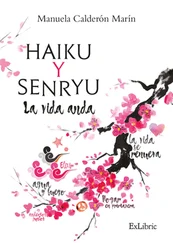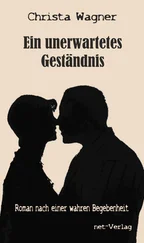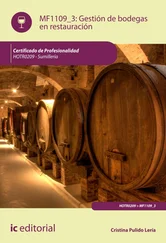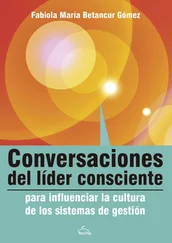Por último, deseo dejar expreso reconocimiento a Daniela Grassau, quien fue alumna y posteriormente mi ayudante del curso “Dirección Estratégica de Comunicaciones”; ella colaboró en poner por escrito algunas de mis clases referidas a nuevas aproximaciones conceptuales acerca de la teoría de la comunicación, y especialmente a Héctor Muñoz, periodista y licenciado en teoría del arte de la Universidad de Chile por su importante aporte, que por cierto, fue mucho más allá de su rol formal de editor. En largas conversaciones acerca de los conceptos, modelos y ejemplos contenidos en este escrito, su visión, particularmente creativa, hizo posible un cruce inédito entre las teorías económicas, de la organización, de las comunicaciones, de sistemas, y en general de las ciencias sociales y humanas, con las teorías del arte, lo que ayudó a explicar y ejemplificar en forma simple, sin perder profundidad ni relieve, innumerables ideas de alto nivel de abstracción que por su naturaleza este libro contiene. Fue, sin duda, una gran tarea. Gracias por ello Héctor.
Cristián Calderón
I. La empresa en el umbral
El reemplazo de un milenio por otro, siempre supuso algún grado de inquietud. Las sociedades enteras se estremecen por la inminencia del futuro, por lo que puede o no puede advenir, por la posibilidad de lo nuevo, dejando un territorio abierto, un campo arado para el cultivo tanto de las visiones tremendistas o fatales, como para el despliegue de los impulsos más vibrantes y optimistas.
Si a dicha oposición fundamental entre apocalípticos y entusiasmados, se agrega la perplejidad experimentada con la crisis de los discursos, todo lleva a inferir que el cambio de folio -del 2000 al 2001- supondría una dinámica fatal, irreversible, acelerada, de vértigos nunca antes conocidos.
Quizá por lo mismo es que se suceden las descripciones de escena -osadas o conservadoras - y las explicaciones -casuística o globales, ligadas a la fe o al escepticismo - tendientes a sostener con la idea un cruce no resuelto y, por ello, abismante.
De todos los bosquejos que se han realizado, ya se pueden filiar algunos lugares comunes que, como pequeños paraguas, cobijan de la incertidumbre. Hay consensos en circulación, lo que da la leve seguridad de que no todo es posible y de que, al menos, hay algo conocido, seguro.
Entre esas verdades gritadas a los cuatro puntos cardinales -que, según ese desconstructor llamado Nicanor Parra, en rigor, “son tres: el norte y el sur”- se pueden escuchar frases como: “vivimos en un mundo de cambios permanentes”; “la realidad es un gran proceso”; “el despliegue planetario es un movimiento globalizado, interdependiente, tecnologizado y de complejidad creciente”; “lo económico es el metalenguaje y el metavalor”; “los desequilibrios humanos, ecológicos y éticos son el jaque al progreso”, o “la sociedad es un sistema de necesidades”.
Se sabe que la realidad marca tendencias, confluye en grandes cauces, pero también hay conciencia del factor sorpresa, de lo nunca antes vivido. Por eso se han puesto de moda las prospecciones, ya que, a diferencia de anteriores cruces históricos, más que constatar y temer al cambio, la preocupación actual es maniobrar, triunfar, imponerse en él.
Así lo refleja un artículo titulado “La Bolsa como metáfora de la sociedad”, capturado en Internet a mediados de diciembre de 1998 y escrito por el catedrático español de filosofía Daniel Innerariy en el diario El país .
“La sociedad del riesgo no es una sociedad revolucionaria, sino catastrófica; la Bolsa es una catástrofe cotidiana, con sus pánicos, atascos, comportamientos contraintuitivos, o sea, problemas producidos por la conducta que pretendía impedirlos: el atasco de los que tienen prisa, la ruina de los que no quieren perder, el engaño que sufren los desconfiados (...) Lo que reflejan las cotizaciones no son hechos económicos sino expectativas sobre desarrollos futuros. Están llenas de profecías que se autocumplen, pánicos que producen lo que se temía, optimismos infundados que acaban generando su fundamento. Dicho paradójicamente: la Bolsa es una metáfora adecuada de la realidad en lo que tiene de semidisponible para el hombre” 1.
El riesgo o desafío radica en que no siempre es posible fijar los márgenes de la acción propia y ajena, ya que las categorías tradicionales -espacio/ tiempo, material/inmaterial, continuo/fragmentado - son precisamente las más convulsionadas con el avance.
1.1 Revoluciones espacio/tiempo
Cuatro son a nuestro juicio los epicentros, los quiebres culturales decisivos y fundantes de este nuevo orden de conciencia espacio - temporal.
- Revolución industrial: el tiempo como recurso
De las múltiples relaciones alteradas por el reemplazo progresivo del trabajo físico del hombre por la máquina -proceso que encuentra su cumbre en la fábrica del siglo XIX -, el cambio más profundo fue la nueva idea de tiempo. La revolución industrial debe su existencia al reloj, un aliado estratégico que le suministró el ritmo de trabajo, el tic-tac de la producción, y, ante todo, el modelo de un sistema autónomo, mecánico, capaz de moldear la vida económica y no económica del hombre industrial.
Si bien hay ejemplos en contrario en otros momentos de la historia, técnicamente, el reloj fue la primera máquina automática que alcanzó una importancia pública y una función relevante en la sociedad, dado que transformó los ciclos naturales de la existencia humana -día/noche -, en períodos productivos, en jornadas no necesariamente referidas a la rotación de la Tierra y la aparición y desaparición de la Luna.
A partir de la revolución industrial, el tiempo -aquello que agotó a la filosofía - se hizo medible, cuadriculable, incorporándose en la faena como tarjetas de entrada y salida, sirenas de colación, timbres de recreo, y, lo más importante, como instrumento de cuantificación (horas/hombre) e ideología productiva, que se resume en frases como: “Esta fábrica es un mecanismo de relojería, una maquinita”, “el tiempo es oro”, “perder el tiempo” o “sacar la vuelta (a la manecilla del reloj)”.
Cuando el tiempo se hizo objetivo, seccionable en un círculo, lo humano entró en razón.
- Revolución del transporte: la conquista del espacio
Más que una transformación radical en el desplazamiento humano, la invención de la rueda representó un vuelco en la percepción de los límites del esfuerzo. La verdadera revolución del transporte se produjo años después, sólo cuando esta herramienta -también circular y giratoria como el reloj - logró un uso intensivo y mecanizado.
Fue la locomotora la que alteró los desplazamientos posibles, permitiendo construir una epopeya colectiva de conquista que trazó el suelo con sus durmientes de madera y sus rieles de metal.
Así lo explica Walter Benjamin (1892-1940): “El paisaje... fundamentalmente alterado del siglo XIX ha permanecido visible hasta hoy, al menos en sus huellas. Ha sido configurado por el ferrocarril... Dondequiera que se muestren hermanados montaña y túnel, abismo y viaducto, torrente y teleférico, río y puente férreo..., están los puntos de concentración de este paisaje histórico... En toda su rareza, testimonian que la naturaleza no se sumió, bajo el triunfo de la civilización técnica, en el anonimato y la ausencia de imagen, que la pura construcción del puente o del túnel quedó en sí... como hito del paisaje, sino que a su lado comparecieron inmediatamente el río o la montaña, y no como un vencido junto a su vencedor, sino, antes bien, como una potencia amistosa... El ferrocarril, que atraviesa los portales sin murallas de los cerros... parece... retornar a su propia patria, en la cual reposa la materia de la que él mismo fue hecho” 2.
Читать дальше