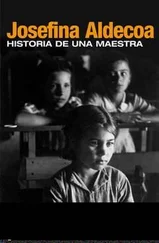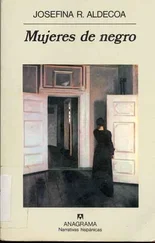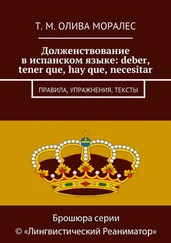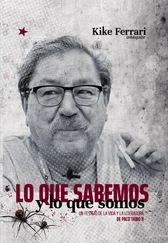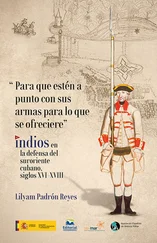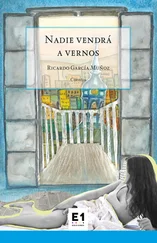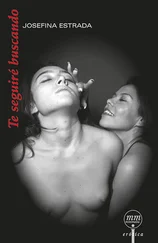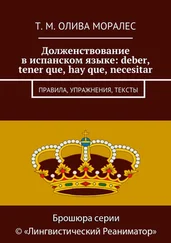Sobre héroes es una novela seminovela, una novela ensayo: Sábato expone su ideología, sus más menudas opiniones y sus reflexiones más profundas, relatándolas en abstracto, desvinculadas y no estructuradas con la ficción total; esas ideas no son ideas propias de un personaje, que puedan contraponerse a otros puntos de vista diferentes; son, simplemente, las ideas de Sábato, las de sus conferencias, ensayos y artículos. El autor no enfrenta la ideología de Bruno –su “testimonio”– a otra que la haga vivir y librarse de esa rigidez en la que está enmarcada, los largos parlamentos quedan allí, solos, acumulados uno tras otro; Sábato muestra, demuestra y prueba; los discursos de Bruno sobre “el hombre argentino”, el arte, la cultura, Borges, la esperanza, son presentados como irrefutables; frente a él está Martín que oye y acepta, de tanto en tanto los recuerda para tomar ejemplos y orientar su conducta, unas veces Martín lo interroga, lo incita a una aclaración, otras cita las frases de Bruno como paradigmas ejemplares. “Como tal vez alguna vez le diría Bruno”, “le había oído decir a Bruno”, “y recordó algo que le había dicho Bruno”, se repiten innumerables veces. La sumisión de Martín ante la ideología de Bruno es quizá la que Sábato espere de sus propios lectores. La única vez que aparece un interlocutor real, que titubea otra forma de pensar, es cortado y oscurecido, e implícitamente negado por Sábato: cuando Bruno y Martín oyen hablar a Méndez inferimos, entre las obsesiones de Martín, que no escucha, un atisbo de enfrentamiento, pero es fugaz y casi ilusorio; los discursos de Bruno, en cambio, son plenos, seguros, afirmativos, se extienden largamente, emplean con profusión conjunciones explicativas y conclusivas, allí sí es evidente la voluntad del autor de ser claro, explícito, de no ofrecer flancos débiles, de no dar lugar a dudas. Y esa voluntad clarificadora se opone a toda la ficción novelística: la historia de Martín, Alejandra y Fernando está en semipenumbra, es deliberadamente oscura y misteriosa. Martín no llegó nunca a descifrar la historia y el carácter de Alejandra, Martín asiente y comprende la claridad de Bruno; ensayo, pensamiento, claridad, Bruno por un lado; novela, inconciencia, oscuridad, acción, Alejandra y su familia por otro; Sobre héroes denuncia, en su estructura misma, una de las características del pensamiento de Sábato: la creación de “realidades” antitéticas, absolutas y cerradas en sí mismas, sin posibilidad de síntesis ni de comunicación. Mecanismo esencialmente antidialéctico: ensayo-novela, Bruno-demás personajes, personajes mismos cerrados unos frente a los otros. Heterodoxia ilustra, página tras página, ese pensamiento estático, antagonístico, sustancialista; allí se enfrentan Hombre-Mujer, Verdad (ciencia)-Mentira (vida), Alma-espíritu, novela (lo nocturno)-ensayo (lo diurno). No hay lucha, superación, dinamismo, hay oposición muda y eterna.
Bruno es el único testimonio auténtico de Sobre héroes y tumbas . No porque lo que dice remita a la realidad concreta, no por el contenido de sus discursos: es por su situación, por su rol de “pensador” en una sociedad donde otros realizan las tareas materiales para que él ejercite su reflexión, por su quietismo y por su fracaso. Pero Bruno dice lo que Sábato piensa.
TEORÍA DEL “SER NACIONAL”: LA TOTALIDAD ABSTRACTA
“Lo nacional. ¡Dios mío! ¿Qué era lo nacional?” se pregunta Bruno. Lo nacional es caótico y confuso, contradictorio, endemoniado, como Sábato quiso que fueran los sentimientos de sus personajes, sus mujeres, la novela misma; lo nacional son los caudillos, Rosas, Perón, la pampa, el gaucho, los inmigrantes y sus hijos; Buenos Aires es una Babilonia. 1
Bruno no define “lo nacional”, lo adjetiva patéticamente siguiendo a Martínez Estrada; Sábato no puede definirlo porque se encuentra ante la historia y la contradicción viviente que no puede apresar su pensamiento. Sábato quiere dar con una totalidad abstracta (“lo nacional”) que, estática y rigiendo el curso de la historia, englobe y sintetice los elementos contradictorios: solo se encuentra ante el caos, ya que es imposible estructurar la realidad con un pensamiento antidialéctico. “La objetividad no está en el objeto, está en el método de objetivación”, dijo Bachelard; Sábato aborda la realidad humana y social con la intuición, ubicándose desde su pregunta misma hasta la azorada respuesta, la perplejidad ante el caos, en la línea de los ensayistas que desde 1930 pretenden explicar “lo nacional”, esa esencia inmutable y eterna: no tenemos historia, somos naturaleza, estamos desterrados de Europa, hay un pecado original, una Argentina invisible, un hondo desarraigo. Unitarios y federales, gauchos e inmigrantes, caos, mezcla, confusión, opacidad, demonios desgarrados. Sábato no puede acceder a un concepto de la historia y directamente la niega:
Y además esta patria parecía tan inhóspita, tan áspera y sin amparo. Porque (como también decía Bruno, pero ahora él no lo recordaba sino que más bien lo sentía físicamente, como si estuviera a la intemperie en medio de un furioso temporal) nuestra desgracia era que no habíamos terminado de levantar una nación cuando el mundo que le había dado origen comenzó a crujir y luego a derrumbarse, de manera que acá no teníamos ni siquiera ese simulacro de la eternidad que en Europa son las piedras milenarias o en Méjico, o en Cuzco. Pero acá (decía) no somos ni Europa ni América, sino una región fracturada, un inestable, trágico, turbio lugar de fractura y desgarramiento . De modo que aquí todo resultaba más transitorio y frágil, no había nada sólido a qué aferrarse, el hombre parecía más mortal y su condición más efímera. 2
Ni Europa ni América, otra vez el caos trágico pesa sobre nuestra condición y nos maldice. Si no podemos conocer nuestra realidad, si ni siquiera tenemos historia sino que, por ese mismo desgarramiento, estamos condenados, no podemos cambiar nuestro destino, solo nos cabe el quietismo y la resignación. Ese caos nacional, esas contradicciones insalvables, esa especie de naturaleza indómita que determina nuestro desamparo y precariedad, Sábato los toma directamente de Keyserling, de Martínez Estrada, de un pensamiento que vacía la realidad y congela un esqueleto desprovisto de significación; de un pensamiento mitificador, típico de las ideologías que están por el statu quo, a las que no favorece el cambio de estructuras.
“El argentino está descontento con todo y consigo mismo, es rencoroso, está lleno de resentimientos, es dramático y violento”. El Argentino Sábato impugna los mitos del “Inglés con mayúscula” (Bruno, p. 379), a la “Honradez de los Vascos, Flema Británica, Espíritu de Medida de los Franceses” (Fernando, p. 257), y sin embargo habla del Rencor, del Resentimiento del Argentino. ¿Todos los argentinos, en todos los tiempos y en todas las clases sociales? Esa seudo psicología social, que emplea datos de la psicología individual y los eleva a categorías absolutas, sin justificaciones ni asideros, ese intuicionismo que desconoce épocas, clases sociales, condicionamientos, situaciones, esa reducción de millones de individuos a un denominador común que registra estados de ánimo, cualidades negativas, esa constante apelación a la tristeza y al fracaso, a la nostalgia y a la soledad del argentino, ¿no es acaso el clima del 30? Arlt, Scalabrini Ortiz, Mallea, las letras de tango, “los comprometidos del 30”, la denuncia de una realidad asfixiante, la “rebelión inútil” de Martínez Estrada, la crítica negativista, puramente anárquica. Ernesto Sábato escribe Sobre héroes y tumbas en 1961, la ubica en 1955, piensa en 1930: en el “ser nacional”, en el caos, en el resentimiento de “el argentino”, en los lugares comunes, en su inspiración literaria.
Читать дальше