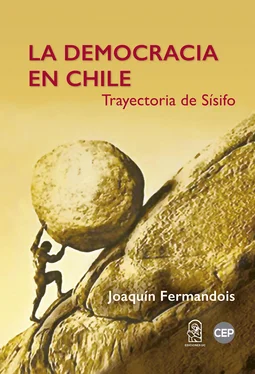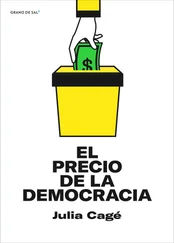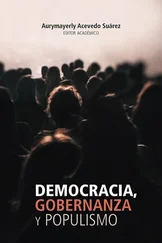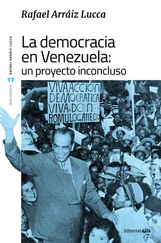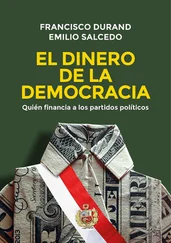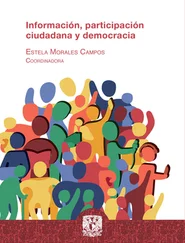Prólogo
A quienes escribimos sobre historia contemporánea nos persigue un fantasma que se aparece de cuando en vez. Las experiencias que se viven día a día nos hacen creer que debemos modificar la visión que presentamos del pasado. También el pasado nos enseña acerca del presente, en permanente dialéctica. Con todo, el principal peligro que nos acecha en ella es el de ser abrumados por experiencias del momento y considerar al elusivo presente como metro y meta de todo lo que sucedió, como si fuera la percepción de nuestro momento actual lo único significativo en la comprensión de la historia. Sin embargo, casi siempre se trata de una experiencia engañosa, si es que se la toma de esta manera. No solo para el historiador, sino para cualquier hombre o mujer de nuestros días, viene a ser una tarea vital mirar su presente, para no ser aherrojado en sus celdas y paredes, eterno prisionero de cada momento histórico que se inviste como ineluctable despotismo de futuro. Ver, en el sentido de vivirlo con la intensidad del pensamiento, y distanciarse de lo visto y vivido pertenece a la experiencia de todo historiador y de toda escritura, algo en línea de una célebre afirmación de Hannah Arendt, en cuanto a que esta “‘distanciación’ de algunas cosas y este tender puentes hacia otras, forma parte del diálogo establecido por la comprensión con ellas”, de apartarse del presente y tender puentes hacia el mismo en su dimensión del pasado.76
Digo esto porque, al finalizar la escritura del libro y habiéndolo ya presentado a la editorial, se produjo este acontecimiento magno y completamente inesperado, todavía creo que en gran medida espontáneo, al cual rápidamente se le bautizó como “la contingencia” y luego como “estallido social”. Las protestas y hasta el levantamiento masivo de una parte considerable de la población —como siempre, quizás en sus comienzos una gran mayoría— que a partir del viernes 18 de octubre del 2019 mantuvo en vilo al Gobierno y al país entero, y se nos aparece como el desafío más grande a lo que en el libro se llama la “nueva democracia” y no solo para el gobierno actual. Comenzó como una protesta contra un aumento mínimo y prefijado de las tarifas del metro y le acompañaron, en circunstancias no aclaradas, ataques y destrucciones simultáneas, paralizando a la ciudad de Santiago, y muy luego se transformó en una salida a las calles de multitudes enfervorecidas y enrabiadas, o que habían asumido esa postura por autosugestión, y saqueaban y vandalizaban todo a su paso.
En las semanas que seguirían, llegó a alcanzar a casi toda la ciudad, destruyendo innumerables locales comerciales, quemando o intentando quemar con fruición sucursales de grandes empresas, para seguir con los vestigios del pasado republicano y colonial, en especial a figuras de la Conquista del siglo XVI y con sevicia e intolerancia a los símbolos religiosos, destruyendo e incendiando iglesias en una reproducción de fenómenos que se vieron en las revoluciones del siglo XX en las sociedades de civilización cristiana, o de iras del monoteísmo musulmán en su versión más radicalizada, como el Estado Islámico en el 2014. Incluyó a museos y centro culturales, quizás decidor de otro tipo de primitivismo, en todo caso también de jactancia por ignorar la historia, en contraparte paradojal a la eliminación de los ramos de historia en los últimos años de enseñanza media. No se crea que este estaba alimentado por una creencia trascendental o metahistórica, aunque en el lenguaje con que se expresaban algunos traslucía una última huella deslavada, atomizada, de creencias milenaristas.
Mostraba los rasgos de fiesta o más bien de carnaval, uno de sus rostros más acusados, pero sin frontera con el empleo o lenidad ante la violencia. Tuvo un aspecto pacífico, quizás mayoritario entre manifestantes y protestatarios, con la característica eso sí que —quizás por este fenómeno especial de que no tenía ni dirigentes ni voceros y probablemente careciendo de jerarquías— no emergía de esta masa una diferenciación ni menos una condena de la violencia, salvo cuando se originaba en las fuerzas policiales. En todas sus múltiples manifestaciones, desde un primer momento demandaba la caída del Gobierno —electo con clara mayoría dos años antes— y un cambio institucional de cabo a rabo.
No fue solo un fenómeno capitalino, como principalmente ocurrió con el 2 de abril de 1957, sino que tuvo algunas semejanzas con lo que se verá más adelante en el libro, las manifestaciones del 2011 y otras análogas; las diferencias también saltan a la vista. Primero, se extendieron extraordinariamente en el tiempo y en la violencia con que paralizaron al país. Solo disminuyeron en intensidad después de la cuarta semana y recién en la sexta semana existía una normalización de las funciones del país. Segundo, porque precisamente, a partir del sábado 19 de octubre esto se replicó con extraordinaria rapidez a lo largo de todas las principales ciudades y en algunas localidades menores, de Arica a Punta Arenas. Se trató de una rebelión de alcance nacional, aunque se podría discutir acerca de la profundidad o transitoriedad de los humores colectivos, donde es fácil que mayorías se transformen en minorías y viceversa. Tercero, de manera mucho más explicita que en el 2011, hubo varios momentos en los cuales parecía que el orden institucional se tambaleaba y que el Gobierno podía caer en medio de una auténtica rebelión popular. La situación pareció aplacarse solo cuando todos adquirieron la conciencia, ya sea fundada o infundada, de que debía existir un cambio drástico en las políticas públicas, en especial en la creación de un Estado de Bienestar, mucho más marcado que lo que ha sido la estrategia hasta el momento; ello, porque si bien me sigue pareciendo una suerte de rebelión cultural, existe un componente de grieta social entre objetiva y subjetiva que se quiere manifestar. Y lo otro: surge la varita mágica del afán constitucional y, por eso, en gran parte para descomprimir la tensión que se hacía intolerable, se acordó un cambio institucional mayor, como es abrir la posibilidad a una asamblea constituyente, aunque se le dé otro nombre. Esto último es un proceso en marcha.
Cuarto, se trató de un alzamiento ciego, en el sentido de que, salvo una concertación inicial —de cuyo grado de preparación todavía no tenemos una información exacta—, no ha emergido ningún tipo de liderato ni de dirigentes, aunque multitudes de organizaciones y los gremios y sindicatos preexistentes han intentado ser sus voceros, si bien en realidad son arrastrados por esta marea. Existe, de todos modos, un discurso con algún grado de unificación, aunque tenga varios ejes: aquello que se podría llamar un hedonismo político o quizás “nihilismo libertino”.77 Eso sí, despojado de todo espíritu liberal y de liberalidad. Con más fuerza, lo que lo vincula es una especie de perspectiva anticapitalista o lo que se entiende por tal, en una clásica orientación primitivista del ímpetu revolucionario moderno, aunque soslaya el aspecto esforzado, disciplinado y austero de las organizaciones revolucionarias.
Quinto, una característica que en parte se ha escapado a los observadores es que la violencia no ha sido espontánea en el sentido con el que comúnmente se la refiere, sino que fue como aquello que surge de un verdadero estallido que después o se apaga o genera una reacción en cadena, pero en lo que no dejó de haber una reacción natural, de violencia contenida que puede o no manifestarse, lava que emerge o se mantiene en continuo hervir a medio fuego, algo de azar y algo de veleidad. Seguirá habiendo un debate sobre cuán organizado fue el estallido del 18 de octubre y sobre la sistematicidad que se ha visto después, en el intento en parte exitoso de destruir lugares estratégicos con la finalidad de paralizar al país. Lo que sí hay es un fenómeno no nuevo en la política moderna, ni siquiera en la historia de Chile, pero que alcanzó una densidad de toma de la calle que no tenía precedentes. Esta ocupación de los espacios se había visto en la Unidad Popular, pero entonces a una movilización y ocupación le respondió después de cierto tiempo la contramovilización, de modo que entre 1972 y 1973 hubo un relativo equilibrio.
Читать дальше