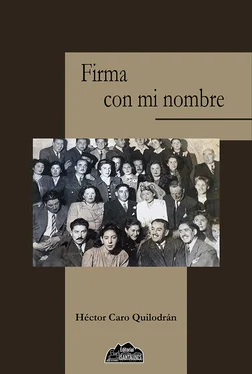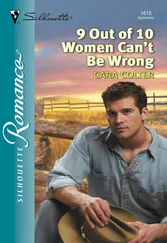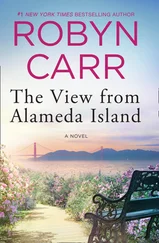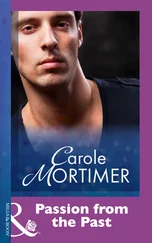—Entremos, mamá.
Cruzaron la puerta.
—La iglesia está vacía como las calles, mamá.
Agustina no alcanzó a responder. El sonido de un órgano tocado por alguien invisible llenó el vacío. Después de haber echado una mirada a la iglesia, salieron con la música en sus oídos. La calle ahora se estrechó para encauzar multitudes que aún no llegaban cuando todavía no veían a nadie. Los habitantes del pueblo parecían haber huído ante una amenaza, pero, primero, aseguraron bien las puertas para encontrar sus casas como las habían dejado. Caminaron con esa duda en mente. Llegaron a una bocacalle recalentada por el sol, doblaron hacia la derecha. El viento les trajo ese rumor inconfundible de presencia humana y corrieron casi a su encuentro, apareciendo frente a ellos una plaza en torno a la cual circulaba la gente quizás a la espera de un gran acontecimiento. La noticia también había llegado a las raíces de los árboles porque estaban saliéndose de la tierra.
—Mamá, demos una vuelta, para ser unos igual a ellos.
—Ya —respondió Agustina— y después compramos el hilo y los botones.
El viaje de vuelta lo hicieron con la sensación de que no habían llegado a un pueblo fantasma. Ya sabían dónde encontrar a la gente, pero les faltaba averiguar por qué se juntaban en la plaza a girar como polillas a su alrededor. Lucinda se detuvo al cruzar la vía férrea en dirección a su casa y miró hacia atrás. El pueblo no era como se lo había imaginado, si pudiera lo habría hecho de nuevo, pero como ya estaba hecho, tendría que acostumbrarse a él como estaba.
—A ti, Manuel, ¿qué te pareció.
—Le falta un río que pase por el medio.
Esta respuesta Lucinda no la olvidaría, ni tampoco la expresión de Manuel tal como la vio el día en que vieron por primera vez el pueblo que sería la referencia de sus vidas para entenderse, para orientarse cuando se sintieran perdidos, para ver, sentir, oler, para mirarse en los ojos de otra gente.
«Los niños encontraron al pueblo un poco feo», pensó Agustina, «pero lo llegarán a querer como a un padre y para un hijo no hay padres feos». Aguzó el oído. No escuchó nada. Deberían estar cerca del canal a la sombra de los sauces. Decían que el pueblo era caluroso en verano y helado en invierno, enhebró la aguja con hilo nuevo y cosió siguiendo una ruta invisible en la tela.
Manuel y Lucinda, recostados debajo de los sauces, sumergidos plenamente en ellos, fuera de todo y, al mismo tiempo, siendo el centro de ese todo, escucharon de repente el típico sonido de un bulto al caer al agua, que los hizo levantarse, intrigados, hacia el canal, para saber su origen, viendo una cámara de un neumático enorme atascada en las ramas de los sauces, de la cual emergió un personaje echando agua por la boca, mientras sostenía un par de zapatos en la mano derecha como si fuera un trofeo recién encontrado en el fondo del canal. A su lado, otro sobreviviente de este naufragio, se sostenía afirmado en algo parecido a un remo.
El de los zapatos, lo primero que hizo fue depositarlos en tierra y, apartándose el pelo de la frente, dijo:
—¿Se asustaron? —y continuó sin inmutarse—. Somos exploradores, queremos saber con Romerito hasta dónde llega el canal —El otro asintió con la cabeza, dando saltos para sacarse el agua de los oídos. Viendo que sus interlocutores seguían con la boca abierta, se presentó.
—Benavides —dijo como si no necesitara otro nombre fuera de ese para identificarse. ¿Quieren venir con nosotros?
Manuel dijo sí de inmediato. Lucinda guardó silencio, pero igual lo ayudó a subirse a esa extraña embarcación surgida de una mente loca o visionaria, deseando que la expedición encallara unos metros más allá, pero no fue así, la corriente se la llevó, dejándola pensativa.
Los expedicionarios, embriagados por la corriente y la frescura de los sauces, no se dieron cuenta cuando el canal se unió al estero en su parte más torrentosa. Manuel recordó tarde que no sabía nadar.
—¡Nos vamos al mar! —gritó Benavides.
—¡Nos vamos al mar! —gritó de nuevo Benavides, excitado por el peligro, mientras comprobaba si llevaba sus zapatos atados al cuello.
Entonces chocaron contra las raíces de unos árboles. Manuel cayó al agua, dio unos manotazos y de puro susto aprendió a nadar o creyó que lo hacía.
La expedición llegó hasta ahí. Ordenaron los aparejos de la extraña embarcación y se la echaron al hombro. Romerito dio unos saltos por el aire demostrando sus condiciones atléticas que lo llevarían lejos en el futuro. Benavides se apartó el pelo de la frente, orientándose por dónde podrían volver, cuando acababan de conocer juntos el peligro y no lo olvidarían.
—Allí se ve una senda, alcancémosla —dijo Benavides y se echó a andar.
A pocos pasos de ahí, se encontraron con una carreta tirada por bueyes a paso lento. Venancio, uno de los inquilinos de Cantarrana, la conducía y un mocetón llamado Segundino, les ofreció la mano para subir. Los animales, ajenos a todos, no podían saber que llevaban a un grupo humano cuyas historias se cruzarían en el futuro.
—¿De dónde vienen? —preguntó Venancio.
—Del estero —contestó Benavides.
—Más de alguno perdió la vida allí —dijo Venancio—, pero no contaban con algo como eso —e indicó la embarcación destripada que llevaban al hombro.
Manuel no dijo nada, aunque por unos segundos, creyó haber estado a punto de ahogarse, pero no lo contaría, menos a Lucinda, que lo estaría esperando intranquila.
—¿Quién es tu padre? —preguntó Venancio a Benavides.
—Mi padre es policía, le dicen el Pancora, por lo colorado.
Su color se debía a su afición por el trago, pero eso lo calló.
«El Pancora Benavides, conocido por lo mañoso y malas pulgas cuando usaba uniforme, pero de civil, manso como cordero», pensó Venancio.
—¿Por qué llevas los zapatos atados al cuello? —siguió preguntando.
—Si los pierdo, mi papá me mata.
—Ya te he visto antes en el camino —dijo Venancio a Manuel—. Eres el hijo del caballerizo, ¿no?
Al rato, Segundino se bajó de la carreta, dijo vivir en el otro extremo de Cantarrana y que no le gustaba pasar por el frente de la casa patronal.
Venancio los condujo hasta las cercanías de las bodegas de Cantarrana. Años después, Benavides recordaría con Venancio esta escena asociada a sus zapatos comprados por su padre dos números más grande para que le durasen una eternidad. Apenas puso pie en tierra firme, invitó a Manuel a visitarlo en su casa.
—Para que conozcas mi cuaderno de tapas azules —dijo, entusiasmándolo.
—Es de palabras secretas —apuntó Romerito, compartiendo una mirada cómplice con su amigo.
—Se nos acaba el verano —dijo Lucinda, con las manos detrás de la nuca, mirando en dirección al camino—. Vamos a despedirlo, viendo pasar los trenes.
La puerta del haras acababa de ser regada. La humedad dibujaba un mapa con islas frescas y misteriosas que irían desapareciendo en un mar de tierra a medida que el sol las calentara. Por alguna razón desconocida, no las pisaron y las saltaron. Ya en el cruce, el paso de un tren y su lenta desaparición en el horizonte, los dejó sumidos en una sensación parecida al abandono que la borró la presencia del automóvil negro detenido al otro lado de la vía. Cuando se levantó la barrera, el coche pasó delante de ellos a la vuelta de la rueda. Aparte del chofer, sus pasajeros no podían ser otros que Cristiancito y Adela.
—Al fin los vimos de cerca. No eran marcianos —sentenció Lucinda, irónica.
—Pero también iba otra persona y no tenía cara de extraterrestre —replicó Manuel.
—La señora Josefina sabe todo lo que sucede en Cantarrana. Vamos a verla, ella nos dirá quién es.
Читать дальше