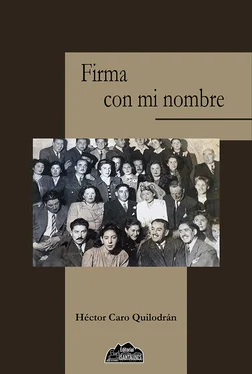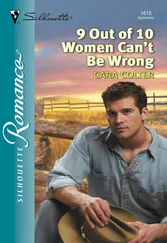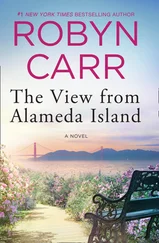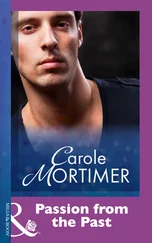—Esperen, ¡viene un tren!
Casi al instante, pasó una locomotora desaforada ante Lucinda y una oleada de aire tibio le levantó su falda.
El paso del último vagón del tren les dejó un camino abierto, tentándolos con lo que habría más allá de esos rieles que marcaban la frontera entre el ir o salir del pueblo. Pero no se atrevieron a cruzarla, volviéndose por el mismo lado del camino. Los perros todavía seguían allí custodiando su territorio. De pronto, una señora gordísima se abrió paso entre los canes. Lucinda, al verla, pensó en sus huesos debiluchos. La sonrisa de la mujer le encantó de inmediato.
—¿Son los que acaban de llegar? —preguntó con un hoyuelo dibujado en cada mejilla.
—Sí, nosotros —contestó Lucinda, recorriendo con su mirada la amplia fisonomía de la mujer.
La señora, sintiéndose observada, se arregló el pelo, alisó su ropa y, luego, se miró delante de un espejo imaginario.
—Soy Josefina —se presentó—, la mujer del capataz.
Y les alargó su mano.
—Nosotros, Manuel y Lucinda, los hijos de Juan —replicó la niña.
Manuel asoció la cara redonda de la mujer con esos cerditos usados de alcancía.
—¿De quién es la casa grande? —preguntó Lucinda.
—De los Pérez-Azaña, mi niña.
—Escuchamos voces en su interior.
—¡Ah! Deben de haber sido Cristiancito y la niña, Adelita, los últimos de la familia.
Uno de los perros se apegó a sus piernas y ella le dio una palmada con una de sus manos regordetas, dejándolo casi aturdido con el cariño.
—Me voy a la cocina —anunció—. Tú mamá también debe estar cocinando a esta hora.
—O cosiendo. Le gusta la costura.
—¡Que venga, si se atreve, a vestir mi figura! —dijo, estremecida por su propia risa.
—¿Usted no tiene hijos?
—No, mi niña. Tuvimos uno y se murió. Ahora ya no puedo —y ahogó un suspiro en su mar de carnes.
—Qué lástima —se compadeció Lucinda al verla hundirse en su cuerpo con una profunda tristeza y volver más pequeña a la superficie—. Le diré a mi madre que venga a verla con la huincha en la mano. Nos vemos.
—Pasen a verme cuando quieran —Josefina se volvió, seguida de los perros.
El falderillo, temeroso de sus cariños, la secundó moviendo la cola desde cierta distancia.
Días después, los niños llevaron a Agustina a casa de doña Josefina. Era temprano y la encontraron haciendo mermeladas, una de sus grandes debilidades cuando se sentaba a la mesa.
—¡Ah, traen a mi costurera! —exclamó, secándose unas gotas de sudor de la frente.
Sus pies pequeños y rollizos quedaron a la vista.
—Usted verá, señora Agustina, qué puede hacer conmigo para verme bella —se rió, mostrando sus dientes perfectos y sus labios bien dibujados, consciente de que su sonrisa era lo más encantador de su rostro y, también, que los últimos chispazos de su sensualidad estaban en su boca.
—¿Podemos ir a conocer las bodegas? —rogó Lucinda—. Por favor, tenemos mucha curiosidad…
Agustina, huincha en mano, esperó la respuesta de la mujer.
—Vayan no más —respondió Josefina—. Eso sí, están casi vacías en esta época del año —dijo con tono de excusa— y cuidado con los fantasmas, porque penan hasta de día —y se echó a reír.
Las llamadas bodegas eran unos caserones altísimos ubicados detrás de la casa del capataz, sostenidos por robles enteros apenas cepillados, donde se mezclaban los olores de la tierra y se dibujaban, en la penumbra, los contornos de barricas de madera y greda llenas de granos y quintales adosados contra los muros, pero el frío guardado en su interior los obligó a salir en dirección a los establos, donde las vacas de pesadas ubres ni siquiera les prestaron atención, para pasar al pañol de las herramientas. Allí, los arados mostraban el acero frío de sus hojas y sus manceras suavizadas por manos callosas, más allá las rastras parecían listas para moler los terrones más duros, mientras las guadañas cortaban las cabezas de las sombras y las hoces dibujaban signos olvidados en las paredes, y los martillos, las tijeras, los serruchos y las picotas temían al óxido y al abandono.
De pronto, Agustina los llamó.
—¿Qué llevas ahí, mamá? —preguntó Lucinda cuando ya iban de regreso a la casa.
—Tela suficiente para vestir a un regimiento. La señora Josefina la mantenía guardada hace tiempo.
—Coseremos mucho, madre —se alegró Lucinda.
La Singer volvió a ponerse en acción, su rumor llenó las paredes de tierra mezclada con paja. Agustina tensó su columna y empezó la costura del vestido gigante de la señora Josefina. Nunca había hecho uno de esas dimensiones, lo hizo pensando que Manuela se ocupaba de sus propias labores, los niños estarían jugando cerca del canal, Juan se ganaba el pan del día al lado de los caballos y siguió cosiendo entusiasmada, dándole vueltas a la ruedecilla como si bombeara sangre a su propio corazón, porque al ritmo de su Singer nacía una familia, sin pensar que el pensamiento quedaría guardado en su memoria para siempre, mientras el vestido de doña Josefina tomaba forma.
Don Olaberry llamó a Juan a su lado ese mismo día, a la hora del almuerzo:
—Esta noche hay parto —dijo—. Te espero en mi despacho.
Juan llegó con su manta y su paciencia a la caballeriza para asistir el alumbramiento de la yegua Clarita. Don Olaberry miraba a esa hora, de pie, un paisaje dibujado en los cristales de la ventana.
—Haré té, mientras tanto —dijo al descubrir su presencia, yéndose envuelto en su traje blanco que se matizaría con los colores del otoño al avanzar el año.
Juan se sentó a esperar en un sillón de cuero suavizado por el uso e imaginó las cosas de que habría sido testigo, acumulando el polvo de los años. La luz de la bujía alumbró sus pómulos huesudos. Algunas estrías habían arañado ya la piel de su cuello cuyo color tostado contrastaba con la camisa blanca debajo de una chaquetita corta. El bigote ponía algo de una época desaparecida a su rostro y el color indefinible de su sombrero llamaba a engaño: no era por la suciedad, sino por mezcla de frío, lluvia y sol caída durante inviernos y veranos. Al frente, lo miraba un gringo vestido de smoking, sonreía, y se notaba que ya miraba hacia otros horizontes, reduciendo su tierra a un recuerdo cada vez más lejano. Al escritorio de castaño, conocía muy bien esa madera, la luz le sacaba todos sus matices sensuales a través del barniz. Le llamó la atención una silla en un ángulo, puesta allí más bien de adorno, pero sin ella al lugar le faltaría algo.
Escuchó golpes de cascos contra el pavimento. Salió a mirar. La noche lo atrapó con sus estrellas jugando a los puntitos. Las yeguas parían también en noches como estas donde los Gómez. El viejo Gómez consultaba el horóscopo cuando nacía un potrillo. Según él, los hombres y animales estaban sujetos a los astros. Lo afirmaba lanzando un escupitajo al vacío y con un insulto, protestando quizás por la distancia entre él y las estrellas, enseguida pateaba la tierra como si ella tuviera la culpa. Él tenía su propia explicación y se la guardaba para sí. Cuando volvió al despacho, don Olaberry, con un tazón en la mano, se paseaba inquieto.
—Juan, aquí tenemos pura sangre descendientes de árabes a los que yo agrego sabiduría irlandesa. ¿Ves la foto que está ahí?
—La vi cuando entré.
—Pues bien, por el caballo de la foto, me vine a Cantarrana. Lo compraron los Pérez-Azaña y yo le seguí los pasos. Tiene muchos descendientes. Uno más esta noche con la yegua Clarita. Tamborileó el cristal de la fotografía queriendo despertar al caballo y al joven de la foto.
Los sonidos provenientes de las escuadras dejaron al gringo con la mano en alto. Callaron. Luego la ansiedad los hizo correr. Ya no faltaba nada para el parto. A la media hora asomó el potrillo envuelto en una tela de cebolla. Juan lo ayudó a nacer. El misterio de la vida lo sintió pasar por sus manos con un mensaje escrito en la placenta para ser descifrado. El potrillo, un montón de vida, acurrucado en la paja, inválido, sin muletas, trató de alzarse sobre sus patas: cuatro hilillos temblorosos que se doblaban, inseguro, se afirmó en ellas y buscó el caliostro de las ubres, mientras la yegua giraba su cabeza con una mirada ancestral, casi humana, justo, cuando el pitazo del tren anunció un nuevo nacimiento en Cantarrana.
Читать дальше