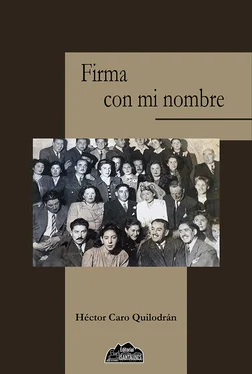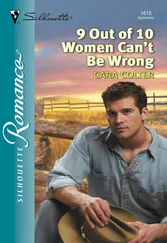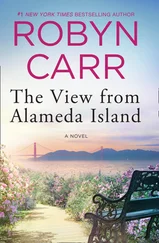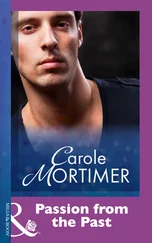—¡Juan, tienes manos de partera —exclamó don Olaberry como si fuera el padre de la criatura—. Luego, sacó sal de una caja guardada en uno de sus bolsillos y desparramó un poco a los pies del recién nacido—. Démosle la bienvenida con sal para que tenga sed de victorias —dijo y se hincó sobre la paja para recitar algo en una lengua desconocida—. Es mi rito para las ocasiones especiales —explicó.
Juan, conmovido por la escena, se sacó el sombrero en señal de respeto. Quizás don Olaberry invocaba así a Dios.
—Solo falta darle un nombre. Como es tu primer parto en Cantarrana —afirmó don Olaberry—, te ganaste el derecho de bautizarlo. ¿Cómo lo vas a llamar?
—¡Renegado! —exclamó Juan, como si ya el nombre lo hubiera tenido listo en la boca.
—¡Ese nombre parece una condena! Pero es tu elección —exclamó don Olaberry, ya de pie.
—Es que tuve un alazán con ese nombre. Es para que siga viviendo en este potrillo, don Olaberry.
—Ya tiene un nombre, ahora me corresponde pedir un deseo —dijo don Olaberry alegre como un niño y cerró los ojos.
—Y ¿Se puede saber?
—No, Juan, es un secreto.
Juan, desde ese día, pudo decir Renegado de nuevo en voz alta. Su potrillo había resucitado en otro Renegado que sería conocido por ser remolón en la partida y el primero en la llegada. Quizás así lo deseó don Olaberry.
El automóvil negro avanzó lentamente. Los rayos del sol rebotaron en el cromado de los faroles, en el parachoque, en los tapabarros, llenando el camino de reflejos enceguecedores. Los niños reconocieron al coche que habían visto entrar a la casa grande. Dos siluetas se dibujaron a través de las ventanillas traseras: debían ser las de Adelita y Cristiancito, nombres pronunciados por Josefina con mucho cariño y respeto.
Ya sabían, por boca de Ramoncito, que todas estas tierras, incluído el haras, pertenecían a los Pérez-Azaña. Que eran dueños del agua. Que le habían comprado al gringo Olaberry su sabiduría. Que la misión del capataz era vigilar. Que no se les veía casi nunca, salvo en los veranos, no siendo eso necesario, porque, para eso estaban las dos torres vigilantes, recordándoles su presencia.
—No te alejes mucho, Manuelín, acuérdate que veremos el tren de las doce, y se entró a ayudarle a su madre.
Manuel escuchó, esa noche, el canto de las ranas con los ojos cerrados. Mentalmente ubicó su lugar de origen. Al otro día, lleno de curiosidad, esquivó la casa del capataz, abriéndose paso por entre los gansos. Se desvió del camino en dirección a un manchón de árboles, una verdadera isla quemada por el sol, si pudiera verse desde arriba. Cruzó luego los matorrales, protegiéndose los ojos con sus manos. Cuando pisó tierra fresca sintió frío y se vio atrapado por las sombras heladas de los árboles. Una laguna escondida surgió a sus ojos alumbrada por rayos de sol filtrados a través de las ramas de la foresta. Una vez habituado a ver en esta luz media enferma, distinguió una rana que inflaba y desinflaba su cuerpo como el fuelle de una fragua tratando de calentar las aguas verdosas.
—¿Qué haces aquí?
Manuel se dio vuelta. Un ser sin edad, joven y viejo al mismo tiempo, lo observaba inquisidor.
—Miraba nada más —se disculpó.
El desconocido se sentó como si no tocara la tierra y lo invitó a sentarse, sacó, luego, una flauta de su bolsa e interpretó una sencilla melodía que le colmó la cara de vida y a él, escuchándola, el corazón.
—¿Te gustó? Es mi bienvenida, al reino de las ranas y al mío. ¿Cómo te llamas?
—Manuel.
—Un nombre como tantos. Yo, Silvestre, el rey de Cantarrana —dijo, colocó, luego, sus brazos debajo de la nuca, contemplando de esa manera lo que llamaba su reino. Un débil rayo de luz cayó sobre la palidez de su frente—. ¿Te vio alguien venir hasta acá? —preguntó.
—Nadie.
Manuel se tendió también en el pasto, le pareció que de otra manera no podría disfrutar ese momento. De pronto, Silvestre dio vuelta su cabeza, su mirada intensa lo hizo pestañear.
—Este lugar está lejos de las miradas de la gente Ni siquiera el capataz, que husmea por todos lados, viene. Para él esto es fango, fuente de mosquitos. Es un tipo peligroso, ten cuidado con él. ¿No te has fugado de tu casa o perdido?
—No —respondió Manuel con presteza—, quería saber dónde cantaban las ranas por las noches.
—Buena respuesta. No tienes cara de espía, lo que me deja tranquilo.
Silvestre interpretó de nuevo la misma melodía, que se deslizó por la superficie del agua, subió por la sabia de los árboles hasta la punta de las ramas.
—Me voy —dijo Manuel, cuando sonó el último tono de «La canción del bosque» como la llamó para sí.
—Si vienes mañana, recuerda: que nadie te vea.
Manuel sintió otra vez el peso de su mirada.
—No se lo diré a nadie —prometió sin que se lo pidiera.
—¿Dónde estuviste? —le preguntó Lucinda cuando se encontraron por la tarde.
—Dando una vuelta.
No mentía ni traicionaba a Silvestre con esa respuesta.
El mismo camino hizo al día siguiente, aunque tomando más precauciones. Esquivó a los gansos que podrían delatar su presencia, despertando a doña Josefina de su siesta.
Silvestre, recostado en la hierba, no se puso de pie.
—Sabía que vendrías y como eres mi único visitante, te contaré algo.
Y se sentó para dar comienzo a su relato:
—Cantarrana se llama así por las ranas. Si no te llamaras Manuel, ¿qué serías? Nada y yo tampoco si no tuviese el nombre de Silvestre —Se rascó la cabeza y agregó—. A menos que fuéramos un número. Tiempo hacía que no sostenía un diálogo como ahora. Hablo más con las ranas. ¡Escucha, hablaré con una de ellas! Y, al instante, dialogó y cantó con una a dúo. Con esa ranita hacemos buena pareja; ya nos conocemos. Las mejores cantoras son las de esta laguna. Antes había muchas, muchas, se iban saltando hasta la misma línea del tren, se subían a las pisaderas de los vagones cuando el tren se detenía o disminuía la velocidad.
—¿Cómo sabes eso?
—Me lo contó alguien entre otras cosas —suspiró; su manzana de Adán subió y bajó, marcándose sus quijadas debajo de la piel.
—Las ranas por ese entonces —continuó con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada perdida— se escondían en el equipaje de los pasajeros. Las damas, cuando buscaban un pañuelo en sus carteras o bolsillos, daban un grito al encontrar un batracio gordo y helado. A la caseta del guardavía llegaban por las noches. El guardia luchó con ellas, pero no pudo vencerlas y terminó cantando como una rana más; a esa altura tenía ya cara de batracio y lo apodaron el Rana.
—A Lucinda le gustaría escucharte, ¿la puedo traer? —preguntó Manuel.
—¿No se asustará al verme? No quiero visitantes. Haré una excepción contigo. Nadie debe verlos, en especial el capataz. Ya sabes, cuidado con él. Dicho esto, te mostraré algo solo para ti. ¡Sígueme!
Manuel fue tras él hacia una encina; de una de sus ramas colgaba su bolsa con forma de brazo y puño cerrado. Silvestre trepó en dirección a la copa del árbol con admirable destreza. Manuel lo imitó con cuidado.
—Podría vivir aquí arriba todo el año, si no fuera por el invierno —dijo el hombre.
Manuel pensó: «el árbol es su vivienda». No se lo preguntó ni se atrevió a preguntarle por si tenía familia. No quería indisponerse con él, si era tan interesante escucharlo…
—Desde aquí se ve todo —dijo Silvestre, indicando con su dedo el techo de la casa de los Pérez-Azaña, las dos torres, la cúpula de la iglesia, la línea del tren y la silueta lejana de un arroyuelo.
—¿Ves aquella luz? —preguntó señalando el horizonte.
Читать дальше