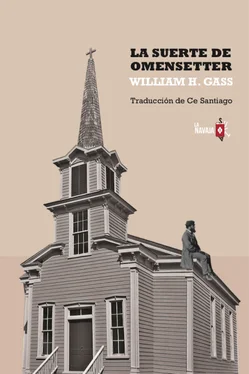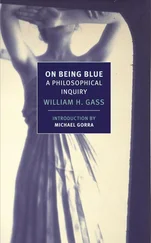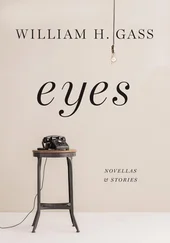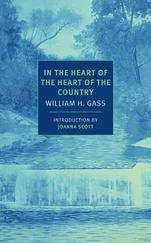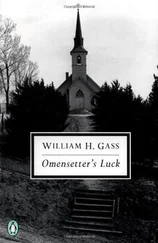Prudente Lacy. Lo había olvidado casi. Ford y Jasper y Willie Amsterdam. La mayoría de la gente no estaba al tanto de aquello. Prudente debía rondar los sesenta por entonces. Se peleó con los hombres de Morgan. El fuego era un milano gigante que volaba hacia el río. Prudente Lacy. Lo había olvidado casi. Tenía culo de mono.
Como pescar, dijo Israbestis Tott.
Por el estilo.
Pescar es divertido.
Me gusta más montar en trineo.
Montar en trineo también es divertido.
Eres bastante viejo. ¿Cuántos años tienes?
Soy bastante viejo.
Seguro. A qué te dedicas ahora que eres tan viejo.
Una vez fui jefe de correos.
Venga ya.
Lo fui. Fui el jefe de correos de todo este pueblo. Todo el trabajo para mí solo. Yo lo hacía todo.
Ahora no eres jefe de correos.
No. Una vez lo fui. Lo era.
Mi padre dice que soy la persona más atareada que ha visto jamás.
Seguro que sí. ¿A qué te dedicas?
Vivo en un árbol.
¿Qué clase de árbol?
Un árbol alto. Sube y sube por los aires y se puede ver con claridad hasta Columbus.
Eso es mucho subir.
Oh, es que es altísimo. Trescientos metros. Bueno, adiós.
El chico había saltado por encima de un banco. En él estaba el trasero de Henry Pimber. Israbestis lo consideró; sacudió la cabeza. El sol, además… no hay sombra en ningún sitio. Podría haberle contado al chico la historia del hombre que se hizo pedazos, le habría gustado; o la historia de la verja alta de hierro. La empezaría, poco a poco, y entonces el chico diría:
¿Y para qué iban a querer una verja, al fin y al cabo?
Y entonces él diría:
Era el tipo de verja en la que un buen palo formaría un buen escándalo si lo pasaras por encima.
Oh.
Ese era el tipo de verjas que querían, una alta de hierro con largas piquetas afiladas muy juntas que con un palo resonarían fuerte y espléndidas. Pero no todo el mundo quería una verja así como así.
¿Por qué no?
Bueno, algunos pensaban que no estaría mal tener una verja con ciervos dentro o árboles, como esa que había antes cerca de la casa de Whittacker, el enterrador.
Yo no pienso mucho en eso.
Tampoco yo lo hacía nunca, pensó Israbestis. Nunca lo hacía. Y todos los chicos eran iguales. Plop. En fin. Hasta mis propias orejas están agotadas.
Había hileras de sillas de respaldo recto y mecedoras, de sillas de cocina y butacones, ambas pintadas y tapizadas, hileras de antiguos abrazos vacíos. Todos quieren uno nuevo, dijo. Entonces vio dónde podía sentarse: en la pendiente de la puerta del sótano. Acumulaba un montón de verduras y de fruta y de objetos, la señora Pimber. Cada año. Pero yo querría para mí una casa que contuviera algo más que tan solo mis débiles pisadas pedigüeñas. Querría algunos rincones que otras gentes hubiesen calentado. Me sentaría en mi silla en la quietud junto a la ventana, y contemplaría cómo purpurea el aire, los sombreros perezosos y los caballos, y recordaría… bueno, las épocas familiares, el recorrido de la sangre por la casa, igual que, ya sabes, me recorre a mí mientras estoy aquí de pie. Para eso no estoy demasiado viejo. Tal vez tendría que haber pedido disculpas por sus dientes. Las mangas de ese hombre eran demasiado largas, les hacía falta un elástico. Había días buenos no obstante, días en los que recordaba sobre todo las tiendas de comestibles. Una abeja voló junto a su rostro. Omensetter era un hombre ancho y feliz. Un hecho. Al menos eso lo tenía claro. Y por las mañanas Mat era como una campana. Pero al final Mat se había desvanecido igual que un sonido. Vale, vale, deja que… me calme… El sol le resbalaba por la espalda, y por un momento le pareció que nadaba, ese momento de fresco y verde descenso una vez has saltado. Cerró los ojos, pero los párpados le llamearon. Furber tampoco escuchaba nunca. Él declamaba. Tott suspiró. Uno perdía peso nadando. ¿Ese era el motivo por el cual le encantaba el olor de las tiendas de comestibles, y todos esos cajones? Era la suerte de Omensetter. Probablemente. Perder la pesadez de la vida. Ese tipo, Furber, por ejemplo, no era más que huesos, huesos que hasta se podrían haber envuelto en un pañuelo. ¡Y sin embargo pesaba una tonelada! ¿No era así, por todos los santos? ¡Una tonelada!
Bien, amigos, aquí tenemos cuatro camas estupendas y las vamos a vender todas. Niños, no saltéis en las camas. Son unas camas estupendas y hasta los somieres y los colchones vienen incluidos. Se nota el buen estado en el que están. De primera categoría. He aquí vuestra oportunidad de haceros con una cama buena de verdad. A ver, ¿todo el mundo me oye? Hay demasiada cháchara, señoras, por favor. Muy bien, estupendo. Igual podríamos empezar por aquí mismo e ir siguiendo la fila. Esta de aquí es de cerezo macizo, ¡y anda que no es una preciosidad! Tened, palpad el colchón. Está como nueva. Pero tiene muchísimo uso. Claro, que si no queréis usar ni el somier y ni el colchón que incluye, no tenéis por qué. Le podéis poner encima lo que queráis. Fijaos qué madera. Bien, qué me decís de empezar con este armazón de cama de cerezo y este estupendo somier con su buen colchón. ¿He oído veinticinco?
El regocijo era continuo.
No hables con viejos verdes.
Henry Pimber había yacido en aquella cama con el tétanos, y el reverendo Jethro Furber había plantado suplicantes en torno a ella igual que un seto, y más tarde Israbestis lo siguió hasta el piso de abajo, el pastor maldecía la naturaleza, al hombre y a Dios en cada peldaño.
Israbestis movió los pies con esfuerzo. Estaba cansado y agarrotado. Se abrió camino despacio hacia la parte trasera de la casa por entre la multitud ahora deshecha como una camisa raída y ahuecó la mano para beber agua de un grifo exterior, enjuagándose el polvo de la boca. Escupió y observó la bola de su escupitajo sobre el polvo bajo las caléndulas agostadas. En la deshilachada linde de la multitud el alguacil hacía gestos a un hombre que Israbestis no conocía. El alguacil mostró su placa. El hombre se estiró para ver a Sam Peach. El alguacil le tocó el brazo al hombre. El hombre se apartó, volviendo la cara, estirándose para ver a Sam Peach. La placa del alguacil brilló. Israbestis contó bolas de escupitajo y sumó, con dificultad, tres. Ahora su habitación oscura parecía fresca y sosegadamente limitante. Podías imaginar mapas en el empapelado. Las rosas se habían descolorido hasta formar difusas conchas rosadas. Solo unas pocas líneas plateadas a lo largo de los tallos desvaídos y los nervios de las hojas, parches indistintos del verde más pálido, permanecían, la vaga sugerencia de una misteriosa geografía. Un manchón de grasa era un marjal, una montaña o un tesoro. Los días fríos Israbestis descendía en bote por una grieta, bajo las ramas de los árboles, agachando la cabeza. Pescaba en un pegote de yeso. Las percas ascendían hasta el cebo y eran doradas en las aguas al sol. Las motitas representaban ciudades; las marcas de lápiz eran puentes; las manchas y los patrones de la persiana trazaban campos de trigo y avena y maíz. En la penumbra de un rincón la grieta fluía hacia un gran mar. En el papel había un rasgón que era exactamente igual que la vía del tren y otro que indicaba un grupo de colinas. Varias gotas diminutas de tinta formaban una cadena de lagos. En el borde del techo una cenefa más oscura de frontones griegos y hiedra entrelazada impedía la invasión de las tribus de Gog y Magog. En una ocasión la traspasó y se internó en el techo pero se sintió mareado y atemorizado. Las sombras hacían movimientos quijotescos a lo largo de toda la pared, generalmente de izquierda a derecha en bandas altas y delgadas, y se hundían tras un buró o debajo de la cama o desaparecían de repente en un rincón.
Читать дальше