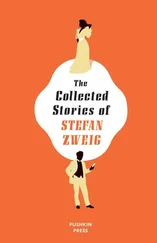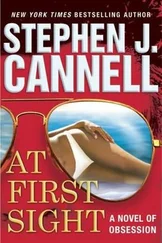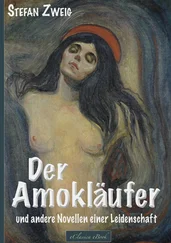Luke estaba furioso. Nunca podría entender a los suicidas. ¿Qué pasa por la mente de una persona que ha decidido hacer algo tan irreversible? ¿Por qué su amigo había escondido aquellos pensamientos destructivos? ¿Por qué no había confiado en él?
Miró la hora. Eran las nueve de la mañana. Volvió al dormitorio y vio el porro. Al día siguiente contactaría con la psicóloga de Viktor. Necesitaba entender por qué.
Lo había decidido después de hablar por teléfono con la policía. Lo habían llamado para que el jueves por la tarde acudiera a la comisaría a leer su testimonio y a contestar algunas preguntas más sobre lo ocurrido. Después de hablar con ellos, esperaba que la psicóloga de Viktor lo recibiera. Tenía que hacerlo, por Viktor. Cogió el porro y la bolsita de hojas verdes. Fue al baño, vació su contenido en la taza del váter y tiró de la cadena. De vuelta a la cocina, cogió de la bodega una botella grande de ron Capitán Morgan que aún conservaba el precinto, se sentó a la mesa de la cocina, la abrió y empezó a beber. Así adormecería sus sentidos sin caer de lleno en la más absoluta oscuridad.
Le volvían a picar los huevos. A Thomas Svärd siempre le ocurría por la noche, y entonces el picor lo despertaba. Se rascó con el pulgar y el dedo índice y luego pasó las uñas, una tras otra, por la zona afectada. Era una sensación agradable, pero al rato empezaba a preocuparse por si, de tanto frotarse, empezaba a sangrar y el placer se convertiría en dolor.
Encendió la luz, se bajó los calzoncillos y echó un vistazo. Detectó una leve rojez y se preguntó si se la habría provocado él mismo al rascarse o si serían hongos. El muñón de lo que una vez había sido su polla estaba ahí. Era un pequeño colgajo de piel que medía unos pocos centímetros. Todavía se mareaba cuando lo miraba, así que intentaba ignorarlo.
No siempre podía. A veces lograba olvidarse de él. Sin embargo, eso era negar la realidad. En las últimas semanas, se había ido haciendo más y más consciente de su situación. Ya no tenía pene. Nunca volvería a follar. Nunca volvería a sentir el placer de la penetración. Nunca volvería a tener un orgasmo.
Lo peor de aquella desgracia era que seguía excitándose tanto como antes, sobre todo por la mañana. A menudo soñaba que follaba, revivía aquellos momentos con las niñas y se levantaba cachondo. Pero ahora ya no se podía desahogar.
Aquello era increíblemente cruel. Hubiera sido mejor deshacerse de ambas cosas: la excitación y la polla. De hecho, si hubiera podido deshacerse de la excitación no lo habría pasado tan mal, aunque estar vivo no hubiera valido tanto la pena. Pero perder el instrumento que le había proporcionado experiencias tan maravillosas era, probablemente, el peor castigo que le podían haber infligido. La tortura más implacable.
Ahora, cuando se excitaba, se sentía como un león en una jaula. Tenía que moverse, caminar sin descanso y forzarse a pensar en otras cosas para distraerse. Trataba de invocar pensamientos que lo incomodaran. Algo que solía funcionar era recordar el incidente de la bañera, que le había ocurrido a los doce años. Más o menos un año antes había descubierto lo que pasaba cuando movía arriba y abajo la piel de su pene, y fue una grata sorpresa. Sentado en el baño, tiró de su salchicha. Como le gustó, empezó a tirar más rápido y el placer fue en aumento. De pronto, un chorro blanco salió disparado de la punta y aterrizó en la alfombrilla. Debió de emitir algún tipo de sonido, porque su madre llamó muy fuerte a la puerta del baño y le preguntó qué hacía. Él entró en pánico y se puso a limpiar aquella mancha blanca y pegajosa con papel higiénico. Cuando abrió la puerta y salió, su madre lo miró con suspicacia, pero por suerte no podía saber lo que había hecho.
El día del incidente estaba tumbado en la bañera y la puerta se abrió de golpe. Había olvidado cerrarla. Mamá entró y, al ver lo que estaba haciendo, se puso hecha una furia. Se fue, volvió con una olla llena de agua hirviendo y la volcó sobre su pene erecto. Por suerte, tuvo tiempo de sumergirse un poco en la bañera, pero gran parte del agua hirviendo lo salpicó. Él aullaba de dolor y su madre estaba como loca, echaba chispas. «¡Esta es la perdición de los hombres! ¡Si haces eso, irás al infierno!», le gritó. Lo obligó a leer la Biblia cada tarde durante tres semanas. Al finalizar la lectura le pegaba para «sacarle el demonio de dentro».
Todo empezó más o menos por entonces, pero el engranaje se puso realmente en marcha solo unas semanas después. El hijo del vecino, Patrick, que tenía catorce años, había montando una tienda de campaña en el bosque. Estaban jugando a indios y vaqueros, y después se reunieron en la tienda. Patrick le ordenó a Susanne, que tenía doce años, que se quitara los pantalones y la ropa interior y se tumbara boca arriba. Había cinco niños más. Patrick se deshizo de los pantalones y los calzoncillos. Le había salido un poco de pelo alrededor de la polla. Thomas no pudo apartar la vista. Era la primera vez que veía el pene erecto de otra persona, largo y puntiagudo. Patrick se lo agarró y se tumbó encima de Susanne, que estaba ahí tirada, en silencio. Entonces empezó a follársela. Pero el sonido de unas voces que se aproximaban lo interrumpió.
Aunque Patrick se había quedado a medias, a Svärd la escena lo había impresionado mucho. La suave vagina de Susanne, libre de pelos negros asquerosos. La lanza puntiaguda acercándose y penetrándola. En aquel momento había entendido para qué servía aquella herramienta.
Se sentó en la cama, descansó los pies en la alfombra sucia y andrajosa, encendió un cigarrillo y miró el reloj. Las doce y media de la noche. Tenía que mear. Se levantó y recorrió los dos metros hasta el baño. Desde el ataque de hacía un año, no soportaba orinar. El chorro salía disparado en todas direcciones, y el líquido se dispersaba, salvaje. El médico había hecho lo que había podido, pero lo que quedaba del orificio de la uretra ahora funcionaba más o menos como un aspersor en un día caluroso de verano.
El baño no era grande. Construido a mediados del siglo pasado, por lo menos era bastante bonito y luminoso, pero también era estrecho, y Svärd se había acostumbrado a entrar de culo. Estaba completamente alicatado y el mango de la ducha colgaba de la pared de detrás del inodoro. Cuando se duchaba, todo el baño quedaba empapado y después tenía que pasarse quince minutos fregándolo. Imposible que cupiese más de un hombre en aquel maldito búnker.
Читать дальше