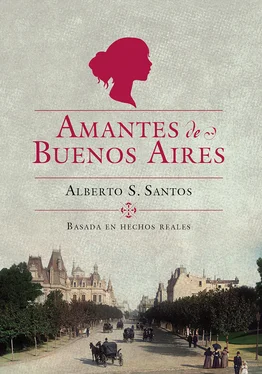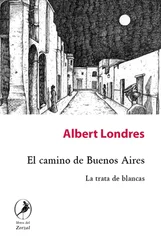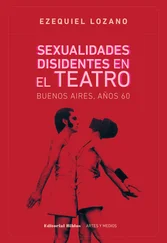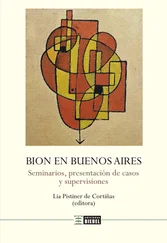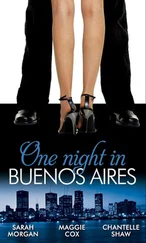–Dejalo para después. Abajo te espera tu amigo poeta… Guido Vero. Y me parece que no está bien. Quizá necesite alguno de esos libros –concluyó, apuntando al ejemplar que estaba abierto sobre el escritorio.
–¿Guido…? –varias sinapsis se produjeron en el cerebro de Raquel en una fracción de segundo.
La joven volvió a colocar el sobre en medio del libro, precisamente en la página que acababa de leer, lo cerró y lo dejó en el mismo lugar en el que estaba. Más tarde abriría la dichosa carta. Bajó con Carmela hasta la cafetería, el antiguo escenario de la época en que el edificio era un teatro. No vio a Guido, pero sí su saco. Una empleada le avisó que había ido al toilette . Mientras esperaba, pidió una porción de torta de chocolate con dulce de leche, pues apenas había comido dos o tres galletitas a la mañana, en el desayuno. La devoró rápidamente, deleitada por la especialidad de la casa, aunque preocupada también por su amigo.
Finalmente, lo vio venir, envuelto en una bufanda negra, tan negra como toda su vestimenta. Cuando tomó asiento, le pareció que estaba como perdido.
–¡¿Dios mío, qué te hicieron!? ¡Tenés una enorme mancha azulada debajo del ojo! ¿Qué pasó?
–Tu excelentísimo novio es muy devoto de su mujer –sonrió, permitiendo que Raquel percibiera que le faltaba un diente–. Y celoso. ¡Descubrió que andás leyendo mis poemas a escondidas!
–¡Dejate de bromas! ¡Estás hecho un desastre! ¡¿Marcelo te dejó en ese estado?! –le preguntó enrojeciendo y con el corazón latiendo a los saltos.
Alrededor, varios clientes de las mesas vecinas miraban a Guido con asombro, mientras cuchicheaban, fuera porque lo habían reconocido, porque trataban de adivinar los motivos de su rostro maltrecho o porque intentaban escuchar la conversación, pues Raquel había alzado la voz en la última pregunta. Tal vez por eso Guido dudó en responder.
–Vamos arriba, así hablamos mejor –le sugirió ella–. ¿Ya desayunaste?
La negativa hizo que Raquel se acercara al mostrador y pidiera otra porción de torta de la casa y un café fuerte. Dejó al lado de la caja dinero suficiente para pagar la cuenta y le hizo un gesto con la cabeza a su amigo para que la siguiera.
Subieron por una angosta escalera ubicada en el corazón del edificio, hasta que llegaron a la puerta de una sala sin acceso al público, destinada al depósito de la librería. A medida que subían, Guido observaba la singular belleza del lugar, y casi le agarró tortícolis mientras recorría toda su amplitud hasta que descubrió el sitio donde se encontraban sus libros, lamentablemente sin mucha gente alrededor.
–¡No puedo creer que me traigas al viejo estudio de grabación de Carlos Gardel! ¿Te acordás de que más de una vez te pedí que me dejaras visitar esta sala?
–Como podés comprobar, no hay nada para ver más que libros –fingió Raquel, a sabiendas de que en aquella oportunidad no tenía autorización para mostrarla, ya que se temía que se formaran interminables filas de gardelianos más interesados en visitarla que en comprar libros.
Por supuesto que ya tenía pensado que cuando se convirtiera en la directora de la librería iba a recrear el estudio de grabación, con aparatos de la época y una imagen en tamaño real del rey del tango, y propondría su apertura al público mediante el pago de entradas a un valor accesible. Ella misma, en el silencio de su trabajo, sentía que era posible percibir la resonancia de la voz de Carlitos inmortalizada entre aquellas cuatro paredes.
–Aquí tal vez también yo podría escribir la letra de un tango que me inmortalizara –respondió su amigo, adivinándole el pensamiento–. Pero fijate sobre todo en esta vista única de la librería…
Desde lo alto, se observaba una de las vistas secretas más bellas de Buenos Aires: un enorme tubo que parecía la garganta que alimentaba los senderos y estanterías de libros, por donde serpenteaban centenas de personas, uniendo los distintos pisos de carísima madera de pino americano, extraída del corazón de los árboles, lo que la hacía más dura y resistente al tiempo. En la cúpula, un bello fresco formaba el cielo de aquel mundo aparte.
–Bueno, recibiste una golpiza, así que aquí está tu compensación. Ahora sentate, comé y contame todo.
–Veo que también tenés sentido del humor. ¿Qué querés que te diga? Mmmh, qué rica torta –y empezó a hablar con la boca llena–. Este diente que me falta en la parte de arriba, y que me debe de dar aspecto de delincuente, todavía lo tengo en el estómago. Fue el resultado de una piña con puntería, que también me lastimó los labios. Y este sombreado azul no es la excentricidad de un poeta loco. Me teñí varias veces el pelo de azul, pero nunca los pómulos.
–En serio, ¿qué pasó? ¿Por qué te pegó con tanta violencia?
–Tu novio piensa que tenemos una historia y que ayer a la noche estuvimos juntos. Imaginate… ¡Yo con la chica más bella e inteligente que conozco! Tengo que reconocer que me sentí muy halagado y que acepté la paliza con mucho orgullo, por la idea que se hizo de mí. A lo mejor me inspira uno o dos poemas. Incluso puede que hasta un librito…
Raquel bajó el rostro, se levantó, dándole la espalda a su amigo, giró hacia los ventanales que se reclinaban sobre el corazón de la librería. En los balcones más altos, íntimos espacios de lectura, algunos clientes habituales parecían fascinados con los libros, probablemente seducidos por extrañas historias que la vida real urdía y los escritores trasladaban al papel con mayor o menor imaginación. Sin embargo, ella no los veía. En su mente solo bullían los hechos recientes. Lo de su novio había sido un ataque de celos irreflexivo y desproporcionado, con consecuencias penales, en el caso de que el pobre de Guido quisiera llevarlo a la Justicia. Sin embargo, el poeta era un hombre de una inteligencia emocional por encima de la media, y solía autoprotegerse con la buena predisposición con la que encaraba la vida y las adversidades, como Raquel pudo comprobar enseguida.
–¿No lo vas a denunciar?
–¿Yo? ¡Por supuesto que no! Más allá del orgullo del que te hablé, tu novio quedó en estado de shock con la pelea.
–¿Vos también lo golpeaste?
–No, le conté lo que pasó ayer en la Fuente de Poesía y le dije que tenía sida. Se quedó mirando aterrorizado la sangre que me corría por los labios y su puño lastimado. Capaz que lo encontrás en algún buen hospital de Buenos Aires…
–¿Que vos…? ¡Guido, ahora entiendo! ¡Dame un abrazo, por favor!
–Bueno, no te preocupes, dicen que ya no se muere de sida. Y la verdad, desde que supe que había contraído el virus, cada vez menos me quiero morir. Solo quiero vivir y escribir –respondió apoyado en el reconfortante hombro de su amiga.
–¡Esperame en la entrada, por favor! Yo ya voy. Tenemos que hacerte curar esas heridas.
Cuando llegó a la oficina, vio que el teléfono celular tenía decenas de llamadas perdidas de Marcelo, con varios mensajes pidiéndole que lo llamara. Raquel dudó, pero lo hizo.
–¡Vení, por favor! Tenemos que hablar.
–Sí, ya sé. Desde ayer que te estoy diciendo que tenemos que hablar. ¿Dónde estás?
–Recién salgo del Hospital Italiano. Encontrémonos en plaza Italia, al lado del Jardín Botánico.
–No antes de una hora, como mínimo. Ahora tengo asuntos que atender.
Raquel le envió un mensaje a Carmela, explicándole que tenía que irse de manera urgente por motivos de salud y llevó a Guido hasta el primer centro médico que encontró y donde se quedó hasta asegurarse de que lo estaban atendiendo en la guardia.
–Si necesitás algo, ya sabés, ¡llamame! ¡Sin falta! Y no me vengas con tonterías. ¡Con la salud no se juega!
Читать дальше