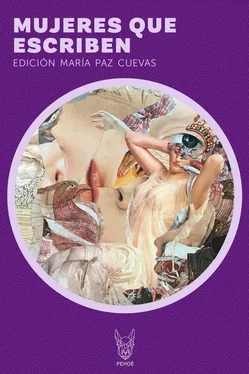Mi papá no era perfecto. Tenía un carácter difícil, muchos le tenían miedo, especialmente nuestros amigos. Se veía serio y distante, pero bastaba pasar una tarde con él para darse cuenta de que esa distancia era su viaje a su mundo interior. La realidad era que estaba cansado, trabajaba demasiado y eso lo ponía de mal humor, pero también estaba siempre de ánimo para una broma. Nunca lo vi salir del baño de manera normal: siempre salía como si alguien lo estuviera empujando, miraba para atrás con cara de “qué te pasa” y seguía. A veces estaba yo ahí, a veces mi mamá o a veces no había nadie, él siempre salía igual. Muchas veces nos hacía reír burlándose de otros, eso con los años me avergüenza un poco. Le molestaba la gente que pudiendo ser culta era ignorante, le molestaba la gente gorda, no solo por un tema estético sino también de salud. Mi papá era intolerante y a pesar de eso yo lo adoraba.
Sus consejos, a veces duros, a ratos impertinentes pero siempre asertivos me acompañan a cada momento. Cuando yo hablaba de más, cosa que pasa de manera frecuente, el me decía sarcásticamente: “nunca pierdas la oportunidad de quedarte callada”. Era su forma de decirme que oyera más de lo que hablaba. Sus palabras me dan vuelta en la cabeza todo el tiempo. Cuando me embaracé por primera vez se dedicó sutilmente a aconsejarme en el arte de ser mamá primeriza. “Es un trabajo al que te tienes que dedicar 100% las primeras semanas, pero no siempre será así, paciencia y descansa cuando puedas”. Después supe por otro lado, también aconsejaba a mi marido.
Los últimos respiros de mi padre ese viernes de mayo me traen de vuelta. Ha pasado el mediodía y sigue lloviendo muy fuerte. Sus inhalaciones son entrecortadas, dificultosas. Yo sigo tendida a su lado, tomo su mano tratando de decirle que no está solo. Mi mamá se acerca por el otro lado y le hace cariño en el pelo. Mi hermano se pone a sus pies. Estamos todos tranquilos, aunque falta mi hermana, eso nos angustia, pero ya no hay tiempo para remediarlo. Mi papá exhala por última vez y en ese mismo momento mi hermana me llama al celular: “El papá acaba de morir”, le digo. Mi hermana me corta el teléfono, después sabré que se lloró sin parar durante mucho rato.
Después de comprobar con su propio estetoscopio que su corazón dejó de latir, nos abrazamos los tres, sin angustia, pero con pena, sin llanto, pero con mucha emoción. Rompo el silencio:
– Tenemos que elegir la canción
– ¿Que canción? ¿De qué hablas? – pregunta mi mamá
– Mamá, el papá me pidió mil veces que cuando el ataúd fuera bajando le pusiéramos algo de Frank Sinatra – le dije con delicadeza, entendiendo que para mi mamá era un momento terrible.
– A mí también me lo pidió – dijo mi hermano muy despacio, casi susurrando.
Así fue como despedimos a la única persona que jamás pretendí cambiar, que siempre acepté tal y como era, con sus tremendas virtudes y algunos aparatosos defectos. Un hombre al que amé y admiré sin condiciones. El ataúd empezó a bajar tapado de flores que sus nietos pusieron delicadamente. Empezó a sonar “I’ve got you under my skin”.
Han pasado casi 7 años y siento que la elección de la canción fue perfecta.
Mi papá habitará por siempre bajo mi piel.
Todas fuimos niñas
Por Geraldine Cáceres
Sentada sobre el mesón del bar, miro cómo mi abuelo prepara una malta con harina. En realidad, es agua con azúcar y harina, un clásico que les regala a mis primas y a mí de vez en cuando. Mientras balanceo las piernas golpeando levemente la vitrina, veo desde lo alto los escasos clientes, la inmensidad del lugar y el dragón gigante pintado al fondo, la antesala para ingresar al restaurante.
Mi abuelo es parecido a un Viejo Pascuero: guarda regalos escondidos en un cajón gigante detrás del mesón. Cuando sea más grande podré abrirlo sola y le robaré dulces, unos poquitos no más, para que no se dé cuenta. Hoy espero al vendedor de dulces que, cual hombre del western, entrará por la puerta batiente del restaurante e instalará la bandeja que lleva colgada en sus hombros. Mi abuelo elegirá muchos dulces que luego nos repartirá. Aquel señor es mudo, pero se llevan bien los dos, él después de entregar se toma una copita y sigue su camino. A mí me agrada, como la mayoría de los clientes de mi abuelo. Algunos me hacen reír, dicen cosas como: “qué grande estás” o “la negrita bonita” y yo los miro nomás cómo toman su caña de pipeño. Algunos repiten, otros se quedan todo el día con una en la mano y conversan con mi abuelo, le cuentan su vida, lloran, se emborrachan, se van tristes, vuelven al otro día.
Mientras balanceo las piernas, llega el “Tate Callao”. Ese es su nombre, por lo menos el conocido. Es un viejo de unos cien años, eso creo mirando sus infinitas arrugas. Viste de impecable terno, aunque él está un poco sucio, delgado y pequeñito. Es jubilado de ferrocarriles y sus hijos lo abandonaron hace años. Es alcohólico, me ha dicho mi abuela, quien después lo manda con una caja de leche de vuelta a casa. Su alcoholismo, imagino, no lo deja hablar y ha generado una serie de movimientos involuntarios con los cuales se comunica. “¡Como estai!”, le grita mi abuelo y él comienza a hacer una serie de gestos con sus manos que interpreto como “muy bien”. Creo que en su juventud tuvo unos ojos azules increíbles, que ahora se ven desteñidos, llorosos y muchas veces solitarios. La cañita sobre el mesón y los 200 pesos que deja al lado, es su rutina diaria. Me mira desde su puesto y levanta su mano con el dedito para arriba. Yo le sonrío y lo más probable es que le muestro la paleta que me falta entre mis dientes.
La malta con harina es el mejor invento de mi abuelo. Miro cómo sus manos baten la cuchara de palo con sus dedos chuecos, (Yo tengo mis dedos meñiques chuecos, igual que él. Es una herencia que llevo con orgullo) los cientos de cicatrices por los cortes y su concentración. Lo prueba y me pasa el vaso, por fin voy a disfrutar de este brebaje que me hace sentir una borrachita más.
La hora de almuerzo es caótica en el restaurante y no me queda más que ir al fondo, pasar una pequeña puerta y llegar al patio donde más allá, está la casa de mis primas Paulina y Pamela. Si están de buen humor (a veces son un poco extrañas porque a veces quieren jugar y otras no) podríamos hacer una casita con las cajas de bebidas, si no, tendré que jugar con los cinco perros de mi abuela: la Pindi, la Chica, la Chola, el Toby y la Lulú. También podría ir al subterráneo a cachurear, pero dependerá de que una de mis primas también quiera. Me da miedo ir sola. Una vez fui, era un sábado y estaba aburrida. Corrí con dificultad las tablas y bajé. Era lo más parecido a una película de terror que había visto: el frío me recibió a la entrada. Mientras bajaba las escaleras, se hacía más intenso. Mi preocupación eran las arañas (debía pensar que no era espacio para arañas, sí para ratones). Cuando llegué al final, miraba constantemente hacía arriba por si alguien sin querer volvía a poner las tablas en su lugar. Ahí yo iba a quedar atrapada para siempre, con un arsenal de antigüedades, garrafas de vinos, botellas con cosas raras, cajas de todo tipo, mucho polvo y suciedad. No pude terminar mi recorrido, tuve miedo y me devolví corriendo con la sensación de que alguien tomaría mis piernas y me llevaría al más allá. Del frío inmenso, pasé al sudor incontrolable.
Deambulo por el patio pensando en los juguetes que quedaron en casa. Me dejo lengüetear por la Luli y espero que me llamen para almorzar. De vez en cuando mi abuelo pasa por el patio y cuando me ve, me invita a conocer sus nuevos inventos: una malla para hacer charqui o peor, una trampa de ratones. Lo observo curiosa. Lo quiero tanto que lo abrazo: sé que en unos años morirá y ya no lo veré nunca más.
Читать дальше