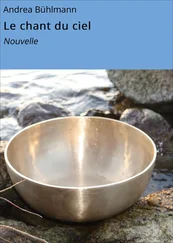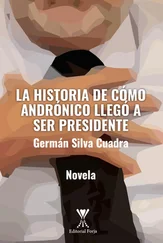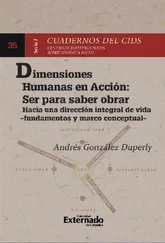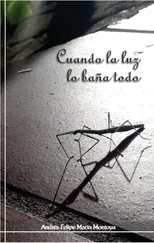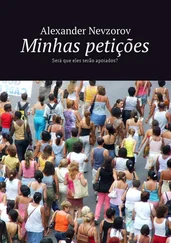En varios sentidos, esta compilación es una versión de ese recorrido, pero una versión probablemente inoportuna o al menos incómoda para las sensibilidades liberales de inicios del siglo xx. Si hay algo que los documentos de esta serie boicotean son las fantasías de genealogías claras o visiones coherentes de ese pasado. Lo que busca esta secuencia es simple: mostrar cómo las ideas de libertad y liberalismo —separadas o a veces fundidas— estuvieron en juego o se pusieron al servicio de los debates más relevantes de cada período. Como ya se sugirió, aquí no solo se escucharán voces propiamente liberales, sino actores que vocalizaron motivos liberales o se aferraron a los proteicos significados de la libertad para moldear las fronteras siempre móviles de la política. Que esos significados nunca estuvieran reducidos al liberalismo es lo que explica el subtítulo de la compilación. Dicho de otro modo: en lo que refiere a las libertades, esto se trata más de usos que de conceptos puros, y ello también aplica para la trayectoria del liberalismo como corriente. Si hay algo interesante que decanta de este recorrido, es la pluralidad de actores y la multiplicidad de objetivos que asistieron a la disputa por los significados de estos conceptos, así como la diversidad de identidades políticas fraguadas en torno a ellos.
Conviene precisar qué tipo de fuentes históricas han sido consideradas para esta edición, esto a modo de explicar por qué unas y no otras, y de qué manera las incluidas concurren a la descripción de la historia del liberalismo en Chile. Desde luego que esta selección reivindica la importancia de rastrear los entornos institucionales, los debates de largo plazo y los intereses que mediaron en la aclimatación de los motivos liberales. Tal como indicó Hugh Stuart Jones en su estudio sobre las variedades del liberalismo europeo, la investigación empírica nos ha hecho cada vez más conscientes de que “los movimientos y doctrinas liberales han sido profundamente influidos por los contextos nacionales”.1 Con esto no se pretende —conviene siempre aclararlo— avanzar hacia afirmaciones que resalten lo excepcional en la recepción y uso de estas ideas. Por el contrario, atender a las dinámicas locales mediante una lectura históricamente situada de la articulación entre ideas y política, permite superar los esquematismos difusionistas y también contener las derivas nativistas que imposibilitan comprender las dinámicas y alcances de la circulación global de ideas. Sobre todo, posibilita mirar en su justa proporción influencias y préstamos que por falta de investigación —o mera repetición de prejuicios— suelen magnificarse.2
El objetivo de atender a las dinámicas locales fue cubierto mirando más allá de las fronteras ya dibujadas por los grandes textos, los testamentos políticos de figuras tutelares y los conflictos emblemáticos. Una pesquisa que recorre territorios menos visitados y sacude los pliegues del discurso y la práctica política, permite afirmar que el panorama del liberalismo en Chile es menos nítido y convencional de lo que se ha querido. Basta recordar dos elementos. Primero, que ese liberalismo debió acomodarse y negociar con una sólida y ubicua cultura católica, de enorme peso político y simbólico, por no mencionar su decisiva musculatura burocrática y dispersión territorial, herramientas con los que planteó enfrentamientos de alta sofisticación en la disputa del sentido común de lo moderno. Segundo, ese mismo liberalismo cobijó y convivió durante gran parte del siglo xix con tendencias corporativistas y agendas políticas parciales de notoria relevancia, que no tuvieron problemas para combinarse orgánicamente con los componentes individuales de la corriente, configurando actores y vocerías situadas a distancia y a veces en oposición a los lugares de reproducción de un liberalismo, digamos, doctrinario. En el fondo, se trata de aceptar la desestabilización de las fronteras ideológicas, cuestión a estas alturas poco problemática, pero también de asumir las implicancias de dicha disolución en la posibilidad de sostener genealogías nítidas (donde probablemente haya algo más de resistencia).3
Por lo anterior, aquí decidimos poner énfasis en aristas y escenarios menos familiares, esto para enriquecer el radio temático donde se suele observar el problema de las libertades y el liberalismo. En concreto, se visibilizan actores y espacios de producción de pensamiento generalmente desestimados en las reconstrucciones en uso. Es por ello que en esta compilación no predominan los nombres más frecuentes ni los conflictos más gravitantes, sino autores y debates que una visión canónica consideraría de segundo o tercer orden por desconocer su relevancia para la comprensión de los problemas que definieron este panorama ideológico. Se trata, en suma, de una reconstrucción del problema en “clave menor”, donde “menor” en ningún caso sugiere irrelevancia o trivialidad, sino más bien un énfasis en escenas cotidianas y funcionales —menos agónicas y, por ello, no tan memorables— que en su acumulación también terminaron jugando un papel importante en la forja del sentido común liberal.4
El resultado es el desborde del canon. Si siempre escuchamos de José Miguel Infante, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, José Victorino Lastarria o José Manuel Balmaceda, por nombrar figuras icónicas, en esta compilación también aparecen Antonio de Orihuela, Nicolás Pradel, Juan Nicolás Álvarez, Santiago Ramos (El Quebradino) y otros que representaron visiones discordantes e irreverentes dentro de la trayectoria liberal. Aparecen también políticos e intelectuales ineludibles en su época, pero cuyos nombres no resuenan con igual intensidad en las retrospectivas usuales, como Vicente Sanfuentes, Demetrio Rodríguez, Tomás Ramírez, Manuel Egidio Ballesteros y Gustavo Silva. Una figura emblemática como Ramón Freire aparece aquí menos libertario de lo que a veces se quiere. Es cierto que en varios pasajes se cita a Courcelle-Seneuil, pero también a André Cochut y Miguel Cruchaga, y con él a los discípulos del primero. Valentín Letelier suele ser una figura incómoda en la trayectoria liberal por su robusta concepción del Estado, pero aquí aparece con propiedad definiendo los contornos del liberalismo, y lo hace junto al médico Juan Serapio Lois, otro ilustre olvidado, quien además tuvo la osadía de convertir a Copiapó en una de las capitales continentales del positivismo. Dado que aquí no solo hablan los liberales, hay también espacio para sus críticos y para figuras que la historia liberal desconoce, pero que de igual modo hicieron suyos los temas de la libertad. De ahí que aparezcan algunos editores allegados al círculo de Diego Portales; que veamos a Manuel Montt reflexionando sobre la propiedad indígena años antes de encabezar, desde la presidencia, la violenta ocupación de esas mismas posesiones; que asistamos a la descripción de la transición al nacionalismo de Guillermo Subercaseaux, otrora firme defensor de las convicciones liberales en materia económica, y también las agudas críticas de Luis Emilio Recabarren, ilustrando con firmeza lo que el socialismo tenía que decir a los liberales sobre la libertad.
La nómina anterior tiene un evidente sesgo de género, y en esta compilación hay un esfuerzo por intervenir sobre ese límite. Nuevas investigaciones, producidas por una generación de académicas y académicos que han removido las inercias de sus respectivos campos, han mostrado que en este período la presencia de mujeres en la esfera editorial fue más dinámica y significativa de lo que sabíamos, y en ese empuje han ampliado el espectro de los archivos y con ello los márgenes de lo decible. Gracias a la identificación minuciosa de periódicos y proyectos editoriales sostenidos por mujeres se han recuperado escenas de discusión e impugnación del orden masculino que desmoronan los espejismos de consenso. La grieta que abrieron se describe con nitidez. Dada la subordinación de la mujer tanto en el ámbito privado como en el público, ellas tuvieron mucho que decir sobre el significado y los límites de las libertades; asimismo, en su lucha por la educación, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, y en el combate a los prejuicios sociales que imposibilitaban la igualdad, probaron la verdadera extensión de las promesas de emancipación inscritas en el liberalismo. Junto al ineludible prólogo que Martina Barros Borgoño firmó en 1872 para preparar la recepción de su traducción de The Subjection of Women de John Stuart Mill, se incluyen aquí editoriales y una carta aparecidas en el semanario La Mujer: Historia, Política, Literatura, Artes, Localidad (1877), editado por Lucrecia Undurraga; también una reflexión de 1897 sobre la pena de muerte, publicada en un impreso de igual nombre, pero editado en Curicó, y un par de memorias de grado —firmadas por hombres— que acusaban las formas en que la subordinación legal de la mujer reproducía la dinámica patriarcal al interior de la familia. Las respuestas a un cuestionario sobre el sufragio femenino que circuló en 1920 hace las veces de balance de las zonas grises del liberalismo respecto a la situación de las mujeres.5
Читать дальше
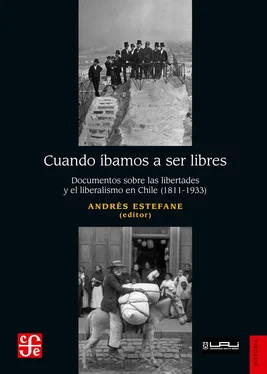
![Жюль Верн - Off on a Comet [Hector Servadac]](/books/30131/zhyul-vern-off-on-a-comet-hector-servadac-thumb.webp)