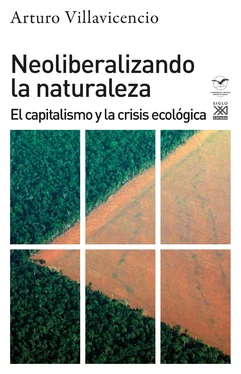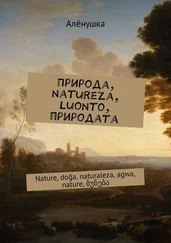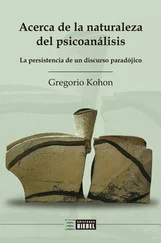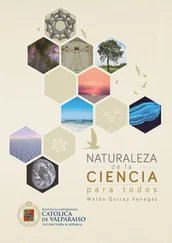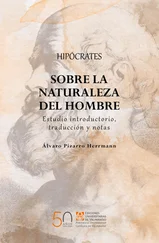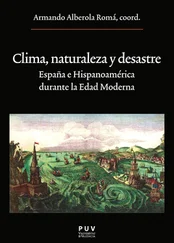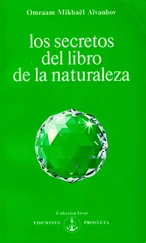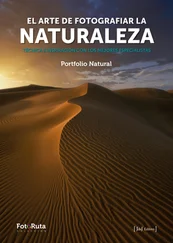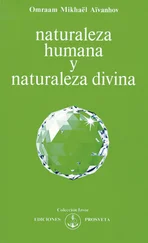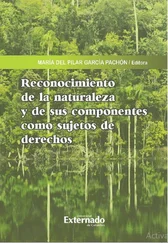Así, el desarrollo de una primera fase del neoliberalismo en el Ecuador puede ser visto como el resultado del fenómeno denominado por Polanyi el doble movimiento (2001 [1944]: 79): por un lado el intento de extensión de la organización del mercado respecto a las mercancías genuinas (privatización de bienes y servicios estatales) acompañada de un contramovimiento de resistencia social respecto a políticas que atañen a las mercancías ficticias (flexibilización laboral; privatización del agua, tierras y recursos naturales; y liberalización financiera). En ese contexto se cierra de manera temprana la intensidad de la reforma estructural, en los términos originalmente planteados que, sin embargo, en apenas dos años había logrado avances realmente importantes. A partir de 1996 la crisis económica e institucional empieza a agudizarse y no termina sino después de una década. De todas maneras, durante esta década se consolidan y profundizan los procesos de reformas sectoriales que fragmentarán y desmantelarán al Estado y a la sociedad. En esa coyuntura se produce la crisis financiera, la pérdida de la soberanía monetaria y la continuidad, disfrazada o atenuada, del modelo neoliberal con las leyes de Transformación Económica (Trole I y Trole II), la Ley de Gestión Ambiental y la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.
2015 marca la segunda gran arremetida del proyecto de neoliberalización en el Ecuador con la promulgación de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Esta Ley tiene por objeto «establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación; y promover en general la financiación productiva y la inversión extranjera». La figura de «asociación público-privada» es definida como «la modalidad de gestión delegada por la que el Estado, para la provisión de bienes, obras o servicios bajo su competencia, encomienda a un sujeto de derecho privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiación, total o parcial, a cambio de una contraprestación por su inversión y trabajo, de conformidad con los términos, condiciones, límites y más estipulaciones previstas en un contrato de gestión delegada». En otras palabras, bajo una nueva fraseología, el proyecto neoliberal se reacomoda y reafirma ante nuevas coyunturas políticas, económicas y sociales. Más allá de los clichés «más mercado menos Estado», el nuevo guion neoliberal abarca un amplio rango de estrategias proactivas del Estado diseñadas para remodelar las relaciones económicas alrededor de una nueva constelación de intereses elitistas, administrativos y financieros. El resultado no es una simple convergencia hacia una monocultura neoliberal que comprendería una serie de políticas de mercado unificadas e integradas, sino un rango de neoliberalizaciones locales (Peck y Tickell, 2002), nacionales y globales mediadas por las instituciones y entre las cuales existen interconexiones y parecidos familiares.
La idea de las asociaciones público-privadas no es, de ninguna manera, una respuesta local ante la crisis de un modelo económico centrado en la administración (despilfarro) y distribución de la renta petrolera y que se agotó definitivamente al momento del colapso de los precios internacionales del petróleo. Este nuevo ropaje del neoliberalismo es promovido y auspiciado de manera entusiasta desde hace algunos años en varios países de la región por organismos internacionales y multilaterales. Los objetivos de este nuevo recetario neoliberal son claros:
Está surgiendo en América Latina el interés en intervenciones públicas proactivas más sistémicas, que puedan ayudar al sector privado a superar las restricciones estructurales a la innovación, la transformación productiva y el desarrollo de la exportación. En principio, el cambio de orientación favorable a la aceptación de un Estado más proactivo –intensificado ahora por el impacto de la gran recesión económica mundial de 2008-2009– constituye un paso útil hacia el pragmatismo en la política pública, tras muchos años de preponderancia del fundamentalismo del mercado inducido por el consenso de Washington, en que el Estado se convirtió en un tipo de bien de inferior (Moguillanski y Devlin, 2010).
Es decir, después de más de dos décadas de haber predicado la reducción del Estado, de pronto los ideólogos del sistema descubren que «la mano visible» de la intervención pública es una condición absolutamente necesaria para el funcionamiento del capitalismo. Ahora el discurso se centra en el «Estado proactivo», en «intervenciones selectivas del Estado», en la creación de un «entorno macroeconómico habilitante para las empresas»; es decir, un nuevo lenguaje, que nuevamente en nombre de la eficiencia, competitividad y el mercado, encubre la transferencia de bienes y servicios del Estado a la esfera privada. Aunque con escaso éxito[19], por el momento, el Gobierno de la revolución ciudadana empezó la subasta de una costosa (por los sobreprecios de construcción y condiciones de financiación) infraestructura de transportes (puertos, aeropuertos y carreteras), energética (centrales hidroeléctricas, refinación y comercialización de derivados de petróleo, explotación de hidrocarburos) y servicios (comunicaciones)[20].
Todo este proyecto ha venido acompañado de una oleada de destrucción creativa de las instituciones y estructuras regulatorias del aparato gubernamental (Peck, 2004: 396). Las nuevas modalidades de neoliberalización emprendidas por el gobierno de la revolución ciudadana han exigido reformas y modificaciones de todo un andamiaje legal y regulatorio cuyas repercusiones en la institucionalidad del Estado recién empiezan a aflorar[21]. No se trata, como se señaló anteriormente, de una estrategia de reducción de la capacidad de intervención del Estado en la economía, sino de un proceso de rerregulación que debe ser interpretado como una reconfiguración del papel del Estado para asegurar la continuidad del funcionamiento de la acumulación capitalista (Bakker, 2005).
¿La aplicación de estas medidas y leyes neoliberales fue una reacción desesperada a la crisis o una consecuencia inevitable del modelo aplicado en estos años? Esta fue la pregunta que oportunamente planteaba J. Cuvi[22] a propósito de la expedición de la ley sobre incentivos para las alianzas público-privadas. La dificultad en la respuesta a esta interrogante consiste en la ausencia de un modelo explícito con perspectivas a medio plazo para el pretendido cambio de un modelo de acumulación. En el mejor de los casos, se puede afirmar que la política económica del gobierno de la última década transitó dubitativamente entre intentos fallidos por establecer desde un modelo económico autoritario regulador y productor hasta un modelo centrado en una relación entre las agencias gubernamentales y los grupos empresariales enfocada en asistir a estos últimos a «lograr las economías de escala y externalidades positivas que les permitan competir en el mercado internacional»[23]. De todas maneras, si el gobierno anterior estuvo siempre atrapado en las contradicciones internas entre un Estado «custodio/demiurgo» (custodian/demiurge) o un Estado «comadrona» (midwife), de acuerdo a la tipología de Evans (1995), sobre el involucramiento del Estado en los procesos de desarrollo económico, la estrategia del gobierno actual, con la promulgación de la Ley de Fomento a la Producción, continúa y fortalece el proceso de implantación de un proyecto neoliberal iniciado por la administración anterior[24]. Bajo el obsceno membrete de «monetización», el actual gobierno se apresta a malversar los bienes públicos del país; no se trata de una simple privatización, sino, como califica J. Stiglitz estos procesos, de un verdadero proceso de sobornización.
Читать дальше