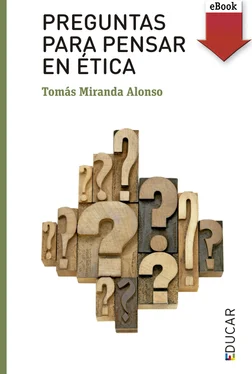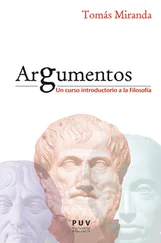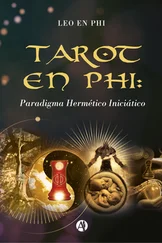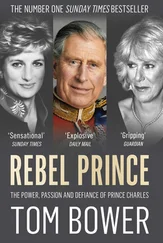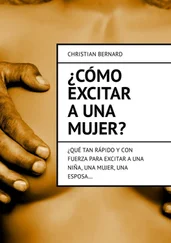En el libro II de la República, Platón nos relata la conversación que Sócrates mantiene con unos amigos sobre la naturaleza y el origen de la justicia. Glaucón asume el papel de defender que, aunque los hombres crearon normas y leyes para poder convivir con justicia, sin dañarse los unos a los otros, sin embargo, si alguien supiera que iba a quedar sin castigo por cometer una injusticia, la cometería. Para ilustrar su punto de vista cuenta una leyenda, de donde extrae la conclusión de que hasta un hombre de bien se convertiría en injusto si supiera que puede cometer la injusticia sin temor al castigo:
Giges era el pastor del rey de Lidia. Después de una borrasca seguida de violentas sacudidas, la tierra se abrió en el paraje mismo donde pacían sus ganados; lleno de asombro a la vista de este suceso, bajó por aquella hendidura y, entre otras cosas sorprendentes que se cuentan, vio un caballo de bronce en cuyo vientre había abiertas unas pequeñas puertas, por las que asomó la cabeza para ver lo que había en las entrañas de ese animal, y se encontró con un cadáver de talla aparentemente superior a la humana. Este cadáver estaba desnudo y solo tenía en un dedo un anillo de oro. Giges lo cogió y se retiró. Posteriormente, habiéndose reunido los pastores en la forma acostumbrada al cabo de un mes, para dar razón al rey del estado de sus ganados, Giges concurrió a esta asamblea llevando en el dedo el anillo, y se sentó entre los pastores. Sucedió que, habiéndose vuelto por casualidad la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior de la mano, en el momento Giges se hizo invisible, de suerte que se habló de él como si estuviera ausente. Sorprendido de este prodigio, volvió la piedra hacia fuera, y en el acto se hizo visible. Habiendo observado esta virtud del anillo, quiso asegurarse repitiendo la experiencia, y otra vez ocurrió lo mismo: al volver hacia dentro el engaste se hacía invisible; cuando ponía la piedra por el lado de fuera se volvía visible de nuevo. Seguro de su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que habían de ir a dar cuenta al rey. Llega a palacio, corrompe a la reina y con su auxilio se deshace del rey y se apodera del trono.
Ahora bien; si existiesen dos anillos de esta especie, y se diesen uno a un hombre justo y otro a uno injusto, es opinión común que no se encontraría probablemente un hombre de un carácter lo bastante firme como para perseverar en la justicia y para abstenerse de tocar los bienes ajenos, cuando impunemente podría arrancar de la plaza pública todo lo que quisiera, entrar en las casas, abusar de todas las personas, matar a unos, liberar de las cadenas a otros y hacer todo lo que quisiera con un poder igual al de los dioses en medio de los mortales. En nada diferirían, pues, las conductas del uno y del otro: ambos tenderían al mismo fin, y nada probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, sino por necesidad, y que el serlo no es un bien para él personalmente, puesto que el hombre se hace injusto tan pronto como cree poder serlo sin temor 2.
Frente a esta opinión, Sócrates mantiene que la justicia es una virtud, y la injusticia, un vicio del alma, y que, por tanto, el justo vive bien, y el injusto, mal. Como, según él, el que vive bien es dichoso y el que vive mal es desgraciado, entonces concluye que es falso que la injusticia sea más provechosa que la justicia. Es preferible, a su parecer, padecer la injusticia que cometerla.
No le importa, pues, a Sócrates quedar bien o mal ante sus conciudadanos. Aunque pudiera ser invisible a los ojos de sus guardianes y huir de la muerte, a la que había sido injustamente condenado, él debía obedecer a su conciencia, a esa voz que le dictaba desde el interior lo que debía y no debía hacer.
La conciencia moral es la capacidad que tenemos los seres humanos para realizar juicios morales y comprender la obligación incondicional que tenemos de cumplir el deber. Podemos cometer injusticias y quedar social y legalmente impunes si no somos vistos por nadie, pero por quien no podemos evitar ser condenados es por nuestra conciencia moral, ante la que estamos siempre presentes.
Sin embargo, ocurre con frecuencia en nuestros días que la sociedad en que vivimos produce en nosotros como una especie de anestesia moral que nos incapacita para captar y reaccionar ante determinados problemas morales. Se produce entonces una miopía o ceguera moral, como dice el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017), en nuestra conciencia que nos impide detectar las situaciones de injusticia que existen a nuestro alrededor y en el mundo, y el daño que podemos llegar a producir a los demás y a nosotros mismos. La insensibilidad moral que padecemos nos impide hacer una valoración de la bondad o maldad de nuestros actos y de las situaciones que nos rodean. Ocurre como cuando el turista visita un país y vuelve encantado de lo bonito que es, de lo bien que viven sus habitantes y de lo felices que son, pues del país solo ha visto lo que las agencias de viajes y los gobiernos han decidido que tenía que visitar. No ha visto pobres, ni explotación, ni dolor, ni miseria. Por tanto, todo esto no existe.
En una sociedad que cambia a gran velocidad, en donde se valora por encima de todo el triunfo individual, al precio que sea, en donde lo importante es alcanzar determinados fines u objetivos, como se dice ahora, sin importar los medios usados para conseguirlos, es fácil que nuestro músculo moral se vaya atrofiando, llegando a una situación de apatía moral que nos haga ser cada vez más conformistas. Cuando la corrupción se extiende como una plaga en los distintos estamentos sociales, cuando se llega a decir, como dijo una política hace años, que quien no se enriquece es porque no quiere, o porque es tonto, o poco trabajador, como piensan algunos, es frecuente que al final se vean como algo normal los casos de corrupción. Nuestra insensibilidad moral nos lleva a tolerar la mentira, el incumplimiento de las promesas, la situación de pobreza extrema en que viven muchas personas, y verlo como algo normal.
El rearme moral, la tonificación moral exige tomarnos muy en serio la educación moral. La conciencia moral también se educa. La educación moral exige indagar en la fundamentación de nuestros actos y juicios morales e incluye también la formación de la conciencia moral, que percibe los valores morales de nuestra sociedad y es capaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal. La educación moral no puede reducirse a la transmisión de un conjunto de valores, pues es importante también ayudar al desarrollo integral y equilibrado de las dimensiones de la persona que hacen posible afrontar con éxito los problemas morales. La educación moral nos ha de ayudar a mirar y a ver bien, para así poder valorar y juzgar correctamente y, de este modo, poder actuar bien.
Somos sujetos morales desde nuestra temprana infancia y nos desarrollamos como tales durante toda la vida. La educación moral no puede consistir en un adiestramiento en hábitos sociales. La formación del sujeto moral se realiza a lo largo de un proceso de crecimiento que dura toda la vida.
El laberinto de las normas y deberes:
¿cómo sería una sociedad sin normas?
Cuando he preguntado en clase a los estudiantes que quiénes creen ellos que son más libres, si los leones en la sabana africana o ellos mismos, la respuesta casi unánime ha sido que los primeros. El león vive como quiere, corre libre, mientras que ellos han tenido que madrugar para ir a clase y su vida está regulada por un sinfín de normas, por tanto no son libres, no pueden hacer lo que quieren. La pregunta que les hago a continuación es que, si no son libres, ¿son entonces responsables de sus actos?
¿Está nuestra vida atada por las normas o sin estas no podríamos ejercer nuestra libertad? No cabe duda de que, con frecuencia, experimentamos las normas como una estructura férrea impuesta desde fuera que nos impide actuar como nos gustaría hacerlo. También es cierto que algunas normas pueden ser contradictorias entre sí, y entonces es difícil elegir entre ellas. Todos hemos experimentado alguna vez cómo normas y leyes constituyen un entramado burocrático que, en vez de facilitarnos la vida, nos la complican. No podemos negar tampoco que, en determinadas situaciones, algunas de las normas vigentes en una sociedad han sido impuestas por determinados grupos sociales para defender sus intereses particulares.
Читать дальше