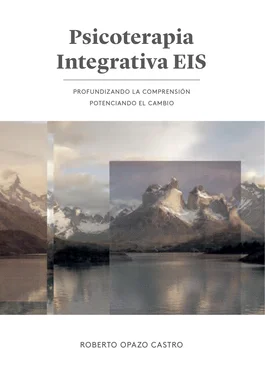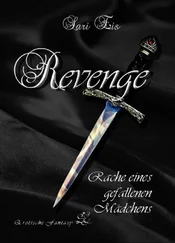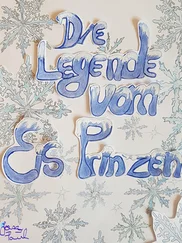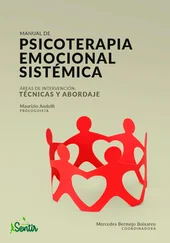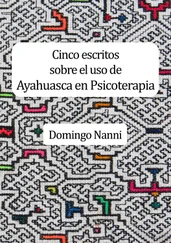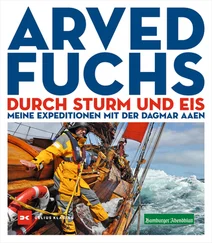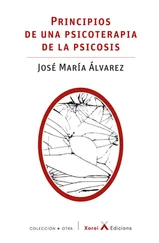Busca construir su teoría, como él dice, "entre las leyes y el caos", con el fin de encontrar regularidades que nos permitan comprender, predecir e intervenir sin encerrar a las personas dentro de un marco determinista en donde los significados, metas e interpretaciones personales se disuelven en un marco "objetivo" que hace que las personas desaparezcan. Las regularidades que busca son de carácter probabilístico , no leyes invariables. En esto, al acoger al humanista, no descarta las responsabilidades del científico. Al contrario, intenta encontrar la esencia de lo que hace la ciencia cuando ofrece sus predicciones. Podemos recordar que en la psicología, la mayoría de los estudios que componen nuestra base empírica son estudios cuyas conclusiones son probabilísticas. Pueden expresarse en un estilo dogmático, pero la gran mayoría de las investigaciones psicológicas reportan diferencias que poseen "valores p", diferencias que tienen una determinada probabilidad de ser errores de muestreo y que poseen cierta probabilidad de ser replicadas. Por ejemplo, incluso en estudios sobre los efectos de los medicamentos, que bajo la mirada de algunos son vistos como más "científicos" o "rigurosos" que las investigaciones en psicoterapia, todo lo que generalmente se informa es que, con todo, aquellos que toman el medicamento tienen una mayor probabilidad de mejorar que aquellos que no toman el medicamento; no dicen que si tú tomas este fármaco la evidencia científica demuestra que con toda certeza mejorarás , y que si tú no lo tomas ciertamente no lo harás.
En su énfasis probabilístico, Opazo no se aleja del rigor, más bien lo manifiesta. Porque cuando nublamos la naturaleza probabilística de muchos de nuestros conocimientos nos alejamos del rigor, no cuando la reconocemos francamente y construimos a partir de ella. En este sentido es interesante que la mecánica cuántica, uno de los logros más rigurosos y destacados en el mundo del pensamiento, plantea que en cierta medida la misma subestructura del universo es probabilística. Sin embargo, esto no impide que los conceptos y ecuaciones de la mecánica cuántica nos permitan desarrollar transistores, lasers, computadores superpoderosos o microscopios con resoluciones previamente consideradas imposibles.
Opazo toma seriamente y busca trascender los hallazgos del "veredicto del dodo" bajo el que todas las aproximaciones teóricas logran casi los mismos resultados y la perspectiva de los "factores comunes" que intenta explicar este fenómeno. Por un lado, intenta investigar la naturaleza de estos factores comunes para encontrar formas de aplicarlos y lograr un mejor efecto terapéutico. Por otro lado, también busca determinar qué ideas y métodos derivados de teorías particulares poseen un valor terapéutico específico y único, incluir estos factores específicos, y desarrollar un abordaje terapéutico más integral. Nuevamente, asume esta meta no sólo desde la perspectiva del eclecticismo técnico, respetando democráticamente a todos, sino que desde la perspectiva de un verdadero integrador, tomando seriamente los hallazgos y opiniones, pero buscando desarrollar una teoría amplia que pueda abarcarlos. Es un verdadero partidario del lema de Kurt Lewin de que "no hay nada más práctico que una buena teoría".
El tipo de teoría que Opazo busca es una teoría rigurosa pero abierta, una teoría sin ataduras a las agrupaciones políticas que caracterizan nuestro campo profesional, a las "tribus" del psicoanálisis, tcc, terapia humanista-existencial, etc. o a sus subtribus o clanes. Se enfoca en encontrar una teoría abierta a datos nuevos y un abordaje que acoja datos nuevos, especialmente los que requieren que cambiemos nuestra teoría.
Una de las claves para perseguir esta meta, y para el desarrollo de una teoría completamente abarcadora es, como él lo pone, "darse la mano entre la realidad y la subjetividad." Interpreto esto como que busca moverse más allá de los debates sobre si nuestro entendimiento terapéutico debiera ser "objetivo" o "subjetivo," como si estas fueran posturas opuestas entre las que una sola debe ganar sobre la otra. La psicoterapia que no se fundamente sobre la experiencia subjetiva del paciente o cliente pierde la razón de por qué, en primer lugar, la mayoría de las personas acude a terapia. Desean sentirse mejor, encontrar más sentido y satisfacción en sus vidas, experimentar menos ansiedad o desesperanza. Estos son objetivos puramente subjetivos. Pero al mismo tiempo, si este punto de vista subjetivo se sostiene excluyendo la perspectiva fuera de esa subjetividad, es poco probable que se logren las metas que el paciente desea alcanzar.
Incluso desde el punto de vista de la empatía, si el terapeuta únicamente ve el mundo mediante los ojos del paciente, su capacidad de ayudarlo se ve afectada. Si se encuentra totalmente inmerso en cómo el mundo se ve para el paciente, las únicas opciones que será capaz de ver son aquellas que el paciente ya ve por sí mismo, el único curso de acción posible será el que el paciente ya escogió por sí mismo, la única forma de sentir en torno a los acontecimientos será exactamente la forma en que el paciente se siente. En este sentido, la empatía perfecta es un terreno de arenas movedizas; el terapeuta, al igual que el paciente, no visualiza otras opciones aparte de las que ya existen, y por lo tanto no puede ayudar al paciente a ver las cosas de manera distinta, ver otras opciones.
Seguramente, el terapeuta que no entienda muy bien cómo el paciente se siente o cómo experimenta o interpreta los eventos o interacciones con otros (incluyendo las interacciones con el mismo terapeuta o el significado o relevancia de lo que dice el terapeuta) tendrá pocas posibilidades de ser de mucha ayuda. Pero tomar la experiencia del paciente como la verdad, ver el mundo sólo a través de los ojos del paciente, es condenar al paciente a continuar de manera indefinida por un camino que le ha causado dolor y pesar. Cuando el paciente no entiende, por ejemplo, cómo su comportamiento afecta las vidas y experiencias de aquellas personas con las que interactúa – y ninguno de nosotros comprende esto completamente ya que todos necesitamos cierta cuota de ayuda para salir de nosotros mismos en este aspecto – siempre se verá desconcertado por la manera en que los otros responden a él de esa forma y puede seguir "pisándose" a sí mismo al tiempo que se queja de que los demás son torpes.
Cómo nos sentimos no sólo está determinado por lo que pasa en el "interior". Vivimos dentro de un mundo social y relacional en el que el comportamiento de los demás – cómo nos ven, cómo nos tratan, cómo nos entienden (o no) – es un elemento crucial de nuestra propia experiencia subjetiva. Por lo tanto, una subjetividad que mire solamente hacia las fuerzas "interiores" que modelan la experiencia de una persona es poco probable que ofrezca al paciente el tipo de comprensión que necesita. Incluso dentro del ámbito de la subjetividad, la inter-subjetividad o la otra subjetividad que va más allá o afuera de la experiencia directa del paciente mismo es un complemento esencial. Los pacientes que se benefician de la psicoterapia no sólo terminan entendiéndose mejor a ellos mismos, sino que también a los demás , y entienden el impacto que tienen sobre ellos.
Pero incluso más allá de esta extensión de la subjetividad hacia la intersubjetividad u otra-subjetividad existe la necesidad, tanto en la teoría como en la práctica, de considerar lo que se encuentra fuera del ámbito de la subjetividad pero que tiene un impacto sobre la subjetividad. Un elemento clave de esto es la biología, a la cual Opazo presta bastante atención. Somos seres biológicos, y las hormonas, neurotransmisores y otras sustancias químicas que son sintetizadas y transportadas por nuestro cuerpo tienen un impacto poderoso sobre nuestra experiencia subjetiva y la forma en que percibimos el mundo. Los estudios que hacen uso de accidentes e incluso tragedias de la naturaleza para dar luces sobre la importancia de ciertas regiones del cerebro sobre determinadas experiencias y habilidades, introducen una perspectiva que resulta un complemento esencial de lo subjetivo o fenomenológico. Por qué estamos felices o tristes o confundidos reside tanto en nuestros cerebros como en las razones que utilizamos para explicarnos a nosotros mismos el origen de la experiencia. Los pacientes que han sufrido daños en regiones cerebrales particulares se explican a sí mismos su experiencia, pero frecuentemente esas explicaciones dejan de lado un elemento crucial. En el famoso caso de Édouard Claparède, una paciente que sufrió un daño cerebral y perdió su capacidad para crear nuevas memorias declarativas de sus experiencias, y cada vez que Claparède ingresaba a la sala para entrevistarla, él debía presentarse nuevamente porque ella no conservaba ningún recuerdo de él. El ritual siempre incluía darle la mano, ante lo cual ella respondía diligentemente. Pero una vez, en un experimento, él puso una tachuela en su mano y ella se pinchó con la tachuela al darle la suya, frente a lo cual la retiró debido al dolor y desde ese momento, cuando él volvió a visitarla ella no quiso darle la mano, incluso cuando su experiencia subjetiva era que nunca lo había visto antes. Ella "no sabía" por qué no quería darle la mano porque no recordaba conocerlo; pero de otra manera ella sí sabía que este hombre fue quien le jugó una mala broma en el pasado, incluso cuando su experiencia subjetiva era que no lo conocía. Le daba la mano a otras personas cuando se encontraba con ellas, pero a él no. Las explicaciones que se dio a sí misma y a otros de por qué no le daba la mano podrían parecer subjetivamente convincentes, pero eran pseudo-narrativas, pseudo-explicaciones. Sin considerar su cerebro dañado, no podemos entender adecuadamente todas las causas de su comportamiento.
Читать дальше