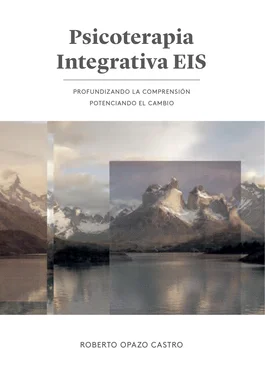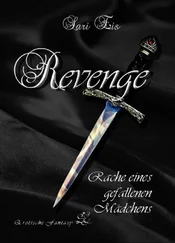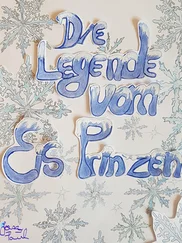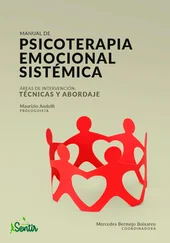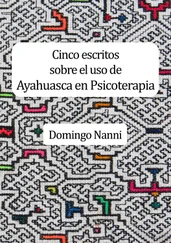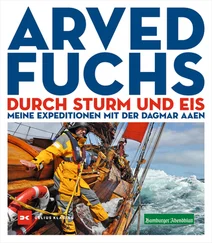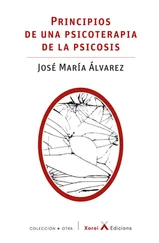Evidencias en el cambio terapéutico
En relación al cambio terapéutico alcanzado por vías cognitivas, el efecto placebo puede ser considerado como una importante fuente cognitiva de cambios. "Cualquier técnica puede ser efectiva si es presentada con una gran seguridad profesional y si se generan expectativas de mejoría" (Thoresen y Mahoney, 1974 p. 28). Así, el efecto placebo depende fundamentalmente de mecanismos cognitivos: la expectativa de cambio ; y, para construirla, pasa a ser muy importante la confianza en la terapia y la confianza en el terapeuta.
En un sentido genérico, las evidencias en favor de la "fuerza" del efecto placebo han venido en aumento. En un amplio estudio realizado en Alemania (Scriba, 2011), se constató que este efecto se muestra como potente en ansiedad, en depresiones moderadas y en dolor. Al recibir un placebo – que puede ser una vitamina, hierbas, etc. – , el cerebro de la persona libera sus propios analgésicos opioides, lo cual puede causarle alivio, mejorar su respiración, mejorar su ritmo cardíaco, calmar los problemas digestivos, calmar el estrés, etc. Para que el efecto placebo funcione mejor, es muy importante la calidad de la relación entre el paciente y la persona que le administra el placebo.
Al revisar los efectos de los psicofármacos veíamos que, incluso en los psicofármacos más efectivos, el rol del efecto placebo tiende a ser muy alto. En el ámbito de la psicoterapia, el rol del efecto placebo tiende a ser alto también; solo que – en este caso – los mecanismos operativos se encuentran más cercanos a la psicoterapia misma. Así, no resulta tarea fácil el delimitar cuándo una expectativa y/o una creencia, es parte del mecanismo placebo; y cuando pasa a ser parte de la terapia misma.
Se ha constatado que los antidepresivos y el efecto placebo tienden a operar a través de las mismas vías cerebrales (Leuchner, 2001). Sin embargo, los efectos alcanzados por vía placebo no tienden a mantenerse por mucho tiempo . En un interesante estudio se comparó el índice de recaídas de pacientes con depresión mayor; un grupo fue tratado con terapia interpersonal más nortriptilina, el otro fue tratado con terapia interpersonal más placebo. El período de follow-up se extendió por 16 semanas después de los tratamientos. La tasa de recaídas fue de 20% para el primer grupo, y de 64% para el grupo terapia interpersonal más placebo (Reynolds et al., 1999). En esta investigación, el efecto placebo se alcanzó por la vía de una píldora inerte.
La calificación de placebo para una píldora no presenta grandes problemas; se trata de una sustancia inerte o no terapéutica. Por otra parte, una intervención psicológica placebo, requiere ser "teóricamente inerte" (Rosenthal y Frank, 1956). En años recientes Lambert (2005) realizó una exhaustiva revisión de la investigación que compara distintos tipos de efectos placebo, con el efecto de diferentes psicoterapias. Para el efecto placebo "solo", el porcentaje de éxito promedio fue de alrededor de 37%. Para el efecto promedio de la psicoterapia – el cual involucra inevitablemente una cuota de efecto placebo – el éxito alcanzó a un 70%. De interés resulta el dato que el promedio de "éxito" del no tratamiento – recuperación espontánea, efecto del apoyo social, etc. – , fue de un 13%.
Cabe destacar que el efecto placebo, no actúa de igual forma en los diferentes desórdenes psicológicos. Por ejemplo, en trastornos depresivos el efecto placebo se presenta con una fuerza muy superior, en comparación con su accionar en trastornos de ansiedad (Norcross, 2006). Se ha encontrado también que "cuando se inició la investigación en drogas a mediados de los ochenta, para tratar a obsesivo-compulsivos, la tasa de respuesta placebo fue casi cero" (Raz, 2007, p. 31).
Relacionadas con el efecto placebo están algunas conclusiones de la Fuerza de Tarea de la División 12 de la apa. Los investigadores concluyeron que las expectativas de éxito de los pacientes están más relacionadas con los resultados que con la credibilidad del tratamiento (Beutler et al., 2003).
La misma División 12 concluyó que los pacientes con bajas atribuciones internas de control y con altas autoatribuciones negativas, tienden a tener un pronóstico terapéutico más pobre que los pacientes con atribuciones positivas internas y/o con altas atribuciones internas de control. Adicionalmente, estos investigadores establecieron que los tratamientos efectivos identifican y desafían pensamientos disfuncionales específicos y creencias esenciales negativas (estructuras). Agregan que un tratamiento se beneficia cuando el terapeuta se dirige a las discrepancias que existen entre la visión de sí mismo del paciente y su visión de las otras personas, y las discrepancias que existen entre los resultados esperados y los reales resultados de sus conductas. Según estos investigadores, la terapia se enriquece cuando se ayuda al paciente a precisar sus predicciones acerca de las futuras consecuencias de su conducta y a hacer evaluaciones precisas de las reales consecuencia s (Beutler et al., 2003). Estas conclusiones de la División 12 parecen lógicas y coherentes y tienen evidencias de respaldo. Sin embargo, este respaldo empírico pareciera ser aún insuficiente. Las evidencias apuntan en diferentes direcciones, y el real aporte terapéutico – del hecho de abordar directamente las cogniciones – se mantiene como un punto de controversia hoy en día.
El aporte terapéutico de la imaginería ha venido generando respaldo empírico. En un estudio realizado en la Clínica Mayo (Asbún, 2014), se trabajó con estudiantes de medicina aprendices de cirugía. En el proceso de entrenamiento se utilizaron instrucciones, videos y… el imaginar previo de los pasos a seguir en la próxima cirugía. Los investigadores pidieron a los alumnos imaginar paso a paso la operación que iban a realizar; sin saltarse nada, y poniéndose en los diferentes escenarios que se podrían producir. Debido al éxito de este programa piloto, este se está comenzando a aplicar en otros centros quirúrgicos de los Estados Unidos y de otros países.
A la hora de las evidencias de cambio, es necesario considerar también el aporte de la meditación. La meditación involucra una modificación del estado de consciencia, con el objeto de alcanzar ciertos niveles de relajación, de tranquilidad, de autocontacto, de autoconocimiento, de bienestar emocional y/o de plenitud. Para lograr este estado, se manejan intencionalmente diversas variables. Dependiendo de los objetivos a alcanzar, se van administrando variables tales como el control de la respiración, de la postura corporal, reducción de la estimulación externa, cambios en los procesos de atención y concentración, libre fluir de sentimientos, pensamientos e imágenes, activación de procesos de autorreflexión, repetición de un mantra, etc. Por estas vías, puede lograrse una disminución del consumo de oxígeno, cambios en el ritmo cardíaco, una baja de la presión arterial, cambios en los patrones de ondas cerebrales, etc. En el ámbito psicológico, la persona puede lograr una profunda relajación, ensanchar su autoconocimiento, y alterar sustancialmente su estado de consciencia. En la meditación trascendental, por ejemplo, "el objetivo es un mayor sentimiento de bienestar, relaciones interpersonales más armoniosas y un estado de total plenitud" (Corsini, 2002, p. 1015).
En un estudio realizado por Schneider et al. (2012), se trabajó con 201 voluntarios con problemas cardíacos; las personas tenían una edad promedio de 59 años, y todos presentaban sobrepeso. La mitad de estas personas fue asignada a trabajo con relajación, y la otra mitad recibió educación en estilo de vida saludable que incluían dieta y ejercicios. El grupo de meditación trabajó con una práctica de 20 minutos de relajación diarios y obtuvo los mejores resultados; este grupo logró reducir en un 48% el riesgo de morir, de sufrir un infarto al corazón o de sufrir un ataque cerebral.
Читать дальше