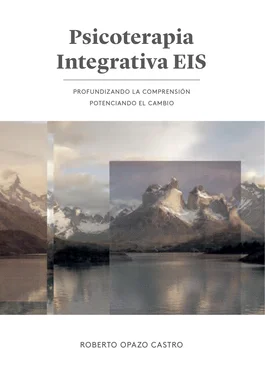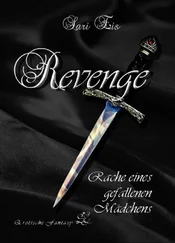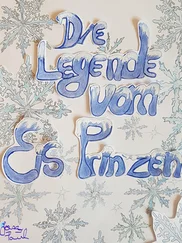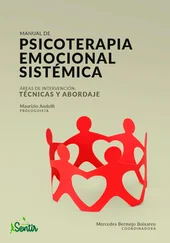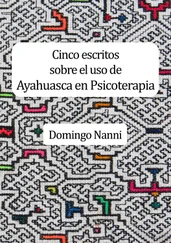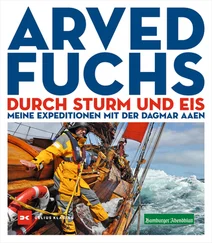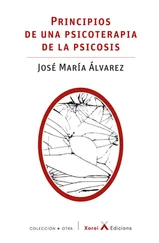Avalando el rol de las creencias irracionales, Albert Ellis ha señalado: "Cuando la gente meramente desea, prefiere o quiere alcanzar ciertas metas, tiende a sentirse triste… pero no deprimida cuando no las alcanza. Cuando consciente o inconscientemente se convencen que deberían o tienen que lograr el éxito, se construyen ellos mismos una depresión" (1987, p. 123). Esta hipótesis no fue corroborada por Brown y Beck en 1989. Esto, sin embargo, debe ser analizado con cierta cautela; dada la competencia existente entre el enfoque de Ellis y el de Beck, no sería de extrañar que, en este hallazgo, exista alguna participación del "allegiance effect".
El pesimismo se presenta muy ligado a la depresión y a las expectativas negativas. En una investigación realizada por Erik Giltay se hizo un follow-up a sujetos entre 65 y 85 años; desde 1991 a 2001. Todos fueron evaluados en escalas de optimismo/pesimismo. Durante el estudio, murieron 397 voluntarios. Los del cuartil más optimista tuvieron una tasa de mortalidad de 30,4%, en tanto que los del cuartil más pesimista tuvieron una tasa de mortalidad de un 56,5%. Hubo diferentes causas de muerte, aunque el 50% murió por problemas cardíacos. Así, por la vía de las expectativas, podemos proteger o perjudicar incluso nuestras opciones de vida. Este hallazgo de Giltay es consistente con estudios de Brown (2003), cuyos datos señalan que las personas de "pensamiento positivo" tienden a vivir más.
Recientemente Hilary Tindle (2009), informó de los resultados de una amplia y muy completa investigación sobre el rol del optimismo. A partir de 1994, se comenzó a evaluar las características y la evolución de 100 mil mujeres posmenopáusicas de más de 50 años de edad. Definiendo optimismo como "el esperar que pasen más cosas buenas que malas", encontraron que las mujeres optimistas mostraban más bajas tasas de muerte y que era un 30% menos probable que murieran de una enfermedad coronaria. A pesar de que el estudio fue longitudinal, Tindle se limita a mostrar las correlaciones correspondientes sin extraer conclusiones causales.
En un sentido genérico, el optimismo ha sido ligado a mejores logros académicos (Seligman, 1998), a mayor productividad laboral (Seligman y Schulman, 1986), a mayor satisfacción en las relaciones interpersonales (Fincham, 2000), a un enfrentamiento más efectivo de los estresores de la vida (Nolen-Hoeksema, 2000), a menor vulnerabilidad a la depresión (Abramson, Alloy et al., 2000), y a una mejor salud física (Peterson, 2000).
Las personas mayores que perciben que controlan los aspectos más importantes de sus vidas, tienden a vivir más (Krause y Shaw, 2001; Levy et al., 2002). Esto se relaciona con lo que realmente controlan, con lo que creen controlar, con el locus de control, y con el estilo atribucional de cada cual.
Como lo he señalado, la desesperanza aprendida involucra el que el sujeto o la persona llega a la creencia – correcta o no – de que no podrá controlar situaciones futuras de importancia. Seligman y Maier (1967) sometieron a perros a choques eléctricos dolorosos e inevitables ; hicieran lo que hicieran, los perros igualmente recibían los choques. A poco andar, los perros desarrollaron desesperanza, la cual estaba caracterizada por tres tipos de déficit: déficit motivacional y conductual , los perros eran lentos al iniciar conductas, poco propensos a actuar; déficit emocional, se mostraban rígidos, apáticos, atemorizados y alterados; déficit cognitivo , los perros demostraron poca capacidad de aprendizaje en situaciones nuevas. Aunque se les puso en una situación en la que podían evitar el choque, no aprendieron a hacerlo (Maier y Seligman, 1976).
En esta perspectiva de desesperanza, se ha constatado que personas fuertemente deprimidas – que llegan a creer que su conducta no podrá arreglar las cosas – quedan muy propensas al suicidio (Traskman-Bendz y Alsen, 1997).
El desamparo aprendido muestra su contraparte "terapéutica", su "rewind", en la que podríamos denominar esperanza aprendida.
El psiquiatra Curt Richter (1957) trabajó con ratas domesticadas y con ratas salvajes. Las "domesticadas", eran ratas criadas en cautiverio, acostumbradas a convivir en grupos, y comparativamente más "pacíficas". Las "salvajes", eran ratas recién capturadas, más "individualistas", que se caracterizaban por su agresividad y ferocidad, desconfianza, y propensión a escapar.
Richter sumergía las ratas en un tanque cilíndrico con agua, en el cual eran llevadas a nadar hasta hundirse. El promedio de tiempo de supervivencia – para las ratas "domesticadas – era de 10 a 15 minutos con el agua a 70 °F, de 60 horas a 95 °F, y de 20 minutos a 105 °F. Los números eran diferentes para las ratas "salvajes": todas murieron antes de los 15 minutos de su inmersión en el tanque. ¿La explicación? Posibles derivados emocionales del percibirse aprisionadas.
Los resultados más relevantes, sin embargo, se produjeron tras una variante de la investigación. Si ratas "salvajes" eran rescatadas del agua, unas cuantas veces, en momentos cercanos a su muerte, luego nadaban incluso más que la ratas "domesticadas". "De esta forma las ratas aprendieron rápidamente que la situación no era realmente desesperanzada; de ahí en adelante se volvieron nuevamente agresivas, trataron de escapar, y no dieron señales de rendirse. Las ratas salvajes así condicionadas nadaron tanto o más que las domesticadas" (Richter, 1957, p. 196). Algunas lograron nadar hasta 80 horas… antes de hundirse definitivamente. En suma, habían adquirido "esperanza aprendida".
Por su parte Sandler y Quagliano (1964), informaron de monos que aprendieron a autoaplicarse un choque eléctrico suave para evitar uno fuerte posterior. Los investigadores fueron aumentando la intensidad del primer choque y disminuyendo a cero el segundo choque. Los monos siguieron automutilándose, sobre la base de la "creencia" en un segundo
choque que jamás llegaría. Uno de los monos llegó a autoadministrarse alrededor de 1900 choques en estas condiciones. En seres humanos, condiciones similares hicieron que algunas personas incluso aumentaran la intensidad del primer choque, como "haciendo méritos" para que no llegara el segundo (Stone y Hokanson, 1969).
Trabajando con asmáticos, Luparello et al. (1971) lograron producir ataques de asma en personas que creyeron erróneamente que estaban inhalando sustancias irritantes. Trabajando con pacientes alcohólicos, Marlatt et al. (1973) encontraron que el creer que estaban consumiendo "gin tonic" (cuando realmente solo consumían agua tónica sin gin), condujo a producir en esos pacientes síntomas de ebriedad.
Wolpe y Rowan (1989), sostienen que las primeras crisis de pánico no provienen de procesamientos cognitivos sino de otros factores desencadenantes. Sin embargo, informan que la evidencia existente es compatible con el hecho que las cogniciones pueden desencadenar crisis de pánico, como lo han sostenido Sanderson y Beck (1989). Esto avala la utilidad del manejo cognitivo en la prevención de futuras crisis de pánico.
El valor predictivo de las expectativas de autoeficacia fue constatado por Bandura (1977). Trabajó con pacientes fóbicos a las serpientes, que habían finalizado un programa terapéutico de modeling participante. Se trataba de predecir la conducta futura de esos pacientes en relación a las serpientes. Si la predicción se establecía sobre la base de la conducta pasada con las víboras, la precisión predictiva era de un 72%. Si la predicción se establecía sobre la base de las expectativas de autoeficacia de los propios pacientes, la precisión predictiva era de un 79%. De este modo, una predicción basada en un informe verbal cognitivo, superaba en precisión a una predicción basada en un despliegue conductual.
Читать дальше