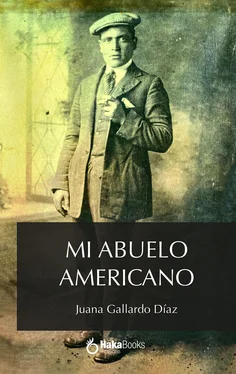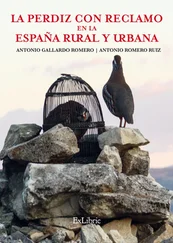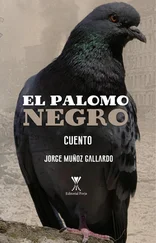Aquella mañana, de un lunes de principios de octubre de 1920, había unas nubes rosadas en el cielo y el sol, a medida que iba saliendo, las cubría con una luz amarillenta como de oro viejo. Los tres hombres, Francisco, Santiago y Juan, esperaban en el porche impacientemente a otro hombre, Toni Galindo, español como ellos, que vivía cerca y al que habían conocido esos días en su deambular por aquel barrio obrero de casas sencillas, pero que, a ojos de estos recién llegados del viejo continente, parecían pequeños palacios. Ellos todavía no sabían que aquí, más que en ningún otro sitio, las cosas no son lo que parecen, porque esta sociedad está creando la cultura de la apariencia, y lo hace a un paso que ya nada ni nadie puede detener: ni si siquiera la Segunda Guerra Mundial lo logrará. Ellos vienen desde Europa, ebrios de una leyenda y es esta la que dirige sus ojos y les hace ver grandeza donde hay solo pragmatismo. Toni Galindo, que trabaja en la Ford, como ellos harán a partir de hoy mismo, les llevó a la parada del autobús de la Jefferson Avenue.
El trayecto en autobús duraba más de media hora hasta Highland Park. Reían nerviosos en el viaje. Todo les producía admiración y también miedo y, por eso, agradecían tanto la presencia de Tony. Él les había dicho que se llamaba Antonio, pero que aquí, aunque todo es más grande que en España, los nombres de las personas tienden, en cambio, a acortarse: se lo dijo con una sonrisa ladeada, mientras sostenía el pitillo en la comisura derecha de los labios.
El autobús se detuvo prácticamente en la puerta del complejo automovilístico y ellos se apartaron un poco para ver en perspectiva aquella maravilla. Unas doce o trece chimeneas ya humeaban a esas horas, porque, como descubrirían enseguida, aquella fábrica nunca paraba su actividad. Destacaba a un lado de ellas una estructura metálica cilíndrica en lo alto de la cual estaba bien grande, para que pudiera ser visto desde lejos, el logo con el nombre Ford escrito en azul. Cuando Francisco deje de llamarse así, para pasar a llamarse Francis, él se esforzará en escribir la inicial de su nombre imitando esa F de Ford y añadirá en medio de la inicial de su apellido aquel caracol que a él le recuerda a los zarcillos de la vid. Aún falta mucho.
Después de un rato esperando, vino un obrero, Anselmo, que hablaba español y les dijo que les llevaría a las oficinas donde les esperaba Mr. Sean Peterson, el que sería su jefe más inmediato.
Las oficinas estaban en el otro extremo y recorrieron en procesión la fábrica, como si aquello fuera un templo. En parte lo era: el Templo del Progreso. Pasaron por las diferentes naves y secciones de la fábrica: aquí se fabrica el guardabarros, les decía Anselmo con tono altivo y resabido. Mantenía con ellos una distancia inexplicable (¡si somos paisanos, pensaba Francisco, a qué vienen esos aires!): en esta otra nave se produce el acoplamiento de las ballestas de la suspensión; en esta otra sección se realiza el montaje del bastidor, del salpicadero y del sistema de la dirección; en esta otra se pintan las llantas por centrifugado y la carrocería. Fueron así de una nave a otra, de un descubrimiento a otro, hasta llegar a una muy grande: y aquí, les dijo, se produce el ensamblado último de la carrocería. Vieron cómo esta era sostenida por cuatro hombres mientras otros realizaban los ajustes. Todo esto transcurría ordenado por las diferentes cadenas de montaje, que atravesaban las naves como vías del tren. Los hombres apenas se movían de sus puestos. Esperaban a que les llegase la pieza y hacían su trabajo: un trabajo concreto, mecánico, especializado, perfectamente calculado en el tiempo. Juan se acercó un poco al oído de Francisco: “¡Chacho, qué listos son estos americanos, cómo ordenan este jaleo para que todo funcione!”.
En aquel momento apareció Sean Peterson, que había salido de la oficina para hablar con unos trabajadores, y Anselmo les presentó. Hablaba algunas palabras en español con acento mexicano, por influencia de algunos trabajadores, que se habían atrevido a abandonar Texas y California, los lugares más frecuentes de emigración para esta comunidad, y se habían marchado al gélido, pero frondoso y próspero norte. Sean tenía unos labios muy finos y granates que producían la equívoca sensación de que los llevaba pintados. También sus cejas eran tan finas y definidas que contribuían a darle cierto aspecto femenino. Tenía unos lentes metálicos que resbalaban sin cesar por la nariz tan pequeña que tenía y que le obligaban a tener que recolocárselos de vez en cuando. No era muy mayor, tendría treinta y dos o treinta tres años, calculó Francisco, pero su cabeza estaba amenazada por unas entradas que empezaban a ser tan grandes como dos brazos de mar que tendieran a anegar todo el cráneo. Sonreía siempre y era tan empalagosamente amable que Francisco tuvo una primera intuición de que algo no funcionaba bien en él, pero no se atrevió a dar carta de naturaleza a semejante sospecha, en parte porque no se fiaba totalmente de sus propias intuiciones ni de nada que proviniera de él mismo y, en parte también, porque estaba aturdido por tanta novedad. No, no podía permitírselo. Al menos ahora.
Chasis, ballestas de suspensión, salpicadero, sistema de dirección, eran palabras que no les decían nada y prestar tanta atención a aquello que de ninguna manera podían entender les provocaba cansancio y cierto mareo. De repente, Francisco, al saludar a Sean Peterson, miró a su alrededor y no vio a Santiago. Alarmado alcanzó el brazo de Sean, que había empezado a caminar hacia su despacho, para avisarle, y este se giró con los ojos abiertos por la sorpresa. Le dijo, con un titubeo, que el chico más joven no estaba con ellos. Sean apartó con un gesto brusco e inesperado la mano de Francisco y puso cara de fastidio, aunque enseguida recuperó su sonrisa almibarada y dijo, como si la brusquedad de aquel momento no se hubiera producido: bueno, esperaremos, se habrá quedado rezagado. Él empezó también a mirar alrededor.
Mientras esperaban a que el chico les alcanzase, a Francisco le vino el recuerdo de su primera noche fuera de casa. Después de un montón de horas en tren, llegaron de Maleza a Madrid con Don Gregorio, el agente encargado de llevarles hasta Santander. Estaban hartos del trac-trac del tren, porque habían tardado casi un día en llegar. Don Gregorio les llevó a un hostal de la calle Claudio Coello. En él se separaron de los otros cuatro paisanos de Maleza que les acompañaban, porque dos de ellos se iban a Cuba y dos a Argentina y sus barcos salían de otros puertos. Se quedaron, por tanto, él y Santiago, aquel muchacho de 20 años, que había decidido venirse con él.
Eran compañeros en la última majada donde había trabajado Francisco y allí empezó a hablarle de América y de cómo prosperarían juntos y la ilusión se fue encendiendo en él, porque en medio de la pobreza en la que vivían aquel fuego prendía fácilmente. Esa noche, en Madrid, en la oscuridad de la habitación del hostal, Francisco le alcanzó un trozo de chorizo patatero que le cortó con la navaja, pero Santiago le dijo que no, que no le entraba nada. Y entonces Francisco tuvo miedo, porque, además, cuando llegaron a Madrid y empezaron a ver coches y tranvías por todas partes, había puesto cara de asustado y Don Gregorio, el agente, les dijo sonriendo: pues esto no es nada comparado con América. Aquel comentario les hizo en realidad sobrecogerse de miedo y, por primera vez, Francisco sintió cierto arrepentimiento de haber tirado del chico para vivir una aventura tan incierta.
Estaba recordando esto cuando vio aparecer a Santiago acompañado de otro hombre que lo había encontrado despistado en una de las secciones. Se había quedado atrás, explicó, porque todo le llamaba la atención, porque todo era tan nuevo, porque yo no podía ni imaginarme todo esto, añadió. Francisco hizo el gesto de darle un cachete cariñoso y Sean les dijo sonriendo, pero con los dientes apretados como si estuviera a punto de morderles, que tenían que estar siempre atentos a lo que se les dijese, y que en aquel momento irían a su despacho para explicarles cómo sería su jornada y a qué se dedicaría cada uno de ellos.
Читать дальше