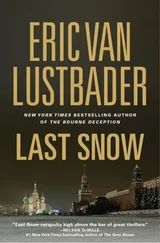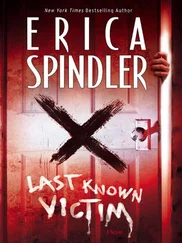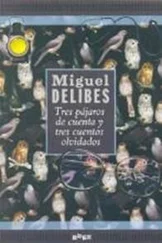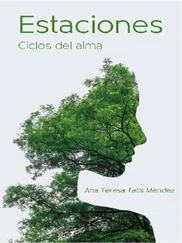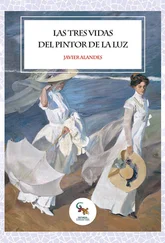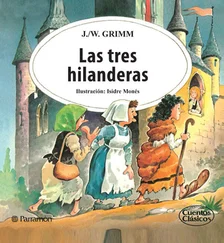Camila se había puesto un buen perfume. Suave. Inmediatamente sentí que había sido un acierto usar el frasco de Lancaster que mi padre había traído de Argentina. Lo trajo para él, claro. Pero los padres son padres.
Y entonces llegaron las demás chicas, que pasaron por donde estábamos y fueron sentándose junto a ella, una tras otra, hacia el centro de la hilera de butacas. Se me hizo rara la forma en que pasó María Alice frente a nosotros: yo encogí las rodillas, pero ella pasó despacito, así, como que distraída, y sentí cómo rozaban sus piernas mis rodillas encogidas. Aquello me desconcertó, me hizo sentir incómodo, una especie de pervertido irremediable. Al instante pensé que tendría que contárselo a Bernardo, Guto y Sergio Eston. Bernardo la traía en la mira. Decía que era un buen ejemplo de chica progre. Yo, en realidad, no entendía si eso era un elogio. Sergio Eston decía que la alemanita esa, la que había andado con el hermano de Guto, Petra, también era progre, y a todos nos parecía que Petra era una chica diferente, alguien nos había asegurado que el hermano de Guto se la había echado a la bolsa bien, bien fácil. A mí su nombre se me hacía muy feo. Pero ella me parecía realmente guapa. En fin: eso de las chicas progre no era fácil de entender ni de explicar.
Lo que sí importaba, lo que podíamos entender, era esto: María Alice era más alta que nosotros, y eso nos intimidaba a todos. Recuerdo que una vez Bernardo estaba bailando con ella en una fiesta en casa de Luis y ella dejó que se le acercara: dejó que se le acercara mucho. Él hacía como que no se daba cuenta, se arrimó un poco más, y entonces ella dijo: “Ahí párale. No voy a bailar así con un chico al que podría comerle el pelo”. Bernardo salió arrasado. Yo me tardé un poco en entender eso de comer el pelo, hasta que comprendí aquella maldad durísima: era su forma de decir que ella era mucho más grande, pero tanto, tan más alta, que cuando bailaba con él, Bernardo le quedaba muy abajo. Recordé eso y también recordé que Bernardo y yo medíamos exactamente lo mismo, o casi. Ella podría comerse mi pelo mientras bailara conmigo. ¿Entonces por qué me había rozado las rodillas? ¿Sería que no había visto, no había entendido que yo estaba con Camila? ¿Sería que no había visto, no había entendido lo que iba a pasar?
El verano pasado, María Alice había andado con un tipo de Río. Él era mucho más grande, tendría tal vez unos diecisiete años. ¿Sería progre María Alice? De pronto, sentado ahí junto a Camila y pensando en María Alice y en Bernardo y en aquel novio pasajero que se llamaba Alex, sentí la urgente necesidad de levantarme, de llamar a mis amigos y de ir a buscar al tal Alex para darle una paliza. Bernardo se merecía esa venganza, María Alice se merecía mis celos súbitos, yo me merecía la provocación de aquel roce de muslos sobre mis rodillas. Progre, claro, y mucho. María Alice. Pero yo no debía pensar en eso. No en ese momento. María Alice era María Alice, Camila era Camila. El mundo también está hecho de esas diferencias.
Las luces se apagaron enseguida. A la mitad del noticiario, yo sentía que había pasado siglos ahí. Cuando vino la parte de los deportes, eché de menos los comentarios que oía a lo lejos, cuatro o cinco filas atrás. Me imaginé a Fernando, Bernardo y Sergio Eston intercambiando opiniones acertadas sobre el futbol que salía en las noticias. En esos tiempos esperábamos que llegara el fin de semana para ver en los noticiarios de los cines los partidos de la semana anterior. Todo mundo conocía el resultado, pero nadie había visto el partido. En esos tiempos no había televisión, como hoy.
Entonces vinieron los cortos y los anuncios, y finalmente empezó la película: Helena de Troya. Yo me revolvía en la silla, no sabía qué hacer, hasta que decidí estarme quieto y aguantar la mala película.
Todo es cuestión de táctica, aseguraba siempre Sergio Eston. Él sabía usar palabras difíciles. Táctica. Yo no sabía muy bien qué era la táctica, pero entendía lo que quería decir: todo era cuestión de saber cuál era el momento correcto para hacer lo correcto. Cualquier equivocación sería un desastre total.
Había, y yo lo sabía, reglas básicas. Pasar el brazo por el respaldo de la butaca y tocar delicadamente el hombro de la muchacha era difícil, pero permisible. Nunca la primera vez, claro. Había que darle tiempo al tiempo, como decía mi abuelo cuando yo quería hacer algo que a él le parecía arriesgado. Darle tiempo al tiempo. Poner el brazo sobre los hombros de Camila ni siquiera se me había ocurrido. Sabía que era difícil. Una batalla. Tomarle la mano, ni pensarlo. Darle tiempo al tiempo.
–Para ellas, eso es el primer compromiso. El principio de todo. Es muy difícil. Es casi imposible –aseguraba Fernando.
Bernardo había ido más allá:
–Yo sé lo que es eso. Tomarla de la mano es realmente muy, muy difícil. Luego hay otra cosa terrible, que es el tema de los besos. Complicadísimo. Hay que calcularlo mucho todo. Por ejemplo: en el cine, le pones el brazo sobre los hombros. Y después, mucho después, intentas tomarla de la mano. Si se deja, ya la hiciste. Pero eso nunca pasa la primera vez. Ni la décima. Tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, si quieres ir más lejos, si ella te sigue el juego, tienes la oportunidad única de saber si va en serio o no. ¿Sabes cómo? Acaríciale suavemente, y varias veces seguidas, la palma de la mano con un dedo. Las chicas se vuelven locas con eso. Pero sólo las chicas progre.
Entonces quise saber: ¿las que no se volvían locas era porque no eran progres, o porque no querían nada con uno? ¿Y qué quería decir con ir más lejos?
Bernardo no dijo nada. Fernando se metió en la conversación con una respuesta fulminante:
–Eso es algo que tú tienes que sentir en el momento. Nadie te lo va a explicar. Sólo tú lo sabrás. No podemos darte clases. Es misterio puro.
Quise tener una hermana mayor para preguntarle esas cosas. Y sólo tenía una hermana menor. Y además, mi hermana no tenía nada de progre. Entre otras cosas, porque sólo tenía ocho años.
Pero en ese momento, cuando empezaba Helena de Troya, lo que traté de hacer fue pensar en una táctica. Descubrir el momento correcto –para hacer qué, eso no lo sabía. Pero sabía que no podía equivocarme.
También sabía que Brigitte Bardot iba a aparecer en cualquier momento, vestida de guerrera griega. Pero, ¿con quién iba a comentar su estilo desparpajado y esos pechos que parecían siempre a punto de explotar, y con quién iba a hablar de cómo me la fajaría si me encontrara con ella… en una playa desierta, por ejemplo? Entendí que mi vida estaba cambiando. Que si esa historia con Camila tomaba forma, no volvería a ser el mismo. Era como perder las confidencias con los amigos, perder a Brigitte Bardot. Porque, a fin de cuentas, alguien que tuviera una novia de verdad no iba a andar por ahí diciendo cómo fajaría con Brigitte Bardot. Y claro que tampoco iba a andar diciendo cómo fajaría con su novia. De pensarlo, lo pensábamos; pero no lo diríamos ni de broma.
A esas alturas, la película ya estaba casi a la mitad y yo no había hecho nada. En realidad, ni siquiera había intentado nada.
Y entonces, con toda la calma del mundo, pasé mi brazo derecho por detrás de la butaca de Camila; me fui por el borde con cuidado, con mucho cuidado, para que ella supiera que había un brazo ahí, que se trataba de mi brazo, y que ese brazo estaba dispuesto a bajar despacio hasta apoyarse en su hombro, y que en la punta del brazo estaba, estaría, la mano que estrecharía suavemente ese hombro, y que esa mano intentaría algo que ni siquiera yo, el dueño de la mano osada, atrevida, imaginaba o imaginaría. Estaba empezando una operación que sin duda iba a ser muy delicada, trabajosa, arriesgadísima. Calculé que tenía más o menos media función de cine para intentarlo. Traté de concentrarme en la película mientras llevaba a cabo aquella operación sin retorno. El problema es que la película era demasiado mala. Alimenté la esperanza de que Brigitte Bardot apareciera vestida de guerrera griega, con un escote que me infundiera ánimos, que me sirviera de aliento e inspiración. Pero nada.
Читать дальше