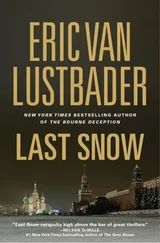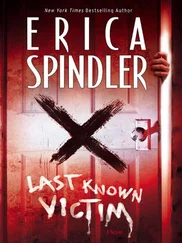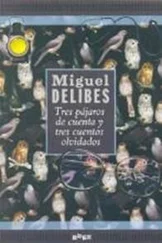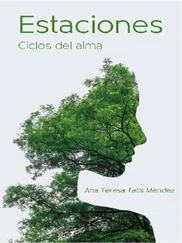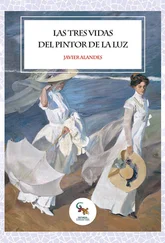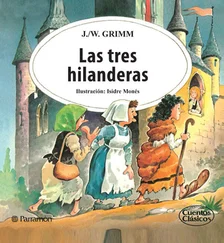–¿Qué hora es?
–Cuarto para las cuatro.
Bernardo siente que empieza a irritarse. Insiste:
–Ándale, ya no le des vueltas.
Guillermo respira hondo, observa un minuto los árboles de la plaza. El aire está absolutamente inmóvil. Bernardo echa su brazo sobre los hombros de Guillermo, los dos se levantan. Bernardo dice:
–Tú tranquilo. Todo va a salir bien.
–Ve tú a saber. No estoy listo. Pero en fin, tú sabrás. Vamos.
–Yo estoy contigo. En el fondo, no estás solo. O sea: vas a tener que resolverlo solo, ¿me explico? Pero estoy contigo.
Y ambos salen caminando apresurados hacia el Cine Majestic. Ese domingo de marzo la película es Helena de Troya.
Bernardo paga los dos boletos. Pasando la puerta de vidrio, el zaguán se abre ante ellos, con su carpeta roja, como la sala de espera de los tiempos venideros. Bernardo compra una cajita de pastillas de hierbabuena. Le entrega la cajita de pastillas a Guillermo. Con tantos nervios, Bernardo se pone generoso. Guillermo siente que carga el mundo sobre los hombros. Caminan juntos, pasando en silencio cerca de pequeños grupos de muchachos y muchachas. Caminan con la calma de quienes van a enfrentar una noche sin fondo, un mar de temporales. Guillermo sabe que, allá afuera, el sol blancuzco sigue iluminando sin calentar, y sabe que no sopla la brisa. Guillermo siente que los ojos del mundo están clavados en él.
Y entonces, entre un océano de cuerpos sin rostro, Guillermo ve la nuca, el pelo castaño y rizado sujeto en una trenza, la blusa azul claro de Camila. Y un despeñadero se abre a sus pies. Se detiene a la orilla del precipicio y se agarra del brazo de Bernardo, que no ha visto el peligro y camina hacia el desastre.
–Mírala, ahí está.
–¿Ahí dónde?
–Ahí. De espaldas. Es la de azul claro.
–Ah.
–¿Y ahora qué hago?
–En primer lugar, mantén la calma. Tranquilo.
–Está bien. Tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Y luego?
–Luego nada. Eso. Vamos. Llegamos, la saludamos, conversamos un poquito y listo. Entras con ella, ¿entiendes? ¡Con ella! No dejes que nadie se siente entre ustedes. Si puedes, escoge la butaca del pasillo, siéntate tú en la orilla, con ella junto, y que las demás chicas se las arreglen como puedan. ¿Entiendes?
–Sí, entiendo. Pero, ¿qué le digo?
–Yo qué sé. ¿Qué le dijiste ayer?
–No fue ayer, fue el viernes. Le pregunté si podía venir con ella a la función de las cuatro del domingo. O sea, esta, hoy, ahora.
–¿Así nomás, si podías venir con ella? ¿No le preguntaste si ella quería venir contigo?
–¿Y cuál es la diferencia? No entiendo, Bernardo. Creo que se lo dije bien, con todo el respeto, ¿entiendes?
–¿Y ella?
–¿Ella? Ah, me dijo que lo iba a pensar. Ayer, en el club, volví a preguntarle. Y entonces me dijo que sí.
–¿Ya ves? Todo está bien. Ahora nada más tenemos que acercarnos.
–Pero, ¿qué le digo?
–¡Yo qué sé! Dile así: “Hola”.
–Pero, ¿cuándo le pido que sea mi novia?
–A la salida. A la salida, ¿me oíste bien? ¡A la salida!
–¿Por qué?
–Porque es mejor.
Las chicas están reunidas en un pequeño grupo. Cuando Guillermo y Bernardo están a punto de llegar, Fernando se aparece frente a ellos, de la nada.
–¿Conque hoy, eh?
Los dos quedan desconcertados, y Bernardo pregunta:
–¿Hoy qué?
–Todo mundo quiere verlo. Mi hermana me contó. ¿Conque hoy, eh, Guillermo?
Guillermo sabe que tiene un segundo para decidirse: o sigue adelante o se rinde de una vez por todas. Siente un miedo extraño, único. Bernardo lo adivina, y decide:
–Sí, hoy. Vamos.
Guillermo siente que va a odiarlo para siempre. Quiere preguntarle a Fernando cómo se enteró su hermana, si la única persona a quien le contó lo que iba a pasar fue a Bernardo. No hay tiempo para preguntar nada: Fernando ya está lejos. Guillermo entonces le pregunta a los cielos si está bien peinado, si se puso la cantidad adecuada de brillantina, si alcanza a olerse el Lancaster que cuidadosamente se roció sobre el pecho y la nuca, si Bernardo lo arruinará todo, si Fernando sabrá ser discreto. Mastica presuroso una pastilla de hierbabuena.
Caminan hacia las chicas. Guillermo sabe que Camila sabe que él se está acercando. Guillermo se pregunta por qué ella no se da la vuelta de una vez por todas para esperarlo. Guillermo siente que las palmas de sus manos están húmedas. Guillermo se mira los zapatos blancos, ve sus propios pies afirmándose a cada paso. Sabe que camina hacia el cielo o hacia el infierno. Sabe que no hay atajos en ese camino. Cuando está casi al lado de Camila, ella se da la vuelta y sonríe. Guillermo siente que la mano de Bernardo le aprieta el brazo. Guillermo sabe que la primera etapa ha sido superada. Guillermo sabe que ahora empieza la peor parte. Guillermo despliega una sonrisa, mira profundamente los ojos de Camila y se arroja al vacío:
–Hola.
Mucho, pero mucho tiempo después –hacia las seis y media de la tarde de ese domingo perdido de un invierno permanente–, Guillermo llegó a la última parada del autobús. Bernardo estaba esperándolo.
–¿Y?
Guillermo hunde las manos en los bolsillos de su pantalón, patea una piedrita con el pie izquierdo, el pie metido en el zapato blanco, y dice:
–Es raro, ¿no?
Y los dos emprenden el camino rumbo sus casas.
Guillermo siente un calor vacío en el centro de su cuerpo. Bernardo está ansioso, pero sabe que tiene que dosificar las preguntas.
–¿Todo bien?
–Sí.
–¿Y?
Y Guillermo no dice nada.
¿Qué decir? Piensa que es inconcebible todo lo que puede suceder en tan poco tiempo. Menos de dos horas de la función de las cuatro de ese domingo, después la charla medio torpe, presurosa, sofocada, a la salida, y después buscar a Bernardo hasta concluir que se habría ido en el autobús de las seis y estaría esperándolo en la última parada. Toda una vida pasada en ese tiempo tan veloz. Otra vida amenazando empezar. Ganas de desaparecer de la faz de la tierra.
–Mañana hablamos. Te advertí que no estaba listo para esto. Ahora ve tú a saber…
Bernardo quiere preguntarle más, quiere acabar ya con esa plática. Quiere, necesita saber. Pero se calla. Ve a Guillermo diciéndole adiós con la mano y caminando hacia la puerta de su casa. Ve a Guillermo entrando en su casa. Y se queda pensando que la vida tiene sorpresas así. Guillermo y Camila. ¿Cuándo le llegará a él el momento de estar con alguien? Piensa también que Guillermo anda raro, tenso como la cuerda de un tendedero.
(¿Por qué tienen que ser así las cosas? Aquí estoy, en la inmensidad de este cuarto desordenado. No puedo ni subirle a la música, porque se quejan. Nadie respeta a nadie; uno tiene que respetar a todo mundo.
Fue tan fácil y tan difícil, y ahora ya no sé nada.
Vi que Bernardo y Fernando se alejaron, supe que de ahí en adelante todo estaba en mis manos, sentí un golpe de frío en el pecho, pero poco después creí que las cosas iban a salir bien. Ella también apretó el paso y dejó atrás a las demás chicas. Todo iba bien, ella ayudaba. Hasta pude escoger la fila. Le dije:
–Si te parece, nos sentamos en este extremo. ¿Estás de acuerdo?
Y agregué, con una voz sombría –había tenido que pensar un montón antes de decidir cuál sería el mejor momento para hablar por primera vez con una voz sombría:
–Yo nada más me siento en las butacas que dan al pasillo. Ya sabes: manías.
Ella se detuvo un instante, puso cara de no entender nada y luego preguntó:
–¿Este extremo está bien para ti?
–Perfecto. Sólo es una vieja manía.
Yo creo que todo mundo debe tener viejas manías. Es importante. No muchas: apenas las suficientes para darse cierto aire de misterio. En realidad me moría de miedo de que me preguntara el porqué de esa vieja manía que acababa de inventarme. Pero no me preguntó nada: fue piadosa. O no le dio importancia a aquello. O fue sabia. O todo al mismo tiempo.
Читать дальше