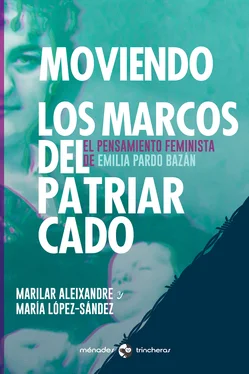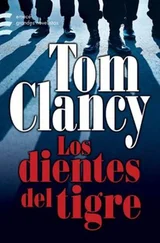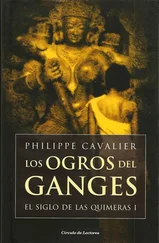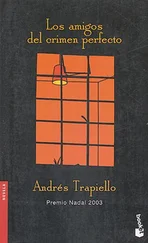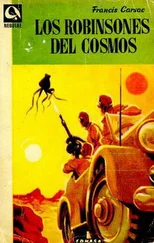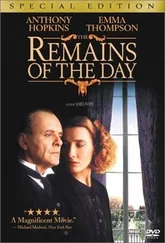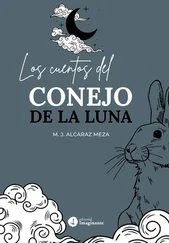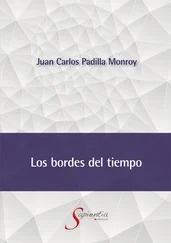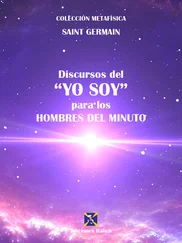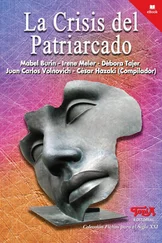Por el contrario, Pardo Bazán alega que esta inferior educación es un impedimento para las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Así, ridiculiza a las señoritas de Barrientos, en las que la insuficiencia intelectual es vista, desde la óptica masculina de Mauro, como falta de cualidades para una compañera adecuada: «Lo que realmente daba (…) era pavor, de imaginar que se preparaban con tal régimen futuras esposas y madres de familia; de pensar que aquellas muñecas rellenas de serrín, y con la cabeza hueca, serían, andando el tiempo, base de un hogar, compañera de un hombre inteligente».35
Esta preocupación por la educación de las mujeres es compartida por un conjunto de escritoras del siglo xix. El anhelo de aprender y saber es un tema clave, recurrente en la escritura de la Nueva Mujer. Este término, acuñado por Sarah Grand, fue popularizado por Henry James y la «cuestión de la nueva mujer» es una dimensión relevante de la literatura en la segunda mitad del siglo xix. Gail Finney, en un libro sobre el teatro a finales del siglo xix, la describe así:
[La] Nueva Mujer procura la autorrealización y la independencia, a menudo optando por el trabajo como forma de sustento. Suele esforzarse por la igualdad en sus relaciones con los hombres, intentando eliminar la doble vara de medir que moldeaba las costumbres sexuales de la época siendo, en general, más directa sobre su sexualidad que la antigua mujer. Desalentada por las actitudes masculinas o por la dificultad para combinar matrimonio y carrera, a menudo decide permanecer soltera; simultáneamente, otorga un valor creciente a las relaciones con otras mujeres (Este nuevo énfasis literario en la solidaridad femenina va en paralelo al crecimiento en la vida real del asociacionismo femenino). Más aún, la Nueva Mujer tiende a poseer una buena educación y a leer mucho. Aunque no necesariamente sufragista, es probable que esté más interesada en la política que la mujer convencional. Finalmente, la Nueva Mujer es físicamente vigorosa y enérgica, y prefiere ropas confortables al atuendo restrictivo que suelen vestir las mujeres de su tiempo. A menudo lleva el pelo corto, monta en bicicleta y fuma cigarrillos —todo ello considerado una osadía para las mujeres en el cambio de siglo. Significativamente, a pesar de todo, el destino último de la Nueva Mujer de ficción es frecuentemente la histeria o algún otro desorden nervioso, enfermedad física o incluso la muerte, a menudo por suicidio, reflejando su final desgraciado el hecho de que la sociedad simplemente no estaba preparada para acoger sus nuevas formas de ser.36
Sin duda muchos de estos rasgos resultan apropiados para la propia Emilia y algunas de sus protagonistas femeninas. Lectura, educación, trabajo como forma de sustento y requisito para la independencia, son elementos que definen a la nueva mujer, de ahí la centralidad de reivindicar la formación y de que, ante las trabas, se opte por una autoeducación por necesidad, en ocasiones regida por un plan sistemático que pretende compensar las deficiencias de la educación no reglada.
Las autoras —también autores, como Henry James o Ibsen— que representan literariamente a la Nueva Mujer centraron su atención en uno u otro aspecto de la cuestión. En cuanto a la formación y educación de las mujeres, George Eliot (Mary Ann Evans), sitúa en primer plano el deseo de realización intelectual. Tanto en El molino del Floss (1860) como en Middlemarch (1871-1872) la trayectoria de las protagonistas, Maggie y Dorothea, está definida por la vocación intelectual y el afán de saber. Ya antes, a mediados de siglo, Elizabeth Barret Browning había situado este tema en el centro de su novela Aurora Leigh (1856). La protagonista, Aurora, pasa por distintas fases en lo referente a la educación: inusual en los trece primeros años durante los que vive en Italia con su padre tras la muerte de la madre; convencional para una mujer de la época cuando se traslada a vivir en Inglaterra con su tía; autodidacta, finalmente, a través de la biblioteca de su padre, lo que la conduce a rechazar el matrimonio para intentar desarrollar su carrera de escritora.
También Rosalía de Castro se aproxima explícitamente a la cuestión al describir, a través del personaje de Dorotea, directora de una escuela femenina, la formación recibida en el colegio de señoritas al que asiste Mariquita en El caballero de las botas azules (1867): «A los dieciséis años no sabía más que leer torpemente en el catecismo, escribir sin ortografía, coser un poco y jugar a los alfileres».37 Dorotea presenta la ignorancia de Mariquita como una virtud que exponer ante su pretendiente: «Cieguita la tengo».
Hay similitud entre las dos autoras gallegas en la construcción de un arquetipo femenino de signo contrario al representado por Feíta: el de la mujer que se amolda al papel que le otorga el esquema patriarcal de la época y que aparece negativamente caracterizada por su irrelevancia social. Las señoritas de Barrientos de las obras de Emilia se parecen a los personajes femeninos ociosos de El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro, de los que se da una visión muy negativa:
Ahora bien, ninguna que no sepa hacer más que andar en carretela, tumbarse en la butaca y decir que se fastidia, por más que sepa asimismo la equitación, las lenguas extranjeras y vestirse a la moda, nunca será para mí otra cosa que un ser inútil, una figura de cartón indigna de oír la más pequeña de mis revelaciones.
La cuestión de la educación de las mujeres es pues indisoluble de la reflexión sobre su papel y función social. Feíta quiere aprender, pero también ganarse la vida con su saber, ejercer un papel activo en el ámbito laboral. Este era el deseo de muchas mujeres del siglo xix que quisieron abrirse camino a través de la escritura. El derecho a ejercer una profesión es una de las propuestas de Emilia en el Congreso Pedagógico, propuesta derrotada, como se ha discutido en el capítulo anterior.
Siendo la educación de la mujer una cuestión de enorme interés para las escritoras de la época, el activismo de Emilia Pardo Bazán no se limita a su tratamiento como tema literario, concretándose en su implicación en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano celebrado en Madrid en 1892 con más de 2000 inscripciones, y en las numerosas conferencias en las que abordó temas educativos. Como analiza Narciso de Gabriel,38 Emilia tuvo un destacado papel en el congreso, con la memoria titulada «Relaciones y diferencias entre la educación de la mujer y del hombre», la presentación de las conclusiones y la elaboración de un resumen de conferencias y memorias. En su intervención denunció las enormes diferencias en la educación tanto moral como intelectual, e incluso estética y cívica. El congreso se convirtió en el marco en el que las ideas de Pardo Bazán sobre la educación, transversales y constantes a lo largo de su vida y su obra, encuentran una formulación más sistemática y explícita. En las conclusiones leídas el 17 de octubre, después de la argumentada memoria presentada el día anterior, incide en las exigencias tanto de reconocimiento del destino propio como del acceso a la enseñanza oficial, y al ejercicio de las carreras y puestos para los que habilitan esos estudios. Concluye el resumen de la sección quinta del congreso con un llamamiento al voto que pone de manifiesto su reformismo y activismo.
La situación educativa de la mujer en España es resumida por Narciso de Gabriel a través de elocuentes datos numéricos: si entre 1850 y 1885 el porcentaje de niñas que asistían a la escuela primaria había subido del 29,78% al 44,53%, su presencia en la enseñanza secundaria —que se iniciaba a los 10 años— y universitaria no pasaba de anecdótica. En el momento de celebración del Congreso, solo había siete mujeres matriculadas en las universidades españolas; en el curso 1900-1901 eran nueve en las universidades y 44 en los institutos. No extraña pues que la propia Emilia califique como «radicales» las ideas que va a presentar al Congreso. Si bien todos los ponentes de la sección quinta coinciden con la visión y las reivindicaciones da autora, no sucede lo mismo con el conjunto de los congresistas, ni con el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, quien intervino desde la aparente concesión para después rechazar el fundamento de la reivindicación de Pardo Bazán, la educación para la autonomía. Las resistencias a su discurso se plasmaron en los resultados de las votaciones: la sección quinta, dedicada a la educación de la mujer, fue la que obtuvo resultados más negativos, detallados en el capítulo anterior. Sus propuestas más radicales fueron rechazadas, ella dulcificó otras, no obstante el éxito obtenido fue limitado. A pesar de ello el Congreso fue calificado de sectario, atacado por estar promovido, según sus detractores, por la Institución Libre de Enseñanza y basado en el krausismo, lo que indica que el clima social era aún más hostil. Hubo que esperar a 1910 para que se reconociera el derecho de las mujeres a estudiar en los Institutos de Secundaria y en la Universidad, antes de ese año condicionado a la aprobación del director o decano del centro correspondiente.
Читать дальше