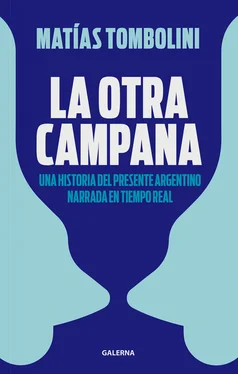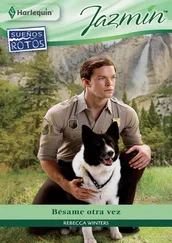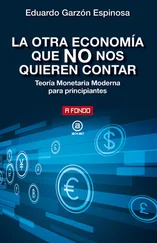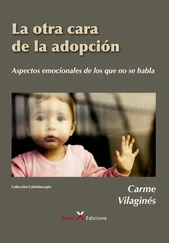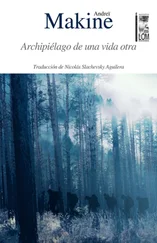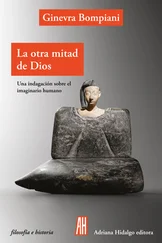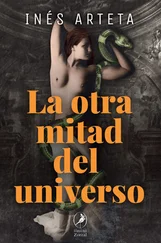Sin duda este relato forma parte de mi vivencia personal, pero también es parte fundante de mi identidad; por eso, cuando supe que el primer viaje del presidente sería a Israel, nada menos que para asistir a un evento en conmemoración del Holocausto y contra el antisemitismo, lo primero que sentí fue una enorme satisfacción.
Al comienzo todo indicaba que el canciller Solá sería el representante nacional para aquella relevante ocasión global, pero finalmente fue Fernández quien tomó la posta para realizar su primer viaje como presidente.
En materia de relaciones internacionales, cuando un nuevo gobierno asume, el análisis de los medios gira en torno a si estamos o no insertados en el mundo. Hace varios años que medimos nuestra relevancia en el concierto de naciones oyendo voces que nos comparan con otros países, que hablan de oportunidades perdidas, de alianzas perjudiciales y de inversiones que vendrían o no de acuerdo a quien nos gobierne.
Lo cierto es que el modo en que nos vinculamos con los demás países es el resultado de múltiples factores que deben ser puestos a la luz de una estrategia determinada. Por ello es tan relevante observar con quién y de qué manera tomamos posición a escala global, dado que esencialmente somos un país de escasa relevancia, mal que nos pese.
Para ponerlo en números, Argentina representa el 0,5 % del PBI global, tiene el 0,6 % de la población mundial y nuestro total de exportaciones anuales es equivalente al 0,3 % de las exportaciones del mundo. (29) Cuesta asumirlo, pero para darnos una idea de lo relevante que es nuestra nación, por ejemplo, en Estados Unidos, lo mejor que podemos hacer es imaginar todo lo que sabemos sobre Hungría y algo así le pasa a un yankie cuando le preguntan sobre nosotros.
Tener claro el rol y la importancia que tenemos en la escena internacional, resulta fundamental para determinar qué podemos pretender de las relaciones bilaterales o multilaterales que establecemos. Por eso la política exterior debería ser una “política de Estado” con mínimas variaciones durante las décadas. Sin embargo, si miramos la orientación que tuvimos con los presidentes de la actual era democrática, desde Alfonsín hasta acá, nos cuesta encontrar un hilo conductor.
El mundo atraviesa una época de extrema volatilidad, donde el verdadero escenario de los conflictos a escala global permanece debajo de nuestra percepción cotidiana. Amenazas a la seguridad mundial en el plano del ciber terrorismo, escenarios de conflictos bélicos de diseño donde será más difícil defenderse de un virus que de cualquier soldado. Ataques a la estabilidiad económica y riesgos de colapso financiero son algunas de las amenazas que ocupan la mayor parte del tiempo de los equipos externos de las naciones desarrolladas.
De esta manera, la capacidad de influir en el mundo por parte de nuestro país es muy limitada y por ello es determinante tener claros los objetivos, un plan concreto y un conjunto de acciones ordenadas que busquen cumplir lo pautado.
En enero de 2020, nuestro panorama internacional estaba absorbido por un tema excluyente: en los próximos años la Argentina tendría que hacer frente a los vencimientos de la deuda externa, la cual había aumentado sustancialmente (casi 40 p.p. en términos de PIB) durante el gobierno de Macri, y totalizaba los 323.065 millones de dólares (90,2 % del PIB). (30) La renegociación se planteaba como una prioridad urgente y difícil. No se trataba de una cuestión ideológica sino bien concreta, cada vencimiento de deuda se paga con recursos, que son, ni más ni menos, que los impuestos que pagamos todos.
Pocos días después de la asunción, el presidente Fernández dispuso una agenda internacional para visitar diferentes países. Alejado del glamour de DAVOS (véase el capítulo siguiente), sin posibilidades de pagar la deuda como estaba planteada y con la obligación de generar un marco razonable para volver a crecer, Fernández buscaba dar a conocer su posición en política exterior afirmándose en la multilateralidad, destacando afinidades con los gobiernos progresistas del mundo, pero a la vez, intentando arribar a un vínculo más sólido con países que estaban más alejados como los Estados Unidos de Trump e Israel de Netanyahu.
Israel sería su primer destino luego de la invitación a participar del “Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo” en el Museo de la Universidad Yad Vashem. El evento era uno de los actos políticos más importantes de la historia de Israel del que participaban decenas de líderes mundiales.
Aquel evento estuvo signado por una histórica plegaria en hebreo del presidente alemán Frank-Walter Steinmeie (recordemos que no cumple el mismo rol que la Canciller, Angela Merkel, quien conduce efectivamente los destinos de aquel país desde hace más de quince años): “Bendito eres Tú, Dios nuestro, Rey del Universo que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento”.
Sus palabras serían históricas por el significado y porque aquel evento global sería el último de su tipo antes de que el mundo entrara en la era pandémica.
Aunque en términos comerciales Israel no figura entre los principales socios de Argentina, los vínculos entre ambos países se explican a partir de los lazos que desarrolló, desde su establecimiento en el país, de la comunidad judía local, la cual es muy relevante. Recordemos además, que Argentina fue el primer país Latinoamericano en reconocer al Estado de Israel (como estado soberano), lo cual sucedió el 14 de febrero de 1949, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón.
El esclarecimiento de los terribles atentados que sufrimos en la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994), es una deuda pendiente que arrastra sus secuelas con fuerza en la discusión política local. Alberto Fernández fue invitado por el presidente Rivlin, y sería el único mandatario latinoamericano en concurrir, así que la aceptación a participar fue muy bien recibida tanto en la comunidad como en Israel.
Es claro que, a la hora de aceptar la invitación, también se evaluó la posibilidad de buscar apoyos, sobre todo considerando la alianza histórica de Israel con los Estados Unidos. Pero más allá de eso, había otro aspecto determinante y es que participar del Foro implicó la reafirmación del compromiso de Argentina con la memoria de la Shoá como una de las pocas políticas de Estado en materia de relaciones internacionales.
“El papel de los líderes políticos es dar forma al futuro”, se le escuchó decir al presidente Rivlin en uno de los múltiples eventos; seguramente esas palabras resonaron en Alberto Fernández. Abogado y docente especializado en derecho penal, el presidente expresó en muchas ocasiones que entre sus prioridades de gobierno se encuentra la defensa irrestricta de los derechos humanos y que el mejor camino es un Estado comprometido en garantizarle su ejercicio efectivo a todas las personas.
Sostengo que gobernar también significa establecer prioridades y, durante esos primeros días, se pudo comprobar por dónde iba la cuestión. 72 horas después de visitar Israel, Fernández dio inicio a su gira europea. “Europa es un continente enorme, del cual muchos de nosotros descendemos, y fundamentalmente son los grandes inversores que Argentina tiene”, declaró el presidente en un intento de poner blanco sobre negro respecto del objetivo del nuevo destino, que era bien diferente del de su primera visita oficial.
A la luz de las cifras, los dichos de Fernández verifican la relevancia de aquella instancia de la gira. En términos de inversión extranjera directa, en el período comprendido entre el 2001 y 2012, (31) Europa en su totalidad fue el continente que más aportó, con unos USD 40.729 millones (55 % del total), de un total de USD 73.972 millones. Profundizando en la Unión Europea, el bloque registró unos USD 37.735 millones (51 %) bajo este concepto. De este modo, la región se convirtió en el principal inversor, dejando muy por detrás a Norteamérica con unos USD 16.188 millones (22 %). Asimismo, indagando en las cifras del Banco Central (32) y en los informes de la CEPAL, (33) esta tendencia en el ranking de inversores se mantuvo hasta el 2016. Sin tener en cuenta el 2020 afectado por la pandemia, en el último año (2019) el comercio con la Unión Europea representó el 13,6 % de las exportaciones, 18,2 % de las importaciones, y 15,6 % sobre el total de nuestro comercio exterior, ubicándose inmediatamente detrás del intercambio con el Mercosur. Desde una mirada más largoplacista , el promedio del último lustro, traslada las cifras a una proporción del 14,6 % para las exportaciones y 17,5 % para las importaciones. En otras palabras, durante el período comprendido entre el 2015 y el 2019, las transacciones con la Unión Europea -incluyendo en ésta a Reino Unido para todos los años bajo estudio- representaron el 16 % del volumen comerciado total, (34) siguiendo nuevamente a nuestro principal socio comercial, el Mercosur, bloque que acaparó en dicho período el 24 % del total.
Читать дальше