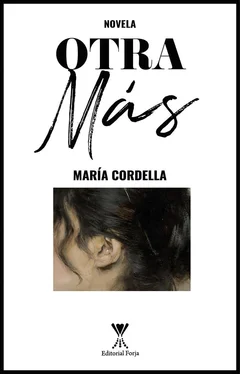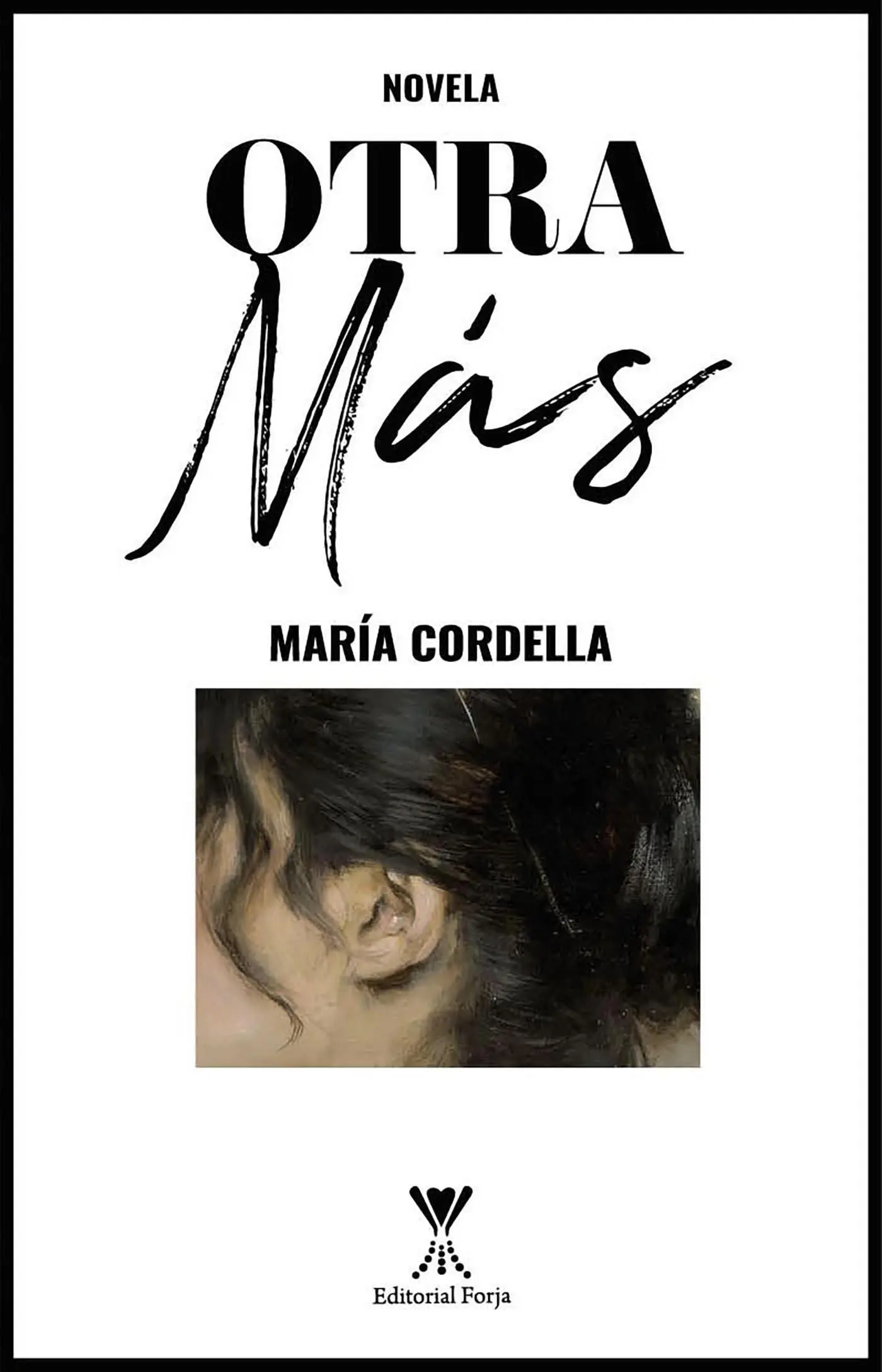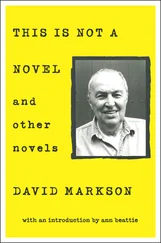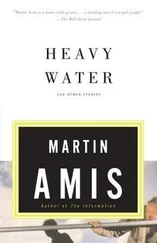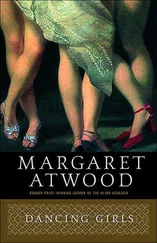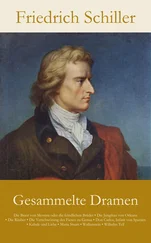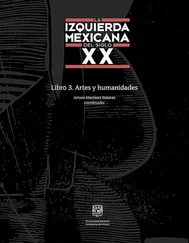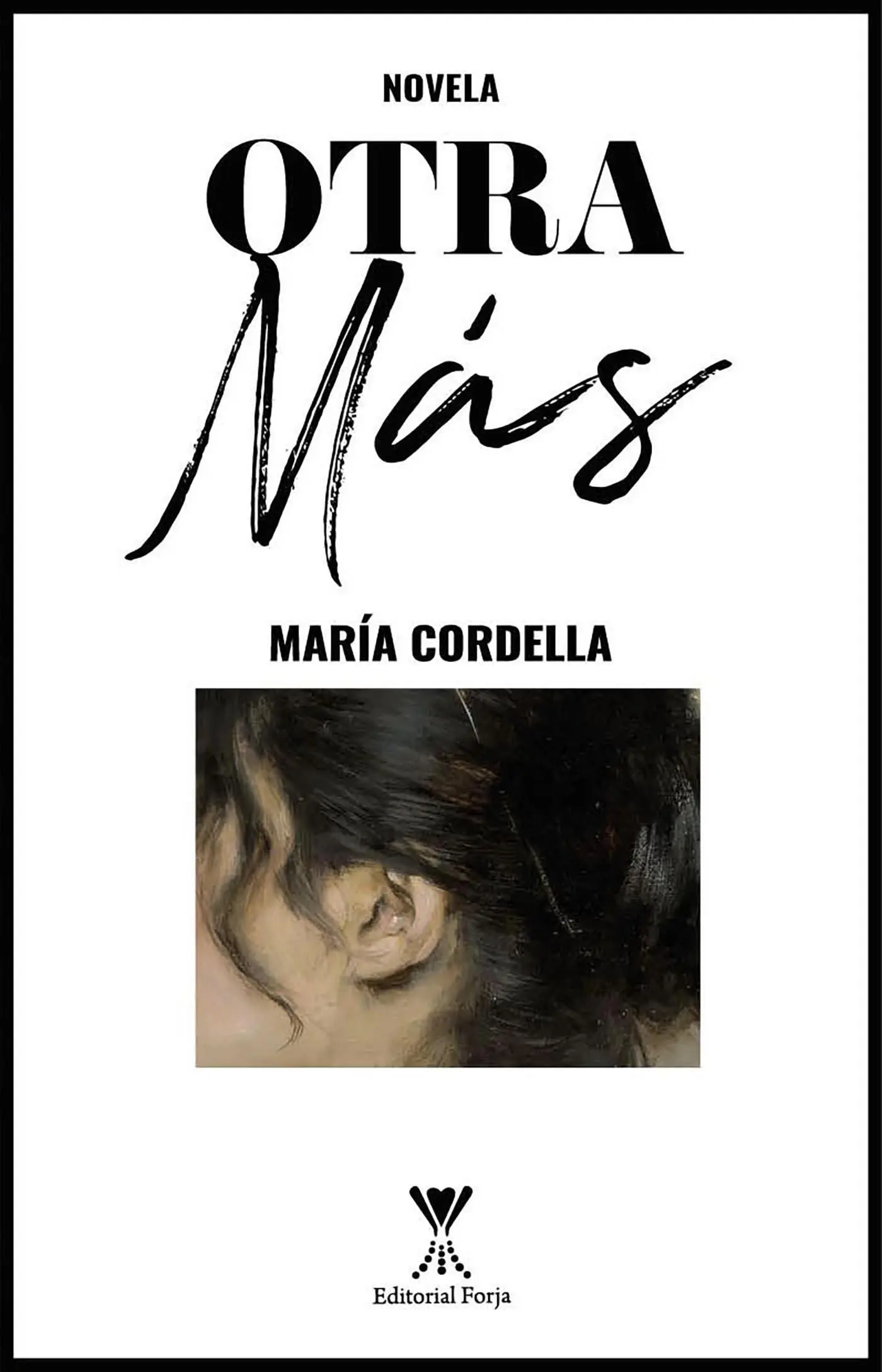

OTRA MÁS
Autora: María CordellaEditorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: 56-2-24153230, 56-2-24153208. www.editorialforja.cl info@editorialforja.cl info@editorialforja.cl Primera edición: Agosto, 2021. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.
Registro de Propiedad Intelectual: N° 2021-A-3788
ISBN: Nº 9789563385335
eISBN: Nº 9789563385342
A Campbell
Se hacía de noche. La llovizna fina enterraba el sol del atardecer.
Un griterío creciente sorprendió a los que festejaban la Independencia nacional en esa feria. El alboroto se hacía alarmante, la turba descendía despavorida. Cientos de personas escapaban de algo, no se sabía de qué. La estampida levantaba una polvareda que confundía la visión. El tumulto crecía. El polvo, la oscuridad del atardecer. Los gritos. Nombres propios repetidos una y otra vez.
Estaba obscuro y la llovizna fina se transformaba en bruma densa.
Un hombre aferrado al manubrio de su camión apretaba el acelerador con fuerza. Descendía zigzagueando por la ladera del cerro y la velocidad aumentaba con la pendiente. La bocina no funcionaba. El camión avanzaba, se desencajaba acelerado. El copiloto intentaba cobrar una antigua deuda que el chofer se negaba a saldar. Se trenza una gresca entre ellos. Manotazos van y vienen. La furia empaña los vidrios, disloca la caja de cambios, afloja los viejos frenos. Van ebrios y ya ciegos. El chofer lanza fuera del camión al que era su compadre. El vehículo se deja llevar por la fuerza de gravedad que dirige el curso de los hechos, la gravedad de los hechos.
El camión seguía en su curso errático y entonces fue el chofer quien asustado saltó fuera de la cabina justo antes que la mole rodara sin dirección. El vehículo tomaba así a los festejantes y los tiraba lejos o los aplastaba a su paso. Muchos alcanzaron a correr. Otros se refugiaron en los locales. Algunos, lejos de allí, no se dieron por enterados. Una amplia grieta en la tierra, húmeda por la lluvia, logró parar la estampida.
El chofer se dio a la fuga.
La familia Casas no se perdía los festejos anuales del Día de la Independencia. La esperaban cada primavera y esta vez pensaban curiosear una nueva locación a los pies de la montaña. Minutos antes de la estampida paseaban por el pasillo central. La hija mayor de la mano de su novio quinceañero, más adelante, la madre del brazo de la abuela y la pequeña de cuatro años sobre los hombros del padre, más atrás. Habían subido la ladera y decidido volver abajo en busca de un local más silencioso.
El aire helaba la nariz.
El vendedor de burbujas agitaba la botella de jabón, el loro del organillero derramaba sobre el suelo papelillos de la suerte, mientras decenas de volantines se empinaban a la distancia.
Había olor a carnes asadas y a fermentaciones de frutas.
Y bulla, mucha. También alcohol, por supuesto. En todos los locales y en todos sus grados. Infaltable en la fiesta de la Independencia.
La llovizna fina continuaba. Alguna señora protegía su peinado usando la cartera de paraguas.
La escena, esta escena, se enquistaba en el siglo pasado. Segunda mitad de los setenta. Cuando padres, abuelos y tías circulaban juntos entre los puestos de la feria y jugaban con sus niños a derribar suaves peluches o erguidos soldados sobre tablones de madera. Se disparaba a patos metálicos porfiados.
La nueva feria atraía más gente que lo habitual. El país mostraba un repunte económico y esa esperanza de bienestar aflojaba el presupuesto y hacía cundir la alegría.
El municipio había asignado ese espacio para la fiesta nacional esperando no tener problemas con la pequeña pendiente de la ladera. Se dispuso que el estacionamiento de los locatarios estuviera arriba del terreno y que abajo fuera el del público. Al centro: dos hileras paralelas de luces coloridas demarcaban la amplia avenida de transeúntes.
En los locales, los parroquianos bailaban corridos o cumbias. En dos o tres las orquestas tocaban en vivo. Comían carnes encebolladas y chorizos en pan francés.
El frío de esa tarde obligaba a saltar, a moverse rápido, a buscar abrigo en algún mesón. Los clientes cerraban sus chaquetas; guardaban sus manos en los bolsillos y levantaban las espaldas para proteger el cuello del viento helado del atardecer.
El padre de la familia Casas, minutos antes, había tropezado y decidido, por seguridad, bajar a la niña de sus hombros. La llevaba tomada de la mano con firmeza cuando empezaron los gritos y la batahola, pero en el desorden alguien la había empujado y soltado de sus dedos. Por un momento la perdió. No lograba verla adelante y desesperado se volvió a buscarla. Supuso que estaría asustada entre tanto grito y desorden. Supuso que se quedaría quieta cerca del lugar donde se habían separado. No lograba encontrarla mientras todos los Carlos llamaban a sus Beatrices y los Juanes a sus Marías y los Luchitos a sus mamis y las Clauditas a sus mijos. Las suegras rezaban en voz alta. Los chicos y los grandes corrían atemorizados, abriéndose paso para escamotear la máquina que se venía encima. Y la bruma que borraba el instante. Escapar, escapar que a más de alguien va a matar, pensaban los clientes. Más confusión y polvo y bruma. Y así fue que en la oscuridad se perdió la mole y llegó el silencio. ¿Estamos todos? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Dónde está el papá? No encuentro al papá. ¿Y la Clarita? ¿Dónde está la Clarita?
La mujer madre vio el cuerpo de su marido de espaldas tumbado sobre el camino. Aliviada supuso se levantaría por si solo una vez que pasara el susto. Entonces giró la cabeza de un lado para otro y gritó: ¡la Clarita! Busquen a la Clarita. La hija mayor de 14 años ya había visto que bajo el cuerpo del padre se asomaba la manito de su hermana de 4 años. Los puños estaban entrelazados, pero ninguno de los dos se movía. Tampoco se oían quejumbres. La había encontrado, la había protegido. Abrazados sobre el polvo de esa calle improvisada estaban entrelazados, inertes, callados. La hija mayor también se quedó sin voz. Sencillamente no le salía sonido alguno de la garganta para avisarle a su madre la tragedia. Ya había caído en cuenta de la desgracia. La mujer madre corría de un lado a otro con la trayectoria ilógica de un insecto encerrado. Corría sin plan, sin razón.
Fue una desconocida quien la abrazó y esperó hasta que ella comprendiera.
Que comprendiera lo que no se puede comprender.
Sin frenos un camión desbocado ladera abajo llevaba un deudor y su cobrador en lucha encarnizada.
Avanzaba atropellando lo que hubiera a su paso.
Y se fugó.
Dos días después sería el velatorio. Los cuerpos pasaban por el Instituto Médico Legal quien debía certificar la muerte por accidente. Llegó mucha gente a saludar. Un cajón negro y otro blanco. Uno grande otro pequeño, uno al lado de otro. Todos interrumpieron sus días de asueto. La mayoría había salido de la ciudad ya que ese año las festividades coincidían con un fin de semana extendido por dos días sándwich.
Читать дальше