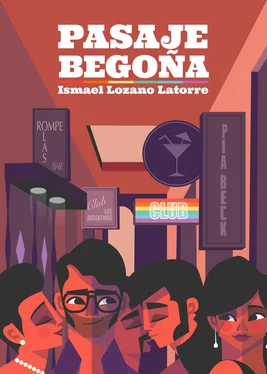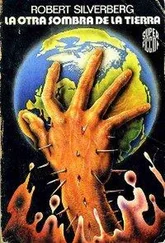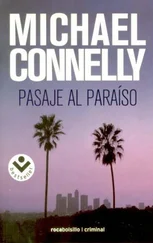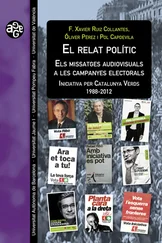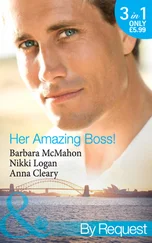Quince, veinte, treinta escalones…
El mar al fondo. La luna reflejándose en su superficie y las estrellas, coquetas, utilizándolo de espejo para pintarse los labios.
A la izquierda una sombra. Un alemán de unos cuarenta años de pelo castaño, con bigote frondoso y la piel quemada por el sol. Olía a aceite de coco y llevaba una camisa celeste que dejaba al descubierto su pecho peludo. Pantalones negros, ajustados, con la bragueta abierta y el miembro asomando.
Ardor.
Deseo.
Sus ojos se encontraron y el desconocido le pidió con un gesto que se acercara.
Ganas de tocarlo, de besarlo, de devorarlo.
El pulso acelerado.
Ya no había marcha atrás.
Antonio avanzó lentamente hacia él, sus brazos lo agarraron mientras su lengua vigorosa invadía con fuerza su boca.
Un beso largo, intenso, pasional.
Sus sexos duros, pegados, mientras sus manos recorrían sus cuerpos. Un gemido, dos, tres… Los dedos del alemán perdiéndose entre sus nalgas y haciéndolo estremecer. Estaba tan excitado, que cuando el extranjero se bajó el pantalón, se puso de rodillas para practicarle sexo oral sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor.
Tres parejas de los grises. Dos en la parte alta y otra en la baja. La policía cercó la escalinata e irrumpió en ella golpeando a sus presas. Era una redada. No solía haber muchas, pero cada vez se producían con mayor asiduidad. El régimen franquista no quería que el ambiente depravado del Pasaje Begoña se extendiera por el resto del pueblo. Había que frenarlo, contenerlo, demostrar quién mandaba allí.
—¡Maricones de mierda! —chillaban mientras levantaban sus armas.
Las porras golpeaban a los chicos que daban rienda suelta a la pasión. El frenesí se mezclaba con los gritos, llantos y alaridos. Algunos saltaron la valla y huyeron por el camposanto. A otros, en cambio, los sorprendieron y terminaron durmiendo en la Prisión Provincial de Málaga.
Antonio no los vio llegar. Todo sucedió tan rápido que no le dio tiempo a reaccionar. Cuando los grises lo golpearon, el joven estaba poniéndose de pie y subiéndose los pantalones. Tenía tierra en las rodillas.
—Vaya, vaya —exclamó alguien a su espalda—. ¿Pero a quién tenemos aquí?
El chico no reconoció su voz, pero sintió un escalofrío. Al mirarlo tampoco recordó quién era, pero le temblaron las piernas. Uniforme gris, gorra y un arma en la mano. Sus ojos lo miraban retadores como si tuviera algo personal contra él.
—Volvemos a encontrarnos, maricón —le escupió con rabia—. Y seguro que ahora eres más simpático.
El tacto metálico del revólver en su sien. Le puso la pistola en la cabeza y presionó con fuerza.
Terror. Estremecimiento.
Vio su vida pasar ante sus ojos.
Pensó que aquel desaprensivo iba a apretar el gatillo.
—¿No te acuerdas de mí? —le preguntó furioso.
El alemán, aterrado, se puso a gimotear cuando los grises lo rodearon e instintivamente abrió su cartera y comenzó a repartir billetes.
El policía apretaba con rabia el cañón de su revólver en su sien, haciéndole daño.
Imágenes difusas pasando a gran velocidad por su cabeza. Antonio había visto a ese hombre otra vez, pero no sabía dónde. ¡No iba de uniforme! De eso estaba seguro. Sus ojos, su odio, sus muecas… no le eran del todo desconocidos.
El dedo en el gatillo. El pulso le temblaba y Antonio tenía ganas de llorar, pero logró contenerse. Debía mantenerse serio, tranquilo, era lo mejor para no alterarlo, para intentar salvar la situación.
—¿No vas a decir nada? —insistió furioso.
El restaurante. Había sido allí. Hacia dos o tres semanas. Aquel hombre había estado en la mesa ocho sentado con su mujer y su familia. Habían pedido una paella, cuatro espetos, gambas a la plancha y cinco botellas de vino. La cuenta fue suculenta.
—¿Es que no le vas a hacer a un descuento a un miembro del Cuerpo de la Policía? —le preguntó el hombre brabucón cuando recibió la factura—. Yo soy un patriota que lucha por España cada día.
El camarero, educadamente, siguiendo las instrucciones que su padre le había dado, negó con la cabeza.
—Lo siento señor, todos los clientes que se sientan en nuestras mesas son iguales para nosotros —le contestó—. Aunque le agradecemos su labor, no podemos hacer precios especiales a nadie.
La mujer del policía, incómoda, le hizo una señal a su marido para que pagara, pero él resopló. Y su suegra, al verlo humillado, puso cara de satisfacción.
—¡Está bien! —respondió el hombre visiblemente ofendido—. ¡Pero no somos iguales! ¡No lo olvides! Que sea la última vez que comparas a un patriota con uno de estos maricones que visitan nuestra tierra. ¡Respeto y agradecimiento! Eso es lo que nos merecemos. Si no fuera por nosotros que sacrificamos nuestros intereses particulares por el bien común, velando por la gracia de España, ninguno de vosotros tendría un trozo de pan que llevarse a la boca.
Tensión.
Escalofrío.
El dedo en el gatillo y uno de sus compañeros pidiéndole al policía que le pusiera las esposas al chico y lo dejara en paz.
—¡No! —protestó—. Este maricón me debe una disculpa.
El revólver en la sien.
Los ojos del agente mirándolo con odio mientras Antonio comenzaba a llorar y las lágrimas descendían por sus mejillas.
Había intentado controlarse, pero no podía más.
Aquello era su fin. Lo veía. Lo sentía.
¡Podía matarlo allí mismo! Disparar y dejar su cuerpo tirado en la cuneta. Nadie diría nada. Sus compañeros confirmarían que el detenido se había enfrentado a ellos o que era un enemigo de la patria.
—Lo siento. ¡Lo siento! —balbuceó desesperado—. Siento como lo traté en el restaurante. ¡Usted tenía razón!
Una sonrisa cínica de satisfacción en su cara.
El policía le quitó la pistola de la sien, pero en vez de liberarlo, se la metió en la boca.
No había acabado de torturarlo, de atormentarlo. No se sentía satisfecho.
El cañón del arma entre sus dientes.
Orín caliente descendiendo por sus piernas y empapando sus zapatos.
El alemán, horrorizado, les entregó todo su dinero y salió corriendo.
La luz de la luna iluminando la escena.
—Sería muy fácil acabar contigo —le susurró al oído—. Escoria como tú ensucia el nombre de España. Le haría un favor a la patria y al Caudillo si te disparara ahora mismo.
Su corazón desbocado.
Miedo. Pavor.
Sabor metálico en la boca. A muerte. A pólvora.
Su existencia terminaba.
Moriría solo y con los pantalones meados.
¡Le quedaban tantas cosas por hacer! ¡Por sentir! Aquello era cruel e injusto.
—Por favor —rogó.
Un hombre algo mayor que él se acercó a su atacante y le pidió que desistiera.
—¡Déjalo, Miguel! —le pidió—. Su familia tiene pasta. Este maricón vale más vivo que muerto.
Pasta.
Más vivo que muerto.
Temblor en las piernas.
Escalofrío.
¿Iba a soltarlo?
El sabor amargo de la pistola en su boca.
¿A cuántos inocentes habría matado con esa arma?
Sangre en los dientes.
—¡Está bien! —masculló, pero antes de bajar su pistola, no pudo controlarse y le golpeó con ella en la cabeza.
QUINCE
DON LUIS
26 de abril de 1970
La boda se celebró a puerta cerrada en el restaurante de don Patricio. Había marisco, pescado fresco y una tarta nupcial, pero Rosario estaba decepcionada porque no había baile. Todos los invitados estaban serios, pero ella, radiante, no paraba de reír y chillar.
—¡Compórtate! —le riñó doña Mercedes—. Que tu suegra va a pensar que eres más lela de lo que eres.
Antonio no se separó de Rosario en toda la comida. Le cogía la mano debajo de la mesa y le hacía señas para que se tranquilizara, pero la novia parecía un caballo desbocado que acabaran de soltar en un prado. ¡Era su día! ¡Su sueño! ¡Ella era la protagonista! Lo mejor de aquella boda era ver su cara de felicidad.
Читать дальше