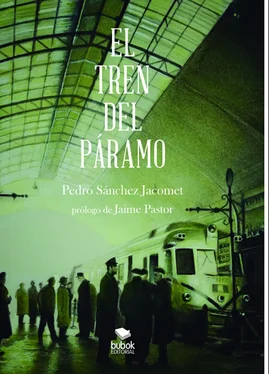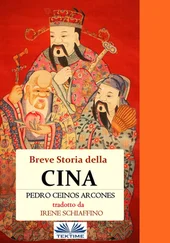En el salón, hablaba con su padre ante la tele, novedad hipnotizadora que tanto influyó en la sociedad. Solían ser cosas triviales, preguntas obligadas: “qué tal tus padres, como van tus estudios, y tus hermanos, qué vas a estudiar” El Larguirucho contestaba sin ganas, pendiente del trasiego de Lupe al salón; las faldas cortas al vuelo, sus bien formadas piernas, “como mueve las caderas”. En su casa temblaba sólo con pensar en ella, la imaginaba moviéndose por la casa, paseando con él camino de misa, leyendo las preces. Lupe no le sugirió al principio una atracción pasional. De momento no le excitaba demasiado, distinto a lo que sentía por Brigitte Bardot, la actriz le provocaba un ardor sexual fulminante, un deseo inmediato de poseerla. La niña de los Blázquez inicialmente estimulaba sus sentimientos más sublimes, habría sido capaz de matar, robar, si ella se lo pidiera, hubiese construido un altar para, postrado ante ella, adorarla, como su diosa. Necesitaba verla, olerla, decirle lo que sentía, ser correspondido. Enamorado platónicamente, deseaba navegar mil veces en sus inmensos ojos y, en el trayecto de su rápido tren, cambiaron sus apetencias sexuales.
En el intermedio, su padre llama a Lupe que llegó solícita al salón.
—¿Necesitas algo? —dice encantadora.
—Hay que invitar a Vicente. Tráenos algo de comer. ¿Qué te apetece? ¿Café con leche? ¿Cerveza? A mí, una cerveza ¡Ah! Y unas aceitunas.
—No sé, no—balbucea él—, bueno, café con…, tomaré café con leche.
—¿Galletas?
—Bueno—dice sin pensar.
Y mira al tiempo el escote de Lupe que en ese preciso instante se agacha sobre la mesa, arreglándola. Sale del apuro como puede. Ella se queda en el salón buscando algo entre los cajones situados frente al tresillo, a él se le atragantan las galletas. Exceso de trabajo: contestar al señor Blázquez, comer y mirarla. El padre le da unos golpecitos en la espalda, ella le pregunta si está mejor, le trae agua. Se sienta a su lado. Lo que le faltaba.
—¿Se te pasa? —dice ella—. Bebe un poco.
—Gracias, estoy bien. Me he atragantado, soy imbécil.
El Larguirucho bebe agua y le devuelve el vaso vacío.
—También me pasa —dice Lupe—. No te preocupes. Estás tenso, relájate—continúa—. ¿Cómo van? —Y mira la TV, disimulando.
La chica sonríe pícara y le mira de reojo.
—Uno a uno —contesta cariacontecido.
—¿No será el partido? —dice ella.
—Vicente es del Barcelona—dice su padre—. Es catalán, se lo toma muy en serio.
Sus ojillos liliputienses, mutados tras las gafas de culo de vaso, sonríen maliciosos al contestar a Lupe. Al Larguirucho le desconcierta su sonrisa, un calor intenso le recorre todo el cuerpo. Lo dice con un tono cantarín, él nota la expresión de sorpresa de Lupe, corregida automáticamente. De un tiempo a esta parte, se siente incómodo siempre que ha de manifestar su procedencia. No sabe por qué. “¿Qué coño es ser catalán que tanta importancia le dan?”. Recuerda la visita del matrimonio Blázquez a su casa hace poco…
… “El grupo de matrimonios pertenecía al movimiento familiar cristiano de la parroquia, tenían reuniones, rotaban por los domicilios. Habían acabado de cenar y departían, yo andaba por la planta de arriba, salía del baño para ir a la alcoba. Escucho sin querer parte de la conversación, la escalera actuaba como la caja de resonancia.
—Los catalanes, la mitad separatistas y la mitad rojos—dijo el señor Blázquez.
Se hizo un silencio sepulcral. Sus amigos pensarían cada cual su versión particular—conociendo el franquismo extremo de su amigo—, pero a todos les sonó a insulto. A comienzos de los sesenta los adjetivos que empleó eran sinónimos de “malditos”, “antiespañoles” y “bolcheviques”; con el paso de la lluvia por la piel de toro hispánica se ha lavado el segundo término, aunque el primero depende de dónde se mencione.
—¿Y a mí en qué grupo me colocas? —dijo la madre, dolida.
—Tú ya no eres catalana—contestó el padre de Lupe—, llevas tiempo fuera de Cataluña. Has crecido en Sevilla.
La madre desmiente el argumento, se siente muy catalana, molesta por la infamia y el intento de cambiar su propia identidad. El padre de Lupe quiso curar la herida del puntapié, pero estas son más profundas que las externas que dejan cicatriz. Yo admiraba la paciencia con la que mi madre encajaba los insultos que me empezaban a sorprender. ¿Mi madre roja? No lo sé. Creo que el señor Blázquez no la conoce. ¿Separatista? El término me produjo confusión, desconocía entonces lo que significaba esa palabra aunque lo asocié con “catalán”, sabía que ella adoraba Cataluña y muchas veces hablaba de su niñez en el Pirineo con su abuela, sus palabras tensas de los años de la guerra en Madrid, mutaban a frases hermosas y sonrisas relajadas”. La de ella fue una generación de mujeres “menores de edad” hasta los años ochenta, cuando en el comienzo de nuestro andar democrático, se cambió la ley que subordinaba al marido a la mujer casada. La discriminación por su origen catalán, era pecata minuta para ella: su vida diaria metida en el chalé, bregando con cuatro hijos, arreglando la casa, preparando la comida, satisfaciendo al marido, eran sus verdaderos problemas, la absorberían por completo…
… Lupe le sacó de su evocación y le empujó al encuentro.
—¿Quién juega mejor? —dice ella.
—A rachas—dice el Larguirucho—, pero el árbitro es algo casero.
Sus ojos observaban la falda de Lupe, cada vez más cerca de su cintura. “A la muy puñetera es posible que se le vean las bragas desde la TV”.
—No creas —dice el padre—, se tragó el fuera de juego del gol culé.
—Yo no opino—dice ella—, no entiendo nada—y cruzó las piernas, dejando ver su medio muslo izquierdo—. Oigo a mis hermanos, se pelean por las jugadas. ¿No es un deporte?
— No hay que perder los estribos, se nos olvida —sonríe el padre—. Los jóvenes sois más vehementes. Es cierto que, a veces, os contagiamos.
—No sé—dice ella que ríe irónica—. Dicen que el estadio es el único sitio donde se puede chillar, decir lo que se piensa. Desahogarse a gusto.
—¡Niña!—corta, serio, el señor Blázquez—. Hija mía ¿cómo puedes decir esas tonterías?
Ella calló, el padre la presionó y le repitió la pregunta. Parecía molesto, no le gustaba que su hija interviniera en este tipo de conversaciones. Lupe se sintió acosada y se levantó.
—Cómo eres —dice seca—, me voy a la cocina. Haré algo provechoso.
—¡Es lo que tienes que hacer! —chilla el padre—. No sentarte con los hombres a ver el fútbol. Las mujeres a lo suyo, la cocina, la casa, la ropa.
Al acabar el encuentro él se levantó para volver.
—Muchas gracias—dijo, y se puso en pie—. ¡Hasta otro día!
—Vicente—dijo el padre—, ven cuando quieras, en casa siempre hay alguien. Saluda a tus padres de mi parte.
El señor Blázquez se despidió en el salón. Lupe le acompañó al recibidor.
—¿Tan pronto? —Y agarró coqueta el pomo, cerrándole el paso—. ¿Por qué?
—Es que, buen…bueno—dijo él—, mi madre quiere que le ayude con mis hermanos. El picor invadía hasta el último rincón de su cuerpo.
—¿Vas mañana a misa de once?
—No sé. Creo que tengo misa de equipo a las diez, con mis compañeros.
Los ojos del Larguirucho navegaban por el mar avellana de los de ella.
—Yo iré con Pepi, como siempre ¿por qué no vienes con nosotras? Me gustaría.
—Vale—contestó para salir del paso.
—¿Quieres que nos veamos después de misa? —insistió ella—.
Lupe, astuta como un zorro, lo preguntaba conocedora de la atracción que sentía por ella. Le halagaba el interés de Blanch, su acoso hizo que él zozobrase, llego un momento en que no sabía qué decirle, parecía que se le hubiera ido el santo al cielo.
Читать дальше