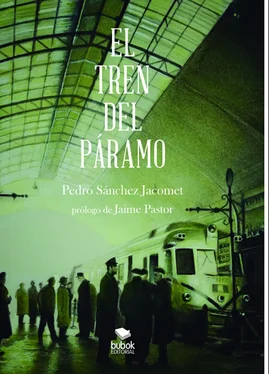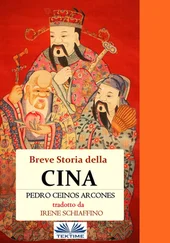«¿Qué podría ser aquello, tan nuevo y placentero a la vez?», pensó saliendo con dificultad del mundo de las sensaciones para entrar en el racional. «Es algo raro que no ha sentido nadie, solo me pasa a mí». Al ver que no hay testigos se relaja, pero continúa aturdido por el placer que había invadido su cuerpo. «Si alguien hubiera pasado bajo el árbol no habría notado nada raro en el ascenso». Siente la sangre fluir palpitante por su cuerpo joven. Se para y, apoyándose en un árbol, observa el vuelo de una mariposa blanquinegra entre las ramas. «Qué libertad tan envidiable, hacen lo que quieren».
Camina por la calle como si fuera un tranvía, rozando los muros de las casas con una rama seca. Así de liada andaba su mente, intentando atar cabos de lo sucedido, cuando se encontró frente a la cancela del chalé. Había pasado por una experiencia agridulce. Era tan importante, marcaría su vida para siempre, pero el Larguirucho no podía imaginar hasta qué punto su correa (como denominaba su abuelo al pene) le complicaría la existencia. Permaneció callado ante las preguntas de su madre durante la cena, absorto en sus pensamientos.
—Hijo ¿por qué estas tan serio?
—Por nada.
«¿No habré hecho algo malo esta tarde? ¿Deberé confesar por pecar contra el sexto mandamiento?».
Nebreda y Blanch deambulaban por la colonia toda la tarde, mataban el tiempo. Aquel día merendaron en casa del primero pan y chocolate, la madre de su amigo le había preguntado por su familia; sus ojos azules y el acento andaluz, le trasmitían una bondad infinita. El comienzo del calor recordó a los chicos el inminente verano, él siempre salía a un pueblo de Almería de donde procedían sus padres, Garrucha, conservaban la casa familiar. Como la mayoría de sus compañeros, tenía un pueblo, bien de los padres o abuelos, tíos, o alguien cercano, el Larguirucho se sentía un poco acomplejado, ninguno de sus progenitores era de Madrid y sin embargo no iban ni a Cataluña ni a La Mancha. “¿Habrá algún impedimento de peso o se trataba simplemente de que a mis padres no les gusta?”. Los abuelos iban un mes a Barcelona y a Llançà, todos los veranos, los Blanch “veraneaban” siempre en el chalé, había que pagar las deudas de la casa, es lo que sacaba en conclusión al preguntar a su madre que cantinfleaba bien — tenía una habilidad especial en contestar sin decir nada concreto—, ponía cara de buena y le dejaba como antes de hacerle la pregunta…
… “Hoy habría sido una gran política”, piensa el señor Blanch, frente al portátil, evocándola. “Mentía tan bien que parecía que ella misma se lo creía; la quería mucho— era un adolescente de unos trece años que se resistía a hacerse hombre—, un pardillo aunque midiese uno ochenta y empezasen a salirme los pelos de las piernas como hormigas corriendo la maratón, no tenía seguridad para organizar un veraneo. Los padres de Nebreda nunca me invitaron a Garrucha, supongo que, aunque lo hubieran hecho, mi padre nunca me habría dejado”…
…Acompañó a Nebreda a casa. En el camino de su cansina vuelta al chalé la tarde se apagaba, la luz lateral de poniente se filtraba por los árboles y las hojas, pintaban un óleo precioso. Se sentó en el escalón de entrada a su casa acariciando inconsciente el paisaje con la mirada, y maquinó automáticamente para aclarar las dudas que el ascenso al árbol del placer le había generado. La experiencia podía tener algo que ver con las marranadas que los compañeros contaron en la academia, cuando estudiaba para aprobar el ingreso. «El pito o la correa —como respectivamente denominan mi padre y Narcís a esta parte del cuerpo— estará relacionado con lo ocurrido en el árbol. El pito se puso duro antes de que llegara al último escalofrío, extraña mezcla del estupendo sabor del chocolate con el calor que da la fiebre». Y evocó aventuras soeces que le habían contado sus actuales compañeros de la checa. Eduardo le dijo que en su pueblo, “para pasárselo bien con una amiga de su prima, después de tocarle los dos bultos que les crecen a las chicas mayores en el pecho—que él llamaba tetas—, intentó meterle la correa en la rajita que ellas tienen en lugar del pito, y fue estupendo pues se me puso más y más dura, hasta que me corrí de gusto». El Larguirucho se escandalizó, le pareció una fanfarronada de su compañero para impresionar, entonces no entendió o no quiso entender nada de aquella historia pero tras el estupendo ascenso al tronco del placer tenía mucho más sentido. «Qué gusto tan inmenso sentí, seguro que es a lo que Eduardo llama correrse».
Los amigos van al cine, toman una caña, comentan lo buena que está Sophia Loren, su escote permite adivinar unas tetas extraordinarias. Caminan despacio de vuelta, se despiden frente a la casa de Nebreda, el Larguirucho se sienta en un montón de grava de un solar, en obras, y el rompecabezas vital vuelve a atosigarle…
… había visto cómo su madre daba el pecho a sus dos hermanos pequeños y las señoras daban la teta a sus bebés, así los alimentaban. Escuchó a sus padres y al tío Manel—médico —que con la leche materna, «los niños crecían más fuertes y sanos». Evocó el verano que pasó en el pueblo manchego; los tíos en las conversaciones que tenían con sus padres decían que «tiran más dos tetas que dos carretas». Él, aburrido, se entretenía soñando despierto o jugaba a índios y americanos, fisgoneaba, recorría aquella inmensa casa solariega en la que cada día descubría algún secreto. Ahora, tiempo después, el pobre estudia el dicho y no lo entiende. “¿Qué relación tiene dar la teta a un bebé con la carreta empleada durante la vendimia?”. Vio los campos inmensos repletos de viñas cargadas de racimos, los montones de uva metidos en capachos. Aunque pasase un calor enorme —el día siguiente estuvo en cama, el precio por su nueva experiencia recolectora —no la olvidaría nunca. Los capachos los arrastraban las carretas tiradas por mulos, la primera vez que vio el arcaico vehículo de dos ruedas. El pobre animal tiraba de un montón de kilos del preciado fruto con el que se fabricaba el vino. «Pero… dos tetas de mujer ¿tienen más fuerza que dos de esas carretas?», «¿De qué forma ha de colocarse la mujer para tirar de ellas?».
Los abuelos Mercè y Narcís venían algunos domingos a comer al chalé. Él tenía mucha ilusión por la torre (denominación que se emplea en Cataluña para designar un chalé), que su nena estuviese a gusto, Narcís ayudó a pagar los recibos impertinentes, los que pillaban a sus padres a dos velas. Diseñó la cancela, las verjas, las barandillas, conocía la forja catalana—era un apasionado del mundo de la metalurgia—. Al poco de hacer la mudanza trajo siete vides, las plantó un jardinero pero con el tiempo solo quedaron dos, Goset acabó con las otras, la poda intensiva a la que las sometió con sus caninos no fue la adecuada; el perrito podador era del tamaño de un ratón cuando lo trajo el padre una noche en una caja de zapatos, con el paso del tiempo se volvió tarumba por la vida que le daba la familia. Narcís vino con árboles frutales, limoneros, cerezos, manzanos, añoraba su larga y dorada estancia en la finca de Sevilla, donde estuvo como jefe de los ferrocarriles MZA desde los comienzos de la década de los veinte hasta enero del treinta y seis, año de la sublevación del general Franco, en que se trasladó a Madrid con su familia.
En aquella maravillosa finca habría de casi todo, incluyendo un extraordinario huerto de hortalizas y frutales. En Sevilla crecieron la madre y el tío del Larguirucho, fueron al colegio, la posibilidad de mejora profesional de Narcís trasladándose a Madrid pudo ser un premio por su preparación óptima en el conocimiento de los automotores diesel que obtuvo en la Alemania nazi de los primeros treinta; tuvo que aprender alemán y perfeccionar su francés. Volviendo a los frutales, a Narcís se le escapó la diferencia de clima entre la capital andaluza y la española— a caballo entre las dos mesetas castellanas—, el durísimo frío de la capital en aquella década—se alcanzó la mínima histórica, unos doce grados bajo cero. Y fue devastador para los planes frutícolas de Narcís. Los árboles murieron todos por el clima y el tipo de suelo del jardín, formado por granito en descomposición, mucho más duro que la mayoría de suelos de la capital, terrazas cuaternarias de la sierra de Guadarrama. Él se deprimía cada vez que se le moría el último frutal plantado. Alguno consiguió echar hojas en primavera y dar un par de cerezas, pero al final la espichaban al llegar el crudo invierno. Un trauma no conseguir ver crecer los frutales en el jardín de su “nena”. Los árboles no fueron tan adaptables como las personas, bien es cierto que ellos tuvieron las leyes de la naturaleza, la selección natural, mientras que los españolitos tragaban carros y carretas repletos de uvas amargas con la dictadura. La especie humana es la más adaptable de todas. “Que no nos den todo lo que podemos aguantar”, decía a veces su madre…
Читать дальше