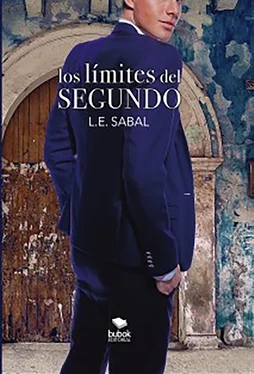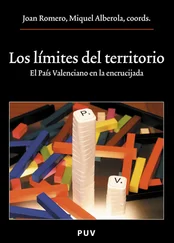—Está bien —me dijo entre lágrimas, y nos abrazamos con la ilusión de recuperar el tiempo perdido.
Mi madre se puso de inmediato manos a la obra, mi hermano y mi cuñado serían interventores y ayudantes, mis hermanas se encargarían de los contratos. En dos días todo estaba listo para comenzar.
Muy temprano el día siguiente partí hacia la Guajira. Era un viaje largo y sofocante, el bus no tenía aire acondicionado, las carreteras eran irregulares. Llegamos a Barranquilla en dos horas y media. Me encontré en medio del barullo reinante en la terminal, allí debíamos cambiar de bus por otro de igual condición. La música y los gritos de vendedores, ayudantes y choferes producían un estrepitoso alboroto.
Entre más nos alejábamos hacia el norte más pobreza se observaba, pequeños poblados al borde de la carretera aparecían de la nada; aldeas donde florecía la miseria, niños flacos o barrigones, viejos famélicos curtidos por el sol, casuchas a medio construir. Cerca de Santa Marta la vegetación se volvió boscosa y tupida, hacía calor en toda la región. Más pequeña que Barranquilla, la Perla era un pueblo grande donde aún se conservaban muchas construcciones de la colonia española.
La carretera nos regresó a la misma pobreza del recorrido anterior; de pronto comenzó a cambiar el entorno, nos encontramos de frente con los paisajes desérticos, algunos cactus por aquí y por allá eran toda la vegetación observable. Pasamos de largo por Riohacha y finalmente llegamos a Uribia, donde me esperaba mi primo. No había ni una sola calle pavimentada, la brisa levantaba una polvareda infernal, fue como si llegáramos al final del mundo. ¿Era la cabeza o la cola del país?
Nico me esperaba en una camioneta de platón del ejército. Adelante, él mismo condujo conmigo a su lado, atrás cuatro soldados fuertemente armados nos custodiaban.
—¡Qué bueno tenerlo por acá, primo! Esta región es muy bella, le voy a mostrar lo que más pueda. Aquí no se puede descansar, el trabajo no lo permite y es muy verraco acostarse al mediodía con este calor.
Se mostraba locuaz y muy contento de verme. Le conté cosas de Bogotá y de mi casa en Cartagena.
—Usted se da la gran vida por allá, primo. Esta profesión en cambio es dura, pero a la larga uno se acostumbra.
***
En los pocos años que había estado en el ejército mi primo había sido asignado a varios comandos en el país, había estado en combates con la guerrilla y se había distinguido en la inteligencia militar. Era un oficial promisorio. El Batallón se extendía por un área extensa resguardado por una muralla de ladrillo con varios puntos de vigías, protegidos por vidrios blindados. La entrada estaba conformada por tres retenes muy custodiados que se encargaban de verificar la seguridad del lugar. Mi primo era la más alta autoridad presente por lo cual nos ofrecían un trato muy especial de manera permanente. No había ningún lujo sin embargo, en las instalaciones la austeridad y la simpleza eran las marcas del rigor militar. Las viviendas de los soldados se ubicaban en galpones, barracas, donde las literas se acomodaban ordenadamente. Los baños constaban de duchas comunes y una buena cantidad de regaderas y lavamanos. El orden y el aseo eran proverbiales, como en una casa de monjas. Aquí se albergaba una tropa de trescientos soldados y suboficiales que permanecían encerrados la mayor parte del día, solo los patrullajes diarios los sacaban de su rutina de internos.
El pabellón de los oficiales era un edificio de cuatro pisos, con habitaciones individuales y algunas oficinas para administración y reuniones. Tampoco allí se observaba ninguna ostentación, se respiraba un aire de objetos y muebles antiguos, reinaba la soledad. La única decoración consistía en las fotos gigantes del mando del ejército, desde el presidente hasta mi querido primo.
—Ey, ya estás muy cerca del curubito.
—Casi, primo, aunque sea en fotos —y reía.
La primera noche cenamos con algunos de los oficiales en un restaurante, bajo el incesante ronroneo de los abanicos.
—Usted no ha visto la comida en la cantina, primo. No hay chef ni nada por el estilo, los cocineros son soldados que prefieren la cocina a las otras duras labores en el campamento.
—El pollo allá tiene miles de horas de vuelo —añadió otro oficial. Todos reímos a carcajadas.
—El norte de la Guajira ha sido tomado por la delincuencia organizada, la marihuana y el contrabando comparten el territorio sin control —me explicó Nico con tono misterioso.
—¿Y ustedes no hacen nada?
—Nosotros no estamos para eso, primo. Esa tarea es de la policía. A nosotros nos corresponde el orden y la soberanía, la frontera con Venezuela. Claro que si los topamos de frente seguro nos toca actuar, pero todos nos cuidamos de que eso no pase, tranquilo, aquí no pasa nada.
El siguiente día nos levantamos con la tropa y desayunamos, mi primo quería llevarme a conocer las salinas de Manaure. Había que viajar temprano para evitar el sol. Era un viaje de cincuenta kilómetros por carretera destapada. Esta vez viajamos en un jeep cabinado, nos acompañaban dos soldados.
Los paisajes eran alucinantes, el contraste de zonas desérticas con los campos inundados de charcos era muy llamativo, a lo lejos se podía ver la costa prácticamente deshabitada, y el mar verde característico del Atlántico.
Lo primero que me sorprendió fueron los grandes montículos blancos que se formaban en una amplísima zona, eran colinas de sal secándose al sol, su imagen se reflejaba en los innumerables charcos dando una sensación de vastedad. El olor penetrante de la sal marina me transportó de inmediato a los aromas de mi ciudad, eran sensaciones fuertemente impregnadas en mis recuerdos más profundos.
Nos recibió la alcaldesa, mujer enérgica oriunda de la región, perteneciente a una familia wayú. Ella misma nos sirvió de guía, ilustrando cada paso del proceso en las salinas. Fuimos sus invitados a almorzar, y departimos largo rato con ella y con algunos de sus funcionarios. Regresamos a Uribia a eso de las seis de la tarde. Agotado por el calor me tumbé en mi cama y dormí profundamente.
El timbre del despertador me hizo brincar de la cama la mañana siguiente, se escuchaba el movimiento de la tropa dando comienzo a su rutina diaria. Vestido ya de camuflado, Nico me pidió apresurarme, eran las cuatro y treinta de la mañana.
—Vamos, primo, arréglese, acuérdese que salimos temprano, vamos a Punta Gallinas.
—Es el punto más al norte de Sudamérica, no hay nada por allá, pero es una belleza —me comentó mientras terminábamos el café.
Los soldados cargaron el jeep con varios morrales y un costal, y un bidón de gasolina; mi primo llevaba dos pistolas al cinto.
—¿Vamos para la guerra?
—Aquí nunca se sabe, Juliancito, y vamos a viajar solos. Le llevamos un mercadito a mi sargento Márquez y provisiones para el camino.
Sentía un poco de aprensión pues se hacían muchos comentarios sobre las guerras de traficantes y de las venganzas familiares. Pero estaba seguro con mi primo, me subí confiado al todoterreno. Partimos a las cinco y treinta de la mañana, todavía se sentía el fresco de la madrugada. El sol allá despunta desde las cuatro, en una hora estaría todo tan claro como al mediodía.
El recorrido era largo e incierto, no había carreteras, era necesario avanzar en medio de trochas siguiendo los caminos marcados por otros vehículos. No había mapas, mi primo viajaba guiado por su radar mental, era muy bueno en esto. En el camino aparecían como por milagro, escondidas detrás de arbustos o enterradas en sitios impensables, pequeñas tabletas de orientación: Puerto Bolívar, Nazaret…
—La mejor guía es seguir al borde del mar, o al menos tenerlo a la vista, primo —me dijo.
Читать дальше